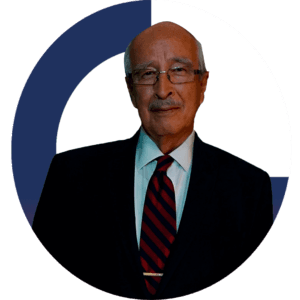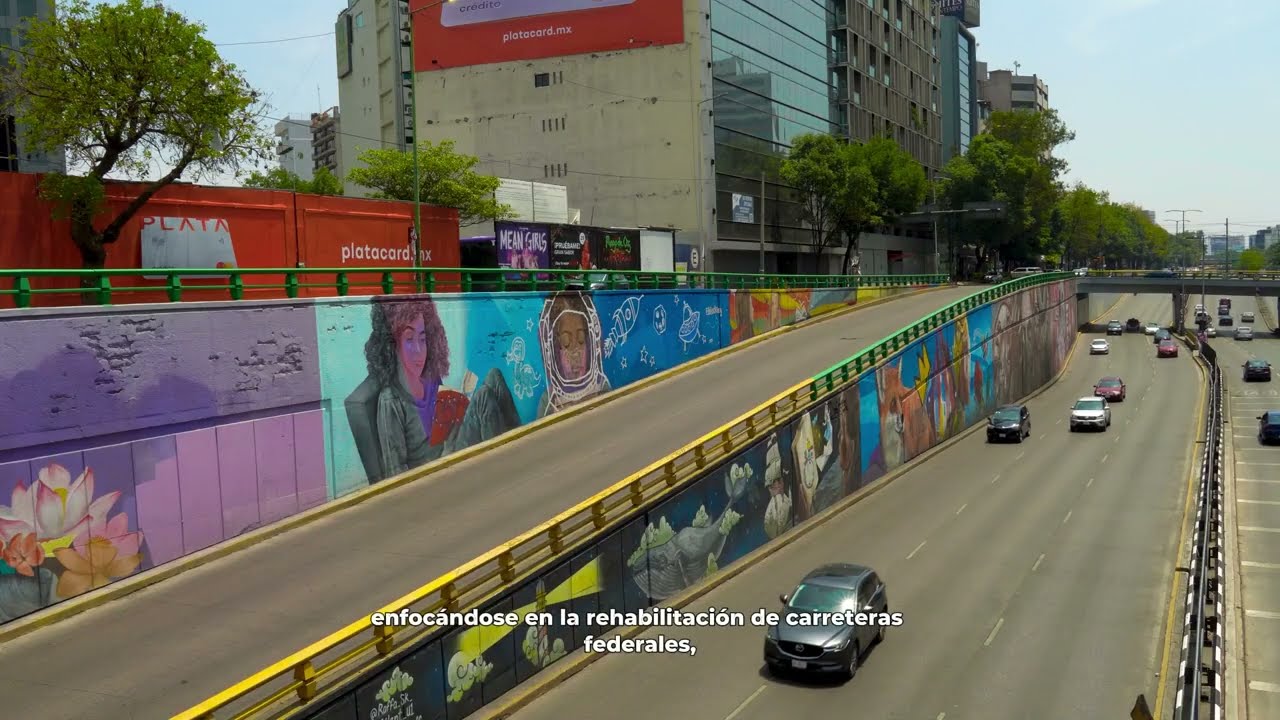Pero en 1765 se preparaba en España un asalto brutal contra la civilización occidental cristiana. Hay que decir reinaba entonces el rey Carlos III, de pocas luces, por no decir que tonto.

Muy trillado está el camino que, según los historiadores oficiales o políticamente correctos, siguieron las provincias de ultramar para separarse de la Madre Patria. Digo provincias y no colonias, porque España les daba el trato de extensiones territoriales y no propiamente dominios que servían solamente (cosa que también ocurrió) para explotación de riquezas, como sí hicieron los anglosajones en América y otras colonias. Por eso recibían el tratamiento de reinos; reino de la Nueva España, reino de la Nueva Granada, etc., y de virreyes, aquellos que los gobernaban.
Muchos historiadores se refieren a la influencia –sin duda importante– de la ilustración europea y de su hija, la Revolución Francesa. Se mencionan los nombres de los “ilustrados” y de los revolucionarios con reverencia y admiración, y con el criterio sesgado de una cultura ideologizada, sobre todo alabando a la Revolución Francesa que, más que liberación, es ejemplo de degradación de la cultura y de la civilización, con sus jacobinos y su guillotina por delante.
Otras causas que no se mencionan son las reformas de Carlos III, especialmente la Ley de Desamortización de 1804 (la primera de 4 en el siglo XIX). Sin embargo, la causa más cercana, más visible y contundente, se atribuye a la invasión napoleónica de España, a la reclusión en Bayonne de Fernando VII y a la usurpación del trono español por José Bonaparte, a nombre de Napoleón. Por eso no es de extrañar el “grito de independencia” de Hidalgo, cuando exclamó: “Muera el mal gobierno y viva Fernando XVII”.
Todas estas son cusas, a no dudarlo, pero casi nunca se menciona la causa principal, la que trajo a México la violencia institucionalizada, se trata de la expulsión de los jesuitas, en cumplimiento al decreto del rey Carlos III del 27 de febrero de 1767.
Antes de este año, y durante más de 250, la Nueva España vivió en paz, fruto de la tranquilidad en el orden y en la prosperidad. Es de señalar, como un dato histórico de primer orden, que hacia el año de 1764 las fuerzas armadas del reino de la Nueva España consistían en un incompleto regimiento, que era la guarnición del puerto de Veracruz; en Acapulco, por su parte, algunos soldados servían para mantener el orden en el puerto que era la aduana y el punto de partida de la Nao de China. En la ciudad de México había dos compañías, una de caballería y otra de infantería, que servían a la pompa de los virreyes, y párenle de contar.
Pero en 1765 se preparaba en España un asalto brutal contra la civilización occidental cristiana. Hay que decir reinaba entonces el rey Carlos III, de pocas luces, por no decir que tonto. Tan es así que poco a poco, con intrigas y mentiras fue convencido, por miembros de su corte, de que los jesuitas eran en extremo peligrosos y que preparaban un golpe terrible a la Corona. Entre los conspiradores se encontraban, entre otros, los italianos Grimaldi y Esquilache y los españoles Pedro Rodríguez, Roda, Azara y el conde de Aranda. Tan peligrosos eran los jesuitas, según los conspiradores, que para conservar la paz en el reino el rey debía ordenar su expulsión de todos sus reinos, empezando por España. Eso equivalía, según Menéndez y Pelayo, a entre cuatro y cinco mil jesuitas.
La verdad es que los jesuitas eran educadores de excelencia. Esa era, sin duda, una de las razones para quitarlos, tanto de España como de las provincias de ultramar. Los conspiradores, enemigos de la civilización cristiana, no se equivocaban, sabían que sin la educación, una buena parte de la juventud (india, mestiza, criolla o peninsular por igual) se dejaba a la deriva sin su dirección.
Los jesuitas tenían en la Nueva España 195 años. En este tiempo habían fundado colegios, conventos, universidades y misiones en casi todo el país, desde California hasta Yucatán. Ellos incorporaron a la Nueva España, en ocasiones a costa de la sangre de sus mártires (por lo menos 20 de ellos fueron sacrificados por los indígenas), inmensos territorios, equivalentes varias veces a la península ibérica. Los padres jesuitas recorrieron miles de kilómetros a pie, sembraron en el noroeste; árboles frutales, semillas de cultivos muy variados, hasta flores de castilla e incluso viñedos ahí en donde era propicio el clima.
Ellos eran exploradores, cartógrafos, etnólogos, lingüistas, además de teólogos, filósofos, historiadores, escritores y, por supuesto, maestros. A todas esas virtudes se añadía la más importante: eran solícitos a las necesidades y problemas de la gente, eran sensibles y practicaban la caridad de manera heroica, sobre todo durante las mortales epidemias. Por esa y otras razones la gente los amaba entrañablemente.
Ya hemos dicho que en la primera mitad de los años 60 del siglo XVIII, la Nueva España, es decir, México, vivía en armonía, por lo que no había necesidad alguna de tener ejército. Sin embargo, el 1 de noviembre de 1765 llegó a Veracruz el teniente general Juan de Villalba, con el encargo de organizar el ejército de la Nueva España. Lo acompañaban varios oficiales y 2000 soldados, todos extranjeros, lo cual empezó a crear una inquietud creciente entre la población de la pacífica Nueva España.
Lo que realmente pasaba, era que la Corona española se estaba preparando frente a una posible rebelión del pueblo por la infamia que poco a poco se gestaba. La represión no se produjo, porque los jesuitas obedecieron con mansedumbre y convencieron a la población de hacer lo mismo. Los conspiradores lograron su objetivo, además de la expulsión de los jesuitas, introdujeron la violencia, el rencor y el odio, que desde entonces ha cobrado millones de vidas en México y en toda Hispanoamérica. En algunas ciudades de San Luis Potosí y de Guanajuato se empezaron a oír gritos al son de “muera el mal gobierno”, “mueran los gachupines”. Ahora sabemos que gachupín se le empezó a llamar al extranjero que vino como mercenario en el primer ejército a la Nueva España.
Escribe Menéndez y Pelayo: “el horror que produce en el ánimo aquel acto feroz de embravecido despotismo en nombre de la cultura y de las luces, todavía se acrecienta al leer, en la correspondencia de Roda y Azara, las cínicas y volterianas burlas con que festejaron aquel salvajismo […] aún es más horrendo lo que Roda escribió al francés Choisseul, palabras bastantes para describir hasta el fondo, la hipócrita negrura del alma de aquellos hombres, viles ministros de la impiedad francesa: La operación, nada ha dejado que desear: hemos muerto al hijo, ya no nos queda más que hacer otro tanto con la madre”. Es decir la Iglesia Católica. Se cumplía entonces lo que los enemigos europeos del cristianismo habían decretado: “Delenda Hispania”, esto es, España, bastión de la cristiandad, debe ser destruida.
El enemigo había venido a sembrar la cizaña, y lo logró en abundancia. La formación de ejércitos para acompañar la expulsión de los jesuitas fue el primer paso. Se rompió la paz y la armonía entre los mexicanos. Guerras sangrientas, fratricidas, son ahora símbolos de heroísmo, de Patria. La cizaña sembrada por el enemigo amenaza con ahogar al trigo bueno. Hoy, la lucha del bien contra el mal se ha agudizado y parece que todo se obscurece, la violencia se ha enseñoreado, pero tenemos la obligación de luchar por la justicia, por la paz, por la supervivencia de nuestra formidable herencia: la civilización occidental cristiana.
Te puede interesar: Redignificar la política
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com