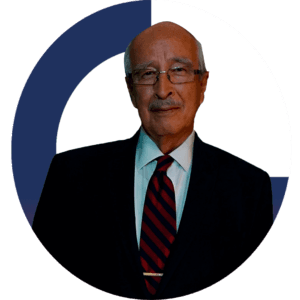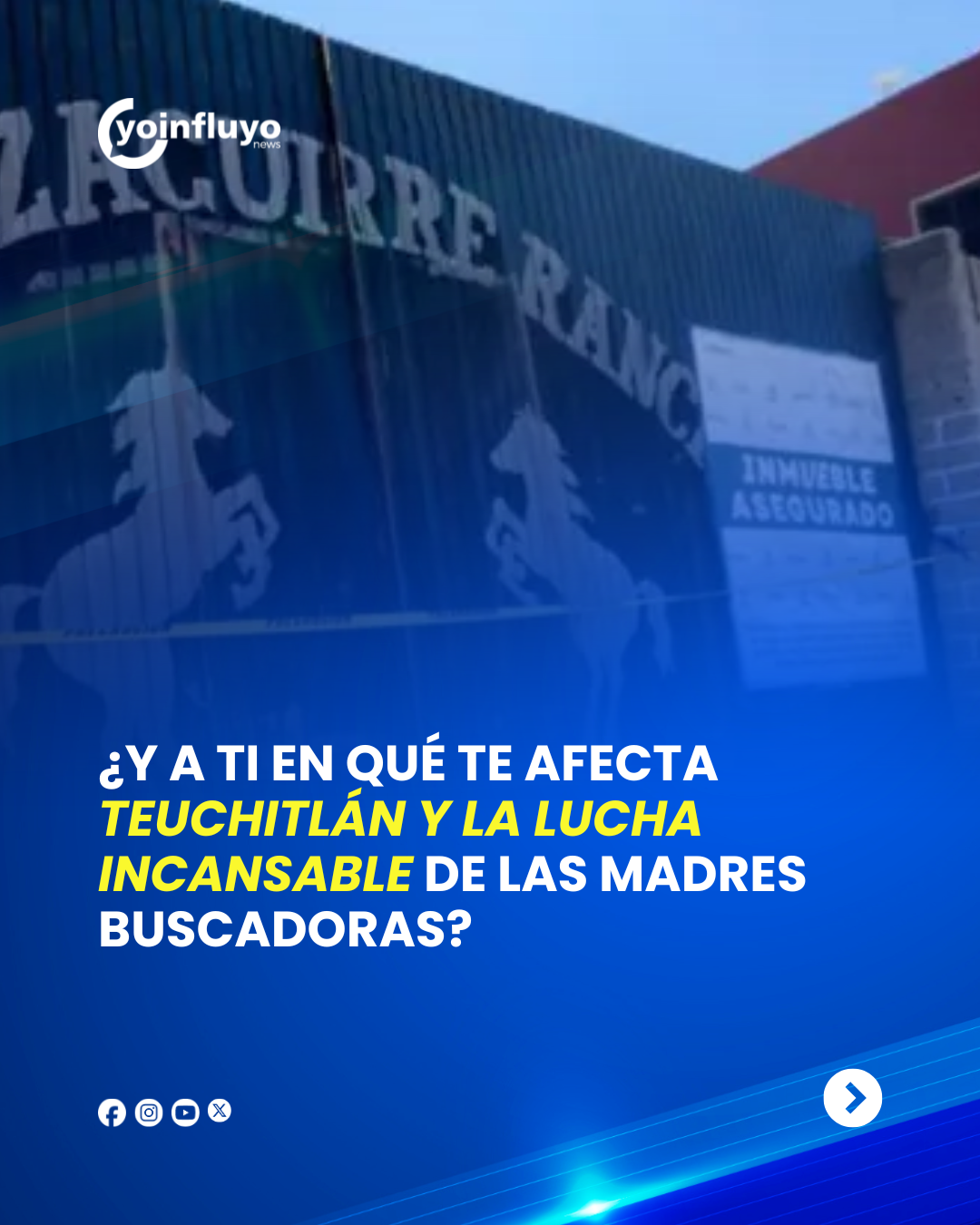Se ha preguntado alguna vez el que hoy lee estas páginas, el profundo significado de la festividad del Año Nuevo, fuera de que es una nueva y venturosa ocasión de reunirnos con la familia o con amigos, para celebrar el paso cronológico de un año viejo que se termina a un Año Nuevo que empieza. En España, por cierto, se dice pasar la Noche Vieja, que anuncia el reanudar de una cuenta, vieja de 2023 años, para adentrarse en un nueva cuenta: ésta de 2024.
No creo exagerar si digo que, en este preciso momento, en los segundos que transcurren mientras usted lee estas líneas, en todo el mundo se produce y se reproduce un fenómeno que parece increíble. La vida cotidiana transcurre con precisión cuasi matemática: millones de personas se aprestan para subirse a un avión, otras ya lo hicieron y vuelan de y hacia diferentes partes del mundo; otras muchas ya han abordado un tren, o están llegando a su destino, más o menos en la hora y el día que marca su boleto de embarque; otros muchos se transportan en barco, o en autobús, si lo usan llegar a su trabajo, o por medio de su propio automóvil, taxi, bicicleta o, simplemente, a pie, para trasladarse en cualquier parte del mundo, para cualquier propósito.
Las bolsas de valores y los negocios de todo el mundo abren o cierran según los husos horarios de cada lugar y cada hombre o cada mujer ajusta su vida a la fecha de cada día. Es un hecho indiscutible que los horarios, los días y los años que rigen la vida de las personas en todo el mundo están unificados por una gran globalización. Para llegar a este punto, no necesitó la humanidad de “un acuerdo de alto nivel entre las naciones”, ni de guerras, ni de reunión de científicos.
Un hecho maravilloso, único por su infinita importancia, marcó la historia para siempre en un antes y un después: el nacimiento de un niño, el Niño Dios, anunciada en la tradición judía, por todos los profetas del Antiguo Testamento: “El Señor mismo os dará la señal: He aquí que una virgen dará a luz un niño y le pondrá por nombre Emmanuel” (Isaías, 7.14). “Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre los hombros la soberanía, y será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, Príncipe de la Paz”, (Is. 9.6).
La causa de todo este movimiento que se fue universalizando, mundializando, fue el enorme impacto civilizatorio y cultural que produjo el cristianismo. El cristianismo, en sí mismo es una religión del amor, -dice el filósofo francés Alain Badiou-, en su libro Éloge de L’Ámour (Flammarion, Paris, 2009, p. 21). En la página 86 del mismo libro, añade: “Pero en otro registro, el que se refiere a un saber difuso concerniente a las virtudes del amor, un registro que, por otra parte, está cimentado por el cristianismo, es necesario reconocer que se interesa en la visibilidad del amor”. Dicho esto, considerando que Badiou es un filósofo ateo, con atracción confesa al comunismo, tiene mucha mayor relevancia que si lo dijera un filósofo como Rémy Brague, abiertamente católico.
Desde un principio los primeros cristianos y luego los doctores de la Iglesia, entendieron el mensaje de Jesucristo: que el Evangelio era para vivirse, para actuar en sociedad, para dar testimonio y no sólo para la especulación filosófica o teológica. De los doce apóstoles, sólo Juan no fue martirizado y matado por los enemigos del cristianismo (porque él tenía otra misión: el cuidado de la Madre del Salvador y Madre nuestra). La congruencia en la forma de vida, en el testimonio cotidiano, en la vida ejemplar, es la causa principal de la expansión acelerada que tuvo el cristianismo.
El cristianismo no sólo ha sido el motor de la civilización occidental, sino el causante de la más importante mundialización en la historia. Digo “mundialización” y no “globalización”, siguiendo al gran Carlos Castillo Peraza, quien decía que el término globalización es frío y deshumanizado, y el de mundialización nos sugiere la necesidad de construir un mundo a la medida del ser humano. –“cuando uno muere –decía Carlos Castillo Peraza-, se dice que se va al otro mundo, no al otro globo” Ahora como nunca es necesario volver a nuestras raíces, a las raíces cristianas de nuestra civilización, al verdadero humanismo, que es el humanismo trascendente, para ayudar a reconstruir ese mundo, que ya casi no es cristiano.
Llegado a este punto, no puedo evitar la tentación de contar, de manera muy abreviada, un cuento extraordinario escrito por Boccacio, a propósito de lo que pasaba entonces en Roma, en el periodo de Alejandro VI, el Papa Borgia. Este cuento se encuentra narrado al mero final de la novela histórica de Alexandre Dumas, intitulada Les Borgia, editada en París por Universe Poche, de las páginas 274 a 278. La traducción es de quien esto escribe:
“Había una vez en París, por lo que cuenta Boccacio, un bravo y honesto hombre, importante negociante en telas llamado Jean de Civigny, que tenía relación de negocios y de vecindad con uno de sus colegas, muy rico, llamado Abraham, el cual, aunque judío, gozaba de una buena reputación. Ahora bien, Jean , que apreciaba las cualidades del digno israelita, había llegado a temer que su falsa creencia llevara su alma a la perdición eterna; de tal manera que, dulcemente, le suplicaba que abriera los ojos a la fe cristiana.[…] El judío le contestaba que, fuera de la religión judía, no había salvación y que prefería morir en ella, porque no había cosa en el mundo que pudiera hacerle cambiar de parecer. Sin embargo, por su fervor evangelizador, Jean no se daba por vencido y de muchas maneras trataba de convencerlo, […] todo esto, a pesar de que Abraham era un erudito en la Ley de Moisés. Pero, ya sea por la amistad que le tenía a Jean, o porque el Espíritu Santo descendió sobre la lengua del nuevo apóstol, Moisés empezó a gustar de las prédicas del digno comerciante […] Seguramente, con la ayuda de Dios, Abraham le dijo a Jean un día:
-Escucha, Jean, ya que deseas tan fervientemente que me convierta, estoy dispuesto a complacerte; pero, primero, quiero ir a Roma a ver al que tú llamas Vicario de Dios en la tierra, a estudiar su manera de vivir y sus costumbres, así como las de sus hermanos los cardenales; y si, como no lo dudo, están en armonía con la moral que tú me predicas, yo aceptaré que tu fe es mejor que la mía y haré lo que deseas; pero, por el contrario, si no es tal, me quedaré judío como soy porque no vale la pena, a mi edad, cambiar mis creencias por otras peores.
Jean estaba desolado al oír tales palabras porque, se dijo a sí mismo: ‘He perdido el tiempo y la fatiga que creía haber empleado tan ventajosamente, cuando yo tenía la esperanza de convertir a ese desafortunado de Abraham, porque, si él tiene la desgracia de ir a Roma y de ver la vida desordenada que llevan las gentes de la Iglesia, y que yo mismo he atestiguado, en lugar de hacerse cristiano, de judío que es, se haría, más bien judío si fuese cristiano’. Entonces, volviéndose hacia Abraham, le dijo:
-¡Eh! amigo, ¿por qué quieres hacer un viaje tan fatigoso y gastar tanto dinero para ir a Roma? Sin contar que por tierra o por mar, para un hombre tan rico como eres, el trayecto se encuentra lleno de peligros […] por lo cual ese viaje me parece superfluo. Date cuenta de que los prelados de allá son como los de aquí y aún mejores.
Pero el judío le respondió:
-Yo creo, mi querido Jean, que todas las cosas son tal como tú me las has contado; sin embargo, ya sabes cómo soy de terco. Iré, pues, a Roma, o no me haré cristiano”.[…] Habiendo llegado Abraham a Roma -sigue el relato de Boccacio– “Comenzó por estudiar lo que hacía el Papa, los cardenales y otros prelados […] con estupor, tanto por lo que sus ojos veían como por lo que le contaban, encontró que todos cometían, el pecado de la lujuria, […] Y cuando averiguó aún más, descubrió que ellos eran tan avaros y tan deseosos de dinero, que unos vendían y otros compraban cosas sagradas. Esas y otras cosas más vergonzosas vio Abraham, que no se pueden decir aquí, ya que a Abraham, que era un hombre casto, sobrio y recto, le pareció que había visto suficiente por lo que decidió regresar a París.
Jean de Sivigny le hizo fiestas a su regreso, pero seguro de haber perdido la oportunidad de convertir a su amigo, no le hizo comentario alguno, esperando que habría tiempo de escuchar las malas noticias que esperaba. Sin embargo, después de algunos días de reposo, fue el mismo Abraham quien llegó a visitar a su amigo, y éste se atrevió a preguntarle, con temor, qué pensaba del Santo Padre, de los cardenales y demás gente de la corte pontificia. Ante esta pregunta, el judío exclamó:
-¡Que Dios los condene a todos! Porque, por más que abrí los ojos, no pude descubrir entre ellos ningún espíritu de santidad, ninguna devoción, ninguna obra buena, sino todo lo contrario: la lujuria, la avaricia, el fraude, la envidia, la soberbia. Es una máquina que me ha parecido funcionar más por impulsión diabólica que por un movimiento divino.
Sin embargo, y de acuerdo con lo que he visto, mi convicción es que vuestro Papa, y los otros con él, emplean todo el genio […] en hacer desaparecer de la superficie de la tierra la religión cristiana de la cual deberían ser la base y el sustento, y a pesar de toda la enjundia que ponen en lograrlo, veo que vuestra religión aumenta cada día, y cada día se hace más brillante y más pura, y el ejemplo vivo eres tú, por lo que me queda demostrado que el Espíritu Santo la protege y la defiende como la única verdadera y la más santa; por tanto, tengo la inquebrantable resolución de hacerme cristiano.
-Vamos, pues, a la iglesia, mi querido Jean, porque estoy listo para hacerme bautizar.[…] Sin tardanza, y feliz, se encaminó Jean de Sivigny con su ahijado a Notre Dame de Paris”.
Te puede interesar: Consejos para no pasar vergüenza a los fanáticos de AMLO
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
Facebook: Yo Influyo