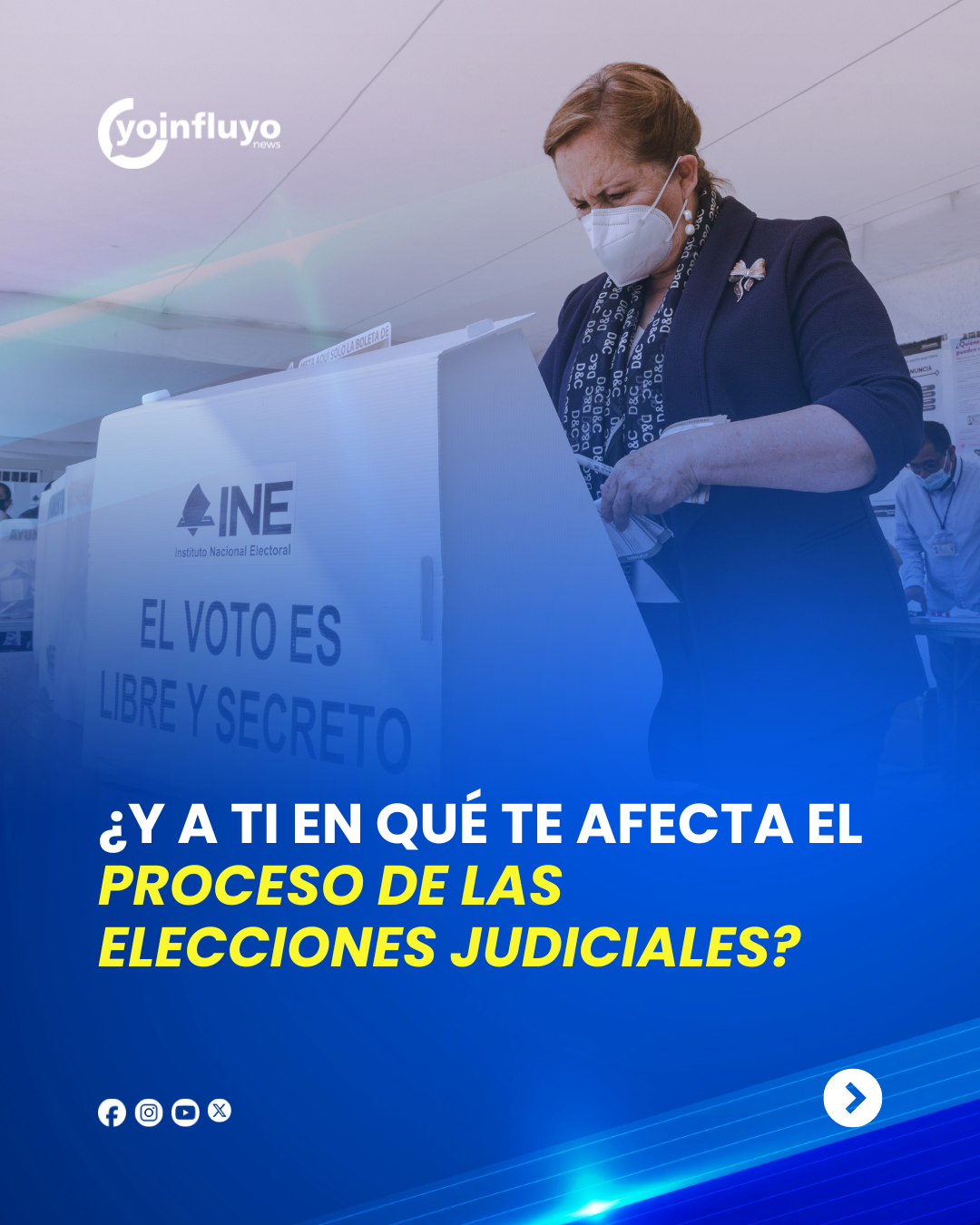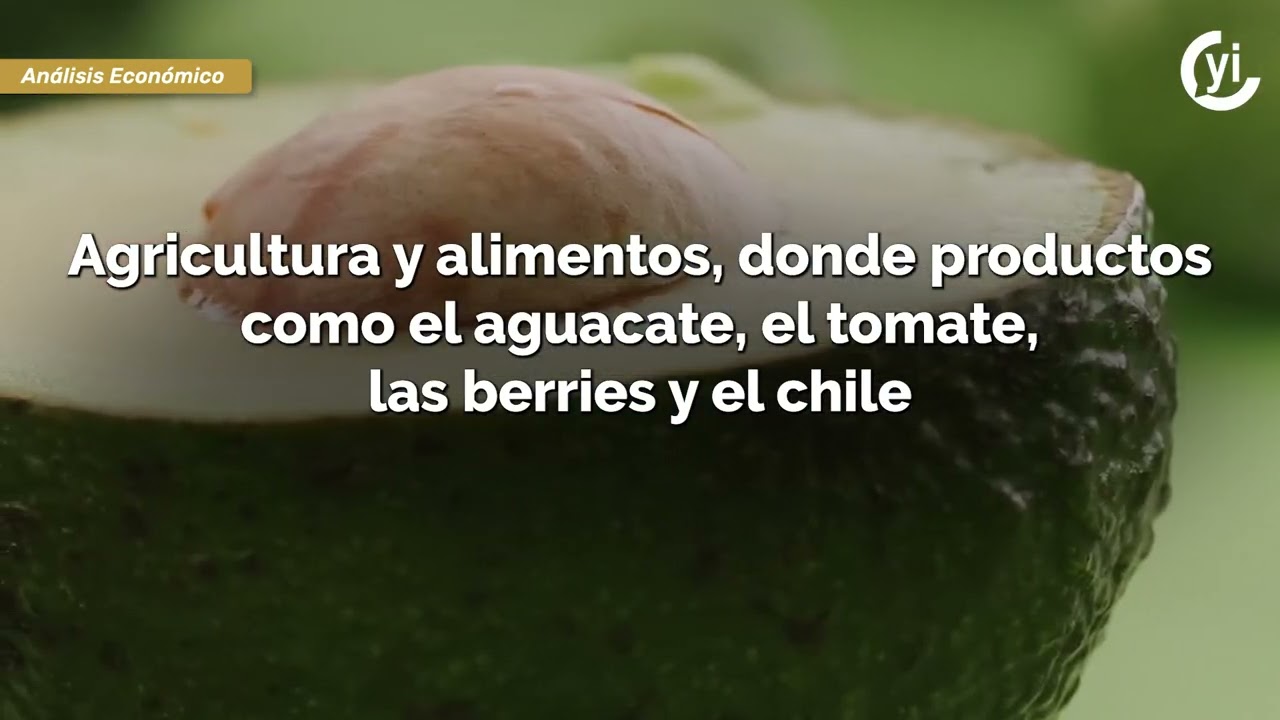¿Puede un Estado decidir sobre la vida y la muerte de los ciudadanos? ¿Cuándo puede la ciudadanía enfrentar los juicios del gobierno sobre la vida humana?
Ante la muerte de Alfie.
Hablar de Adolfo Hitler y del nazismo es lo mismo que hablar de una persona y de un gobierno que se creyeron que tenían la autoridad necesaria para decretar cuáles ciudadanos debían vivir y cuáles morir. Ellos son el prototipo más comúnmente aceptado de la autoridad de un gobierno llevada a su extremo. Hablar de la elite del Tercer Reich alemán es también hablar de otros personajes que destacaron en la historia universal por lo mismo que destaca Hitler y sus secuaces: el desdén por el valor de la vida de aquellos que no servían a los intereses del Estado. Vienen a la memoria inmediatamente otros casos célebres: Herodes masacrando bebés en Judea, Nerón alimentando sus leones e iluminando sus jardines en Roma con cuerpos de cristianos, por ejemplo. O las atrocidades de los esclavistas europeos, para quienes la vida ajena únicamente era útil mientras les produjera ganancias financieras. Contemporáneos a nosotros son los casos de las matanzas perpetradas por los fundamentalistas islámicos como Boko-Haram, Isis y otros parecidos, empeñados en establecer un Estado que señoree sobre la vida y la muerte. Todas esas escenas nos escandalizan; hacen que nuestra sensibilidad moderna se subleve; van en contra de cierto -aunque no necesariamente bien definido- sentir común respecto al valor de la vida humana.
Curiosamente, poca resistencia emocional encuentran entre la humanidad actual otros gobiernos que llegaron a extremos incluso más severos que Hitler: José Stalin en Ucrania y el genocidio armenio implementado por el gobierno turco en 1925. Otro ejemplo de esta inexplicablemente débil reacción popular ante el desdén gubernamental por la vida es la apenas perceptible oposición mundial frente a todos los gobiernos que de un tiempo para acá han venido legislando -aborto y eutanasia- en contra de la vida de los más débiles. Pocas personas comparan a Stalin con Hitler aunque el número de víctimas del primero supera matemáticamente al de las del segundo. A Barack Obama se le concedió el Nobel de la Paz, y se le tiene en muchas partes como modelo de buen gobernante, aunque su apoyo incondicional a las leyes abortistas hayan causado más muertes que las dos guerras mundiales juntas. ¿Cómo explicar esta evidente contradicción? ¿Cómo justificar racionalmente esa ambivalencia? ¿Cómo explicaremos a nuestros descendientes que un puñado de médicos y un juez británicos mandaron a la muerte a un niño en socarrón desafío frente a sus padres y al resto del mundo que abogaba por su vida, y por otra parte son apenas unas pocas personas las que se quejan actualmente de las leyes que fomentan la eutanasia en varias naciones?
No habrá forma de explicar tal cosa mientras la humanidad no responda de forma definitiva unas preguntas. Por ejemplo: ¿Hasta dónde llega en realidad el poder que legítimamente puede un gobierno presumir y ejercer respecto a la vida humana? ¿En qué circunstancias puede el Estado decretar la muerte de un o de unos ciudadanos? ¿La vida de los hijos está en manos del Estado o de los padres? Claro, la única respuesta válida a esas interrogaciones se encuentra en el verdadero concepto de la vida humana, de su valor intrínseco. El valor de la vida humana debe ser descubierto a base de considerar la vida misma separada de las condiciones en en que ella se desarrolla. La vida es ontológicamente anterior a lo que hemos dado en llamar “nivel de vida”. A éste incluso lo queremos definir operativamente usando fórmulas matemáticas apoyadas en criterios mensurables: esperanza de vida, educación, ingreso familiar, etc. Pero las circunstancias socioeconómicas, familiares, higiénicas, culturales, políticas, etcétera, que rodean la vida de cada persona -lo que medimos con las formulas del índice de desarrollo humano- no son sino eso: sus circunstancias. Ellas no son la vida de esa persona. No pueden ser criterios para analizar el valor de la vida. Y esto es lo que no hemos entendido los seres humanos aún.
El valor de la vida humana, por otra parte, nunca podrá ser medido cabalmente con los puros instrumentos de juicio con que cuenta el ser humano. Dios debe guiar el uso de estos instrumentos, así como iluminar el resultado del mismo. Una lectura cuidadosa y desapasionada de los primeros capítulos del Génesis ayudaría mucho en este sentido, aunque nuestra soberbia nos haga creer que hacerlo nos hace menos humanos.
No es de extrañar, por tanto, que los gobiernos sigan creyendo ser señores de la vida ajena, y que los demás no sigamos sin saber cómo responder ante eso.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com