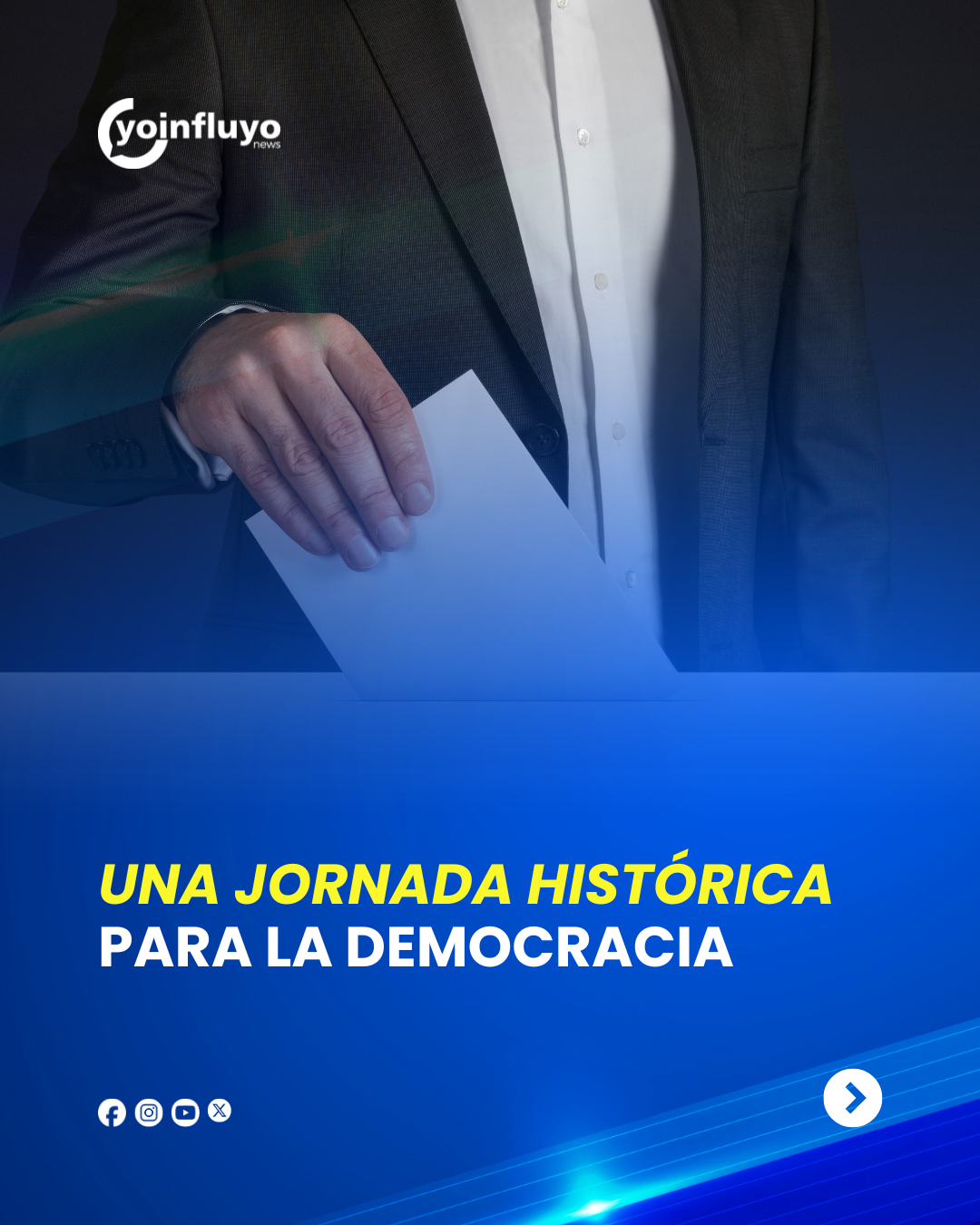Un día de mil ochocientos y tantos, John Stuart Mill (1806-1873), el padre del utilitarismo, esa discutible filosofía según la cual sólo lo útil es verdadero, fue a casa de su amigo el escritor Thomas Carlyle (1795-1881) para decirle…, para decirle… Dios mío, ¿cómo decírselo? Para decirle que debido a un extraño, perverso, inexplicable y, por supuesto, lamentable accidente, el manuscrito que recién le había dado para que lo leyese…, ¡había sido utilizado por su sirvienta para alimentar el fuego! Sí, así como lo estaba oyendo: para alimentar el fuego.
¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? ¡Escribir durante años enteros para que luego venga una mujer, tome el mazo de hojas y lo arroje al fuego sin pensárselo dos veces!
Ese fue el día más negro en la vida de Thomas Carlyle. Para hacernos una idea del tamaño de su desgracia hay que considerar que si bien hoy, gracias a nuestras computadoras, podemos copiar textos extensísimos en cuestión de segundos, en aquella época remota (jurásica, la llaman hoy los niños, influenciados por lo que ven en el cine), ni siquiera el papel carbón había sido inventado aún. No había, pues, copia del manuscrito, y de los cientos y cientos de páginas garrapateadas a la luz de las candelas no quedaba sino un puñado de cenizas.
¡Dios mío! ¡Qué desgracia! Y ahora, ¿qué iba a pasar? Carlyle, el amigo ultrajado, como es natural pensar, no se quedó callado, e imagino que haría a su amigo toda una serie de preguntas. Éstas, por ejemplo:
1) ¿Dónde diablos pusiste el manuscrito para que tu sirvienta lo tomara por basura? ¿A un lado del WC?
2) ¿Así sueles cuidar las cosas que se te confían?
3) ¿Qué tipo de sirvienta es ésta que enciende fuego, ¡ay!, con lo primero que encuentra?
4) Además, ¿cómo es que esta mujer mete mano tan fácilmente en tu escritorio, si es que de veras guardaste mi manuscrito en tu escritorio, como dices? ¿Y de cuándo acá esas familiaridades entre tú y ella? ¿Es que hay algo entre los dos y lo ocultas para guardar las apariencias?
5) ¿O es, más bien, es que ha recibido instrucciones de quemar todos los manuscritos que los escritores jóvenes insisten en hacer llegar a tu casa para que los leas? ¿Así terminan todos los documentos que te son confiados para que des tu opinión?
6) ¿Das por ventura lecciones de utilitarismo a tu cocinera? ¿Cómo, si no, aprendió a hacer juicios tan categóricos acerca de lo útil y lo inútil?
7) ¿Es que no te preocupas de darle dinero para que compre leña y la pobre tiene que andar buscando aquí y allá lo que se pueda quemar? ¿Eres entonces un avaro y lo ocultabas?
Una vez hechas estas preguntas u otras semejantes, Carlyle debió haber pasado a la acción, y entre las cosas que pudo ejecutar están, por ejemplo, las siguientes ocho:
1) Matar a Stuart Mill clavándole una daga en el pecho.
2) Apretarse la corbata más de lo ordinario, o bien comprar una cuerda en la tienda de la esquina para bailar un jarabe tapatío entre el cielo y el suelo, es decir, colgarse.
3) Maldecir la vida.
4) Invocar la muerte.
5) Romper la amistad.
6) Decirle a Mill: «¿No quieres que te lea también yo un manuscrito, amigo mío?», para quemárselo a su vez.
7) Prender fuego a la casa a Mill con todos sus manuscritos.
8) Decidirse a vivir amargado por el resto de sus días, diciendo a cada paso: «En el manuscrito que me quemó el señor Mill, amigos»…
Ahora bien, nada de esto hizo Carlyle, sino que optó por tomar el camino menos llano y más empinado de todos, que era el de volver a escribir la obra. Ésta, ya reescrita, se llamó La revolución francesa y fue publicada en 1837 por un editor londinense en tres gruesos volúmenes.
Confiesa Carlyle en sus Reminiscencias: «Recuerdo todavía la noche en que Stuart Mill vino a decirnos, pálido como el espectro de Héctor, que mi desventurado primer volumen había sido quemado. Fue como una sentencia de muerte para los dos; debimos mostrar aire de tomarlo a la ligera, tan espantoso era el horror en su semblante, y procuramos hablar de otras cosas. Permaneció cerca de tres mortales horas, y cuando partió fue un consuelo para nosotros. ¡Oh, las muestras de simpatía que mi pobre mujer me dio entonces! Me puso los brazos en torno del cuello, desolada y amorosa, como si fuera otro yo, pero más noble aún. Bajo el cielo no hay nada más hermoso que eso. Velamos hasta tarde sin dejar de conversar. “Debo escribirlo de nuevo”, fue mi firme resolución. Como prueba de liberal arrepentimiento, Mill me envió 200 libras dos o tres días más tarde, de las que guardé cien (costo real de la casa durante el tiempo que reescribí el volumen quemado)»…
Cuando la vida y todo lo que hemos hecho en ella se ha venido abajo, aún quedan nueve cosas que hacer, pero ocho no sirven para nada -matarnos, matar al culpable, maldecir la vida, invocar la muerte, etcétera: en fin, las que ya hemos dicho.
Afirmaba Maurice Chevalier: «¿Que si me desagrada envejecer? Bueno, considerando las alternativas, pienso que no tanto». Considerando las alternativas, parece que volver a empezar después de que todo ha sido arrasado por el vendaval de la vida es siempre lo más saludable.
De nada sirve maldecir; es mejor, humildemente, recomenzar: como hizo Carlyle con esta obra maestra.
Descanse en paz. Se lo merece por sus largas fatigas.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com