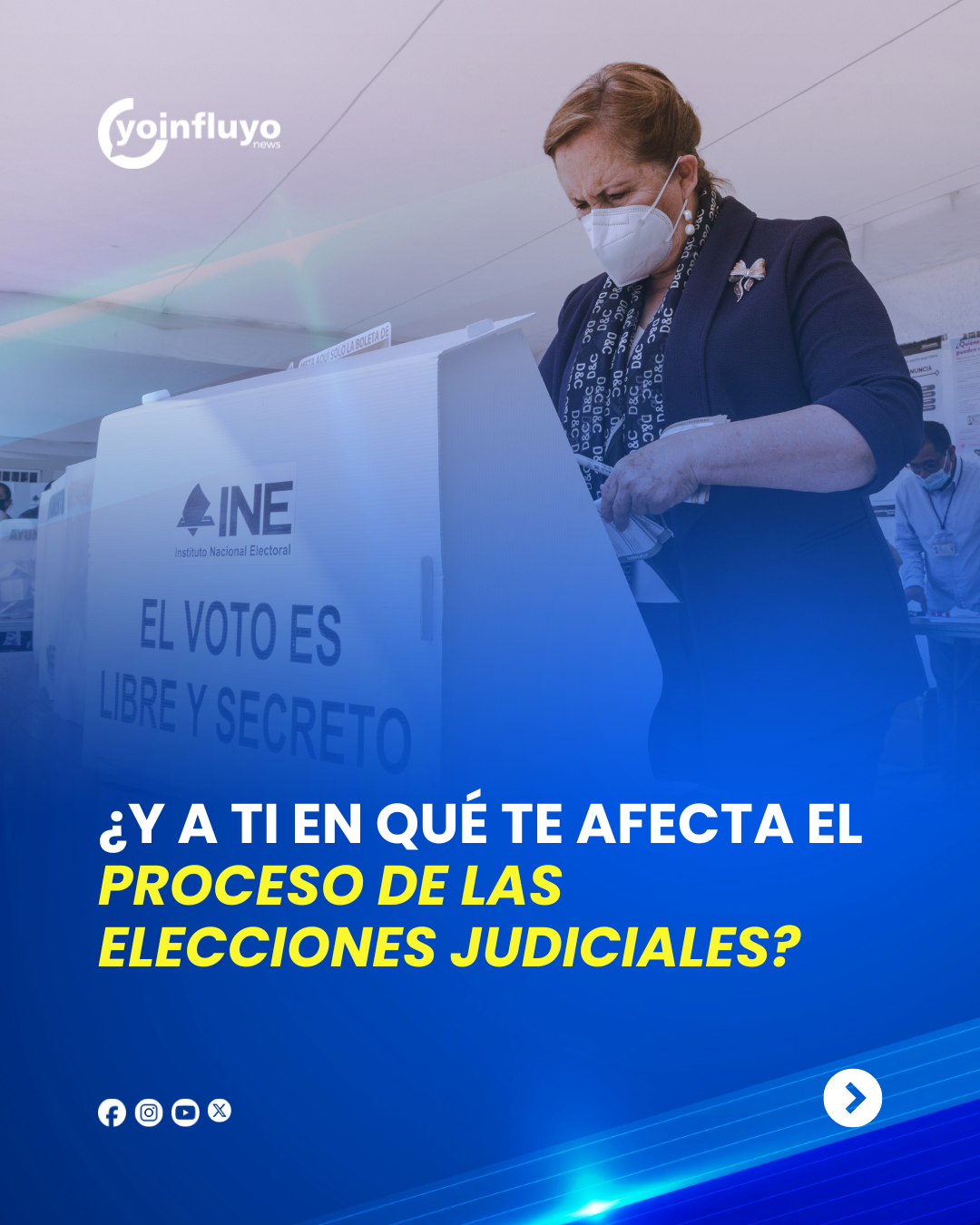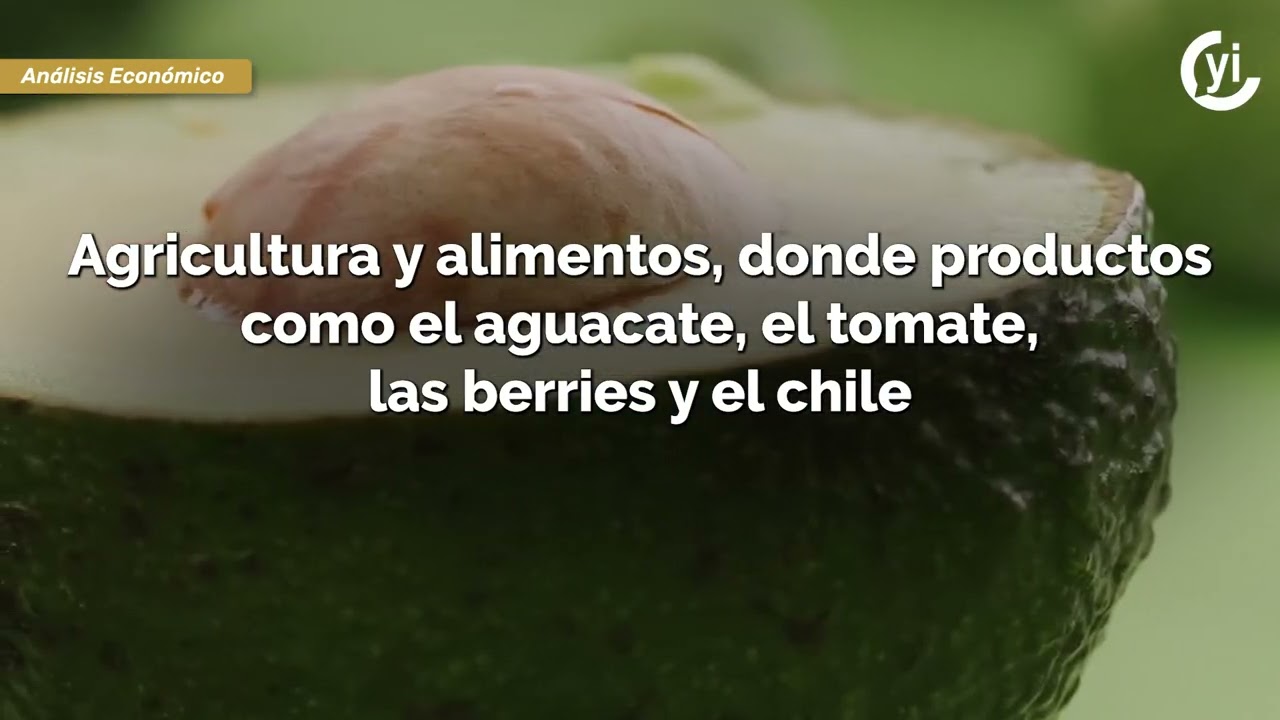En 1962, ya viejo y con un premio Nobel en el bolsillo, François Mauriac (1885-1970), el novelista francés, emprende la aventura de escribir un libro muy diferente de cuantos ha escrito hasta entonces. Autor de más de 20 novelas (traducidas a casi todas las lenguas) y de un número casi tres veces superior de obras de teatro, poesía y ensayo, no quiere ya tejer historias ni inventar personajes; ahora quiere hablar de ese gran personaje que ha llegado a ser él mismo y de la historia más íntima de todas: la única que ha podido vivir en primera persona.
El anciano Mauriac toma pues la pluma para hablar de todo lo que ha amado, rechazado y temido, pero, sobre todo, para dar cuenta de su fe, del papel que ésta ha jugado en su vida y en la totalidad de su obra.
Cuando joven, había escrito: «La dignidad del hombre no está en el pensamiento, sino en el canto», en abierta oposición a su maestro espiritual Pascal. Y poco después (en Río de fuego, 1923): «Con más fuerza que los que amamos, los que nos han amado nos marcan».
Antes de morir, el novelista se siente en el deber de confesar cuáles han sido sus razones para cantar y qué es lo que lo ha marcado tan profundamente. Por eso escribe esa joya que él titula así: Ce que je crois (en español, Lo que yo creo).
¿En qué creía Mauriac? Aclara desde las primeras líneas: «Lo que yo creo no se confunde con lo que sé: he aquí un primer equívoco que es preciso aclarar». De hecho, cuatro años antes, en 1958, había publicado un grueso volumen en el que recopiló lo mejor de su obra periodística: lo llamó Bloc Notes y dejó al descubierto en él sus opiniones políticas, sus preferencias intelectuales, sus aversiones; se trataba, en suma, de un libro en el que hablaba de otras cosas, de cosas secundarias, por decirlo así. Ahora, en cambio, no quería hablar sino de certezas, de aquello que había dado sentido a una larga vida: la suya.
«Creo en la luz, niego el absurdo. Me burlo de los milagros de la técnica si se despliegan en un calabozo materialista, aunque sea de las dimensiones del cosmos. Poco me importa alcanzar los planetas, si lo que el cohete teledirigido pasea es este pobre cuerpo destinado a la podredumbre, este pobre corazón que habrá latido en vano por unas criaturas, ellas mismas polvo y ceniza. Es este horror el que crea vuestra fe, me han dicho muchas veces. Y bien, es cierto, sí: no es el miedo, en el sentido en el que lo entendía el viejo Lucrecio, el que engendra a los dioses, sino el horror a la nada: el ente dotado de pensamiento no admite no haber sido pensado, el corazón capaz de amor no admite no haber sido amado…
«Que la vida no tenga dirección ni término; que el hombre no tenga destino, esto es lo que soy incapaz de creer…
«Lo que yo creo… Creo que soy amado tal como he sido, tal como soy, tal como mi propio corazón me ve, me juzga y me condena por un Dios que no es sino Ternura».
Con estas palabras el gran escritor casi pone punto final a su obra y se dispone a cerrar el libro de su vida. Ya no le queda sino aguardar a que ese Dios de amor que él intuyó en el país de la vida rasgue por fin el velo, se haga visible y lo abrase con el calor de su misericordia.
¿Tiene miedo François Mauriac ahora que se acerca el fin y llega la noche? No, no lo tiene. ¿Qué podría temer? La Escritura, que él tanto ha leído, lo consuela. «¡Si es Efraín, mi niño, mi encanto! Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión» (Jeremías 31,20). Es Dios quien dice esto; ¿por qué, pues, habría de temer?
«De este modo sabremos que vivimos conforme a la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante del tribunal de Dios. Porque, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo» (1 Juan 3,19-20). ¿No es ésta también Palabra del Señor, de ese mismo Dios que por él bajó del cielo? Y, por lo demás, ¿qué sabemos nosotros de los juicios de Dios? Nuestro corazón puede condenarnos porque es mezquino, pero Dios es grande…
Escribe Mauriac casi al final de libro a manera de plegaria y que, más que plegaria, era una confesión de fe:
«No somos jueces de nosotros mismos. Lo que a nosotros nos horrorizaba más fue tal vez lo que a Vuestros ojos pesó menos. Las faltas que nos han humillado más han sido quizá las primeras en haber sido perdonadas. Pero Vos, sin duda, nos pediréis cuentas de lo que no nos humillaba, de lo que no nos avergonzaba y de todo aquello por lo que no pensábamos que debiéramos enrojecer».
No nos conocemos, pero Dios nos conoce. Lo que nosotros creíamos demasiado grave, acaso para Dios no lo era tanto; en cambio lo que creíamos tan pequeño, tan sin importancia…
No queda, pues, sino una sola cosa: tomar la vida –con todo lo que ésta carga consigo: recuerdos, remordimientos, nostalgias- y ponerla en Sus manos; refugiarse en las entrañas de Su misericordia como se esconden entre las rocas los animales heridos. Sólo eso. Lo demás seguramente lo hará Él con cuidado y ternura. No hay, por tanto, razones para el miedo, sino para el canto. ¡Dios es más grande que nuestro pobre, que nuestro estrecho, que nuestro miserable corazón! Ésta es la gran noticia: el resumen de todo el Evangelio.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com