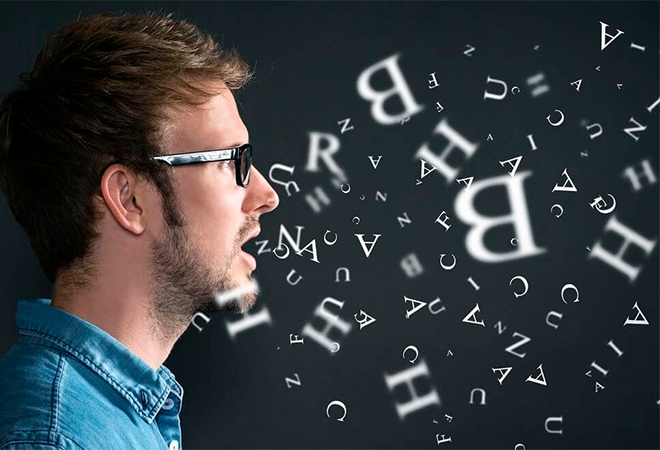Hay que cuidar nuestras palabras…
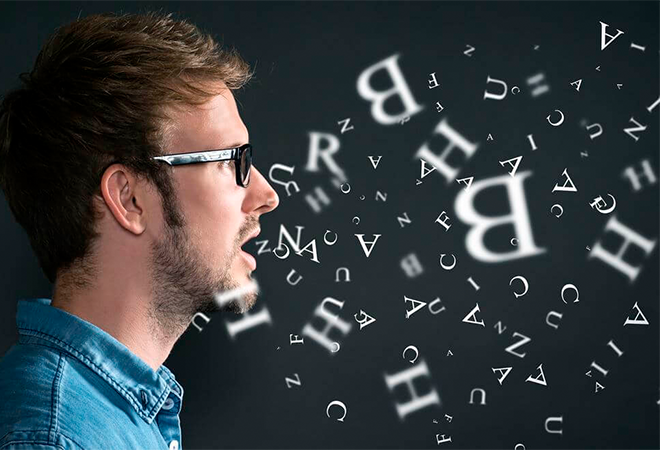
Toda predicción es siempre peligrosa. Por eso, cuando alguien, aprovechándose de mi amistad o abusando de mi confianza, se atreve a anticipar mi suerte y a prejuzgar mi futuro, yo me tapo interiormente los oídos y hago como que no oigo. Predecir es ya de alguna manera condicionar. Explicaré por qué es esto así valiéndome de tres historias verdaderas.
Cuenta Ignace Lepp (1909-1966) en su Psicoanálisis de la muerte que una adivina había predicho a una joven mujer que mataría a su esposo un 14 de febrero. Durante muchos años vivió la pobre horrorizada, temblando de pies a cabeza en las semanas que precedían a aquella fecha maldita. Cada año, dos o tres días antes, buscaba cualquier pretexto para ausentarse de la casa o ya por lo menos para alejar de ella a su marido. Al cuarto o quinto año, en las proximidades de ese día, como no había podido hacer ni lo uno ni lo otro, «su angustia aumentó a tal punto que, para librarse de ella, en la noche del 14 al 15, tomó un martillo y asestó al esposo dormido un golpe mortal en la frente». La fatal predicción, en efecto, había tenido cumplimiento.
He aquí otra historia parecida; la cuenta el padre Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) en uno de los volúmenes de su Teatro crítico universal: «Pronosticóle a un tal mariscal Virón un adivino que había de morir al golpe de una bala de artillería, lo que le hizo tal impresión que, siendo un guerrero sumamente intrépido, después de notificado este presagio siempre que oía disparar la artillería le palpitaba el corazón… Realmente una bala de artillería le mató… Pero no le matara si él hubiera despreciado el pronóstico. Fue el caso que en el sitio de Epernai, oyendo el silbido de una bala hacia el sitio donde estaba, por hurtarle el cuerpo se apartó despavorido, y con el movimiento que hizo, fue puntualmente al encuentro de la bala, la cual, si se estuviese quieto en su lugar, no le habría tocado. Así el pronóstico, haciéndole medroso para el peligro, vino a ser causa ocasional del daño».
Otra historia más, esta vez referida por Linus Bopp (1887-1971) en un interesante libro acerca de la mala suerte: «Un astrólogo le advirtió a un joven que no viajara el día 18 de octubre, porque corría el riesgo de sufrir un accidente mortal. El 18 de octubre el joven partió en su motocicleta. Sus amigos se dijeron entre ellos: “A este bravucón le da lo mismo el pronóstico y se marcha igualmente”. Una hora después supieron que el joven había muerto en un accidente de tráfico. Este hecho me lo contó un testigo ocular para demostrarme que la profecía se había verificado. Pero se podría objetar que el verdadero culpable de la desgracia era el astrólogo, porque lesionó la seguridad del muchacho infundiéndole un miedo que antes de la predicción no tenía. Y con miedo ya no se maneja igual».
Lo que dicen los adivinos muchas veces se cumple, pero no porque hayan leído quién sabe qué cosa en las estrellas, en las palmas de las manos o en las borras del café; antes bien, suceden porque las predijeron: de no haber abierto el pico, seguro que no pasaba nada. Predecir es condicionar. Por eso, cuando una madre o un padre dicen a su pequeño: «Nunca serás nada», «si sigues así, acabarás en la cárcel», o una de esas cosas que suelen decirse en momentos de desesperación o de cansancio, a mí me da un miedo terrible: acaso más que previniéndolo estén orillando a su hijo a cumplir sus tétricas profecías. Este mecanismo psicológico lo explicó muy bien Franz Kafka (1883-1924), el escritor checo, en su hermosa y terrible Carta al padre, donde le dice:
«Cuando yo me ponía a hacer algo que no te gustaba y amenazabas con el fracaso, el respeto a tu opinión era tan grande que el fracaso era inevitable, aunque tal vez se produjese mucho más tarde. Perdí la confianza en mis propios actos. Me volví inconstante, indeciso. Cuanto más crecía, mayor era el material que podías oponerme como prueba de mi nulidad; poco a poco tuviste efectivamente razón en más de un aspecto»…
Lo contrario de esto es la bendición, que consiste en decir bien, en desear un bien a alguien, pues bendecir es también profetizar, aunque de una manera mucho más positiva y benévola. Cuando, por ejemplo, Sören Kierkegaard escribió a Regina Olsen, su novia, en una carta: «Que Dios te dé un feliz año nuevo, muchas sonrisas y pocas lágrimas», etcétera, ¿no la estaba bendiciendo, es decir, no estaba provocando en ella el deseo de que tales palabras se cumplieran?
Antes de dar la bendición a una asamblea reunida para festejar, por ejemplo, los quince años de una joven, casi siempre pido a los padres de ésta que la bendigan diciendo con voz clara y fuerte lo que desean para ella, y que, mientras lo dicen, tracen sobre su frente la señal de la cruz. Entonces se oyen frases como la siguiente: «Que vivas siempre cerca de Dios, hija», «Que nunca te desvíes del camino del Señor», u otras parecidas. Y estas palabras, que permanecerán en el corazón de la muchacha para siempre, con toda seguridad se cumplirán. ¿Cuándo? No lo sé, algún día, alguna vez.
La bendición es una profecía con final feliz. Por lo tanto, es necesario ejercitarnos en el arte de bendecir, de bien decir, de decir a los otros cosas buenas. Sobre todo, hay que cuidar nuestras palabras: aunque no nos guste reconocerlo, tienen demasiado poder, y si no condicionan para bien, lo hará para mal. Pero de lo que no hay duda es que siempre condicionarán.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com