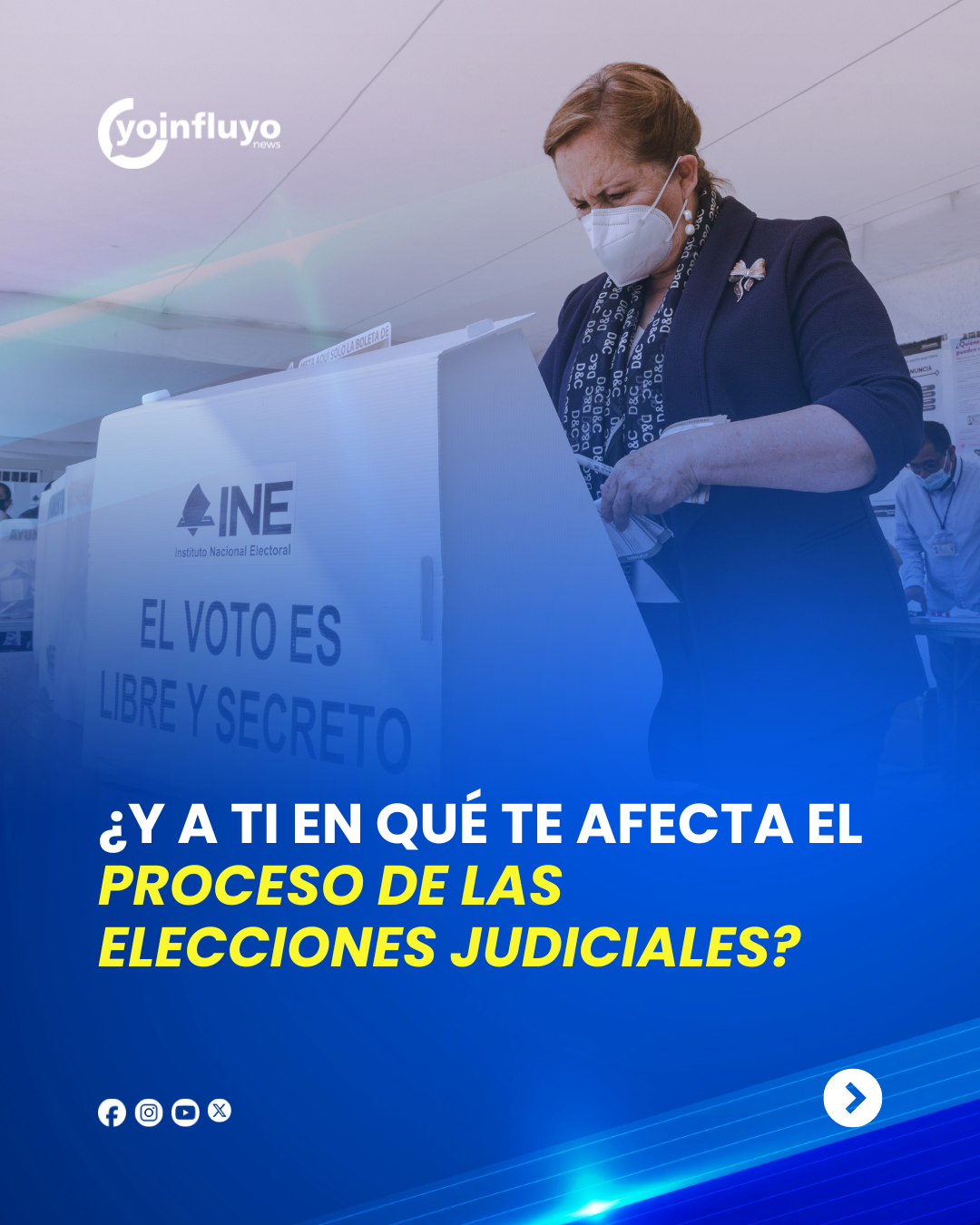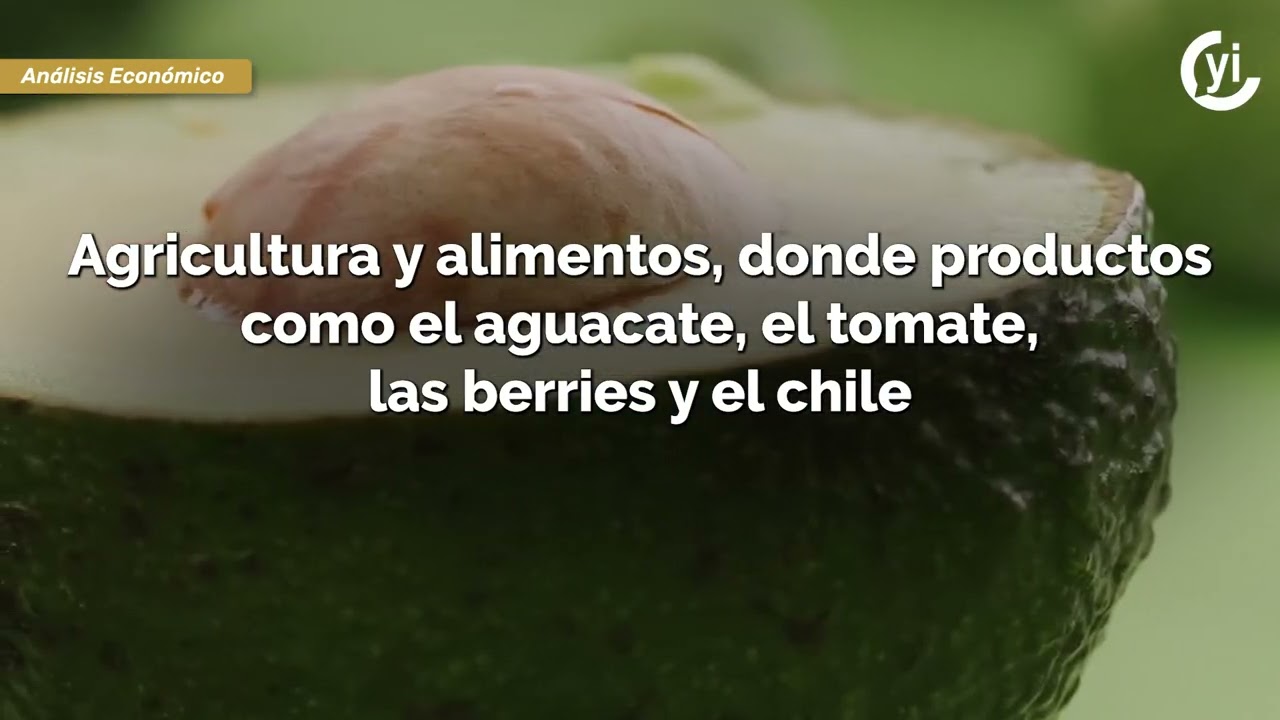«Te doy mi palabra». Cuando un hombre da su palabra, se compromete, formaliza un pacto, establece una alianza. Para los antiguos, dar la palabra era una cosa seria; hoy, sin embargo, las cosas han cambiado de tal manera que en lugar de dar la palabra firmamos letras.
Cuenta Neil Postman (1931-2003) en su libro Amousing Ourselves to Death (Divertirse hasta morir) que una vez un inteligente joven universitario incluyó a pie de página en su tesis de licenciatura, a manera de cita, la declaración verbal de un autor muy conocido.
Como se sabe, en este tipo de trabajos sólo tienen carácter de fuente los libros, las revistas, los artículos de periódicos y, más recientemente (bajo ciertas condiciones), los artículos bajados de Internet: en una palabra, sólo fuentes escritas.
Pues bien, contraviniendo esta elemental regla académica, el joven citó como si nada aquella declaración que ninguno de sus profesores estaba en grado de verificar. El jurado advirtió al joven que debía quitar inmediatamente de su tesis aquella referencia inoportuna. El muchacho protestó diciendo que tal petición le parecía injusta, pues no le quedaba claro por qué una fuente oral no podía tener la misma importancia que una fuente escrita. Los miembros del jurado deliberaron entre ellos durante unos minutos; por último, dictaminaron con toda la solemnidad que exigía su cargo:
-A lo que se ve, para usted no hay ninguna diferencia ente un testimonio oral y un testimonio escrito. Siendo así las cosas, no creemos que haya ningún inconveniente en que reciba usted de nosotros un título puramente oral; porque, si lo quiere escrito, ya sabe lo que tiene que hacer.
¡Por demás está decir que el joven partió como de rayo a quitar de su tesis aquella nota maldita! Un título oral no se puede colgar de la pared ni presumir a los amigos. ¡Ay, y para esto precisamente es para lo que sirven los títulos! (¿O sirven para algo más?) Una vez que la escritura ha vencido a la oralidad, la letra escrita vale más que la palabra.
Pero los antiguos daban la palabra. ¿De dónde nació la costumbre de dar la palabra? Sabemos que dar la mano tuvo su origen en un ámbito estrictamente militar. Como era en la mano derecha donde se llevaban las armas para el combate, dar la mano implicaba desarmarse y establecer con el otro un acuerdo de paz. Era como decirle: «Puedes acercarte a mí con toda confianza, que no te haré daño. ¿Lo ves?, mi mano está libre. ¡Venga la tuya también libre!». Sólo pueden darse la mano aquellos que han dejado en el suelo el arco y la lanza. (De hecho, la Iglesia conservó este signo bellísimo de desarme y lo utilizó después en la liturgia: hay un momento en la celebración de la Misa en la que todos los presentes se dan la mano en signo tácito de paz).
¡Qué hondo significado encierra un gesto tan aparentemente trivial como es el de estrechar una mano! Bien, pero ¿de dónde nació la expresión: “Te doy mi palabra”? Aquí me parece que las cosas no están tan claras. Y como no lo están, en vez de inventar cosas que no sé, contaré una historia que ya he contado otras veces, pero que es demasiado significativa como para no contarla una vez más.
Se trata de una historia verdadera. Hacia el siglo XII d.C., un poderoso emperador alemán, Federico II, quiso saber cuál era la primera lengua del mundo, o sea, la que hablaron Adán y Eva en el jardín del paraíso. Y porque creía que todas las demás lenguas se aprenden siempre por imitación (oyéndolas hablar a los demás), hizo que unas mujeres criaran aparte a varios niños recién nacidos (al parecer eran 12); de este modo, según el emperador, si nadie les hablaba, no podrían aprender la lengua de sus nodrizas y el idioma original brotaría de sus labios de manera espontánea y natural.
Así se hizo. Las mujeres los amamantaban, los bañaban, pero no podían hablarles ni cantarles. El resultado fue que los niños se fueron muriendo de uno en uno. ¡Todos perecieron al final! Pero, ¿por qué razón? Por ésta, sólo por ésta: les había faltado lo esencial, les había faltado la voz, echaron de menos la palabra.
La palabra es vida, amor, alimento. Sin la palabra nos morimos. Dar la palabra es entrar en contacto, crear vínculos y regalar lo mejor de uno mismo. ¿No es verdad que cuando nos enojamos con alguien y queremos hacerle ver nuestro disgusto lo primero que hacemos es dejarle de hablar? ¡Ah, bien que sabemos lo que vale nuestra palabra, puesto que, cuando queremos herir, simplemente la negamos!
Era necesario decir todas estas cosas para comprender mejor lo que escribió un día Sören Kierkegaard, el filósofo danés, en una de las páginas de su Diario: «Para que se pueda tener verdaderamente fe en alguien, es necesario que éste nos dé su palabra. Ahora bien, Dios nos ha dado su Palabra. Cristo es la Palabra».
Dios nos ha dado a Jesucristo, su Hijo, su Palabra. Ha entrado en diálogo con nosotros (dialogar es dar la palabra); pero no sólo eso, sino que también ha querido comprometerse. «En darnos como nos dio a su Hijo –escribe San Juan de la Cruz (1542-1591)–, que es una Palabra suya –y no tiene otra– todo nos lo habló junto y de una vez en esta Palabra, y no tiene más que hablar» (Subida al Monte Carmelo II, 22, 3).
Dios nos ha dado su Palabra. Esto quiere decir: Dios es de fiar, no nos ha mentido, se puede confiar en Él. Al darnos a Cristo nos ha dado su Palabra, prometiéndonos que ni la tristeza ni la muerte serán eternas; que todo lo que nos duele pasará, que un día recuperaremos cuanto habíamos perdido (rostros, voces, afectos) y que tendremos, ahora sí plenamente y para siempre, lo que este mundo no nos ha podido dar y anhelábamos de todo corazón.
@yoinfluyo
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com