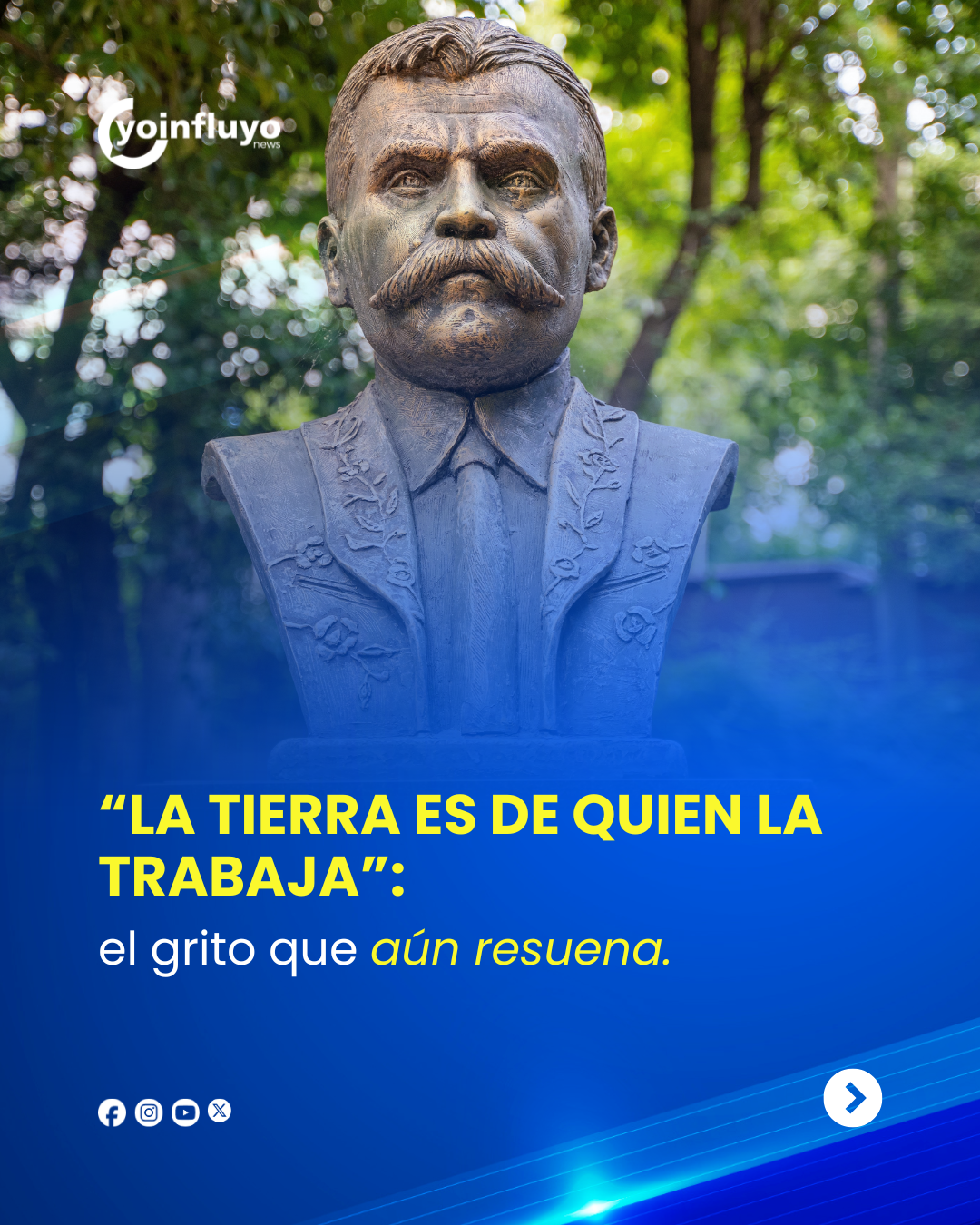La “verdad” para los gobiernos demócratas no es más que manejar la información a su conveniencia; nada que ver con la filosofía de este concepto que tuvieron nuestros antepasados.

Los griegos llamaban a la verdad aléteia, palabra ésta que quería decir descorrer el velo. Conocer la verdad significa, entonces: descubrir lo que estaba oculto, lo que no era visible porque se hallaba sepultado por la gruesa capa de las opiniones. La opinión, según el pensamiento griego, era lo opuesto a la verdad.
La Edad Media, a su vez, siguiendo los pasos de Aristóteles, acuñó esta dorada definición: “La verdad es la adecuación del intelecto con la realidad” (Adaequatio rei et intellectus). De hecho, fue esta definición irrefutable y clara como el mediodía la que guio durante muchísimo tiempo las disquisiciones de los filósofos y orientó las investigaciones de los sabios. ¿Quieres saber la verdad de una cosa? Pues ve entonces a la cosa misma y no pierdas tiempo oyendo lo que se dice de ella o imaginando que podría ser esto o lo de más allá.
Si no me equivoco, fue esta humilde constatación llevada hasta sus últimas consecuencias –ir a las cosas mismas desechando cuanta opinión se encontrase uno en el camino– la que dio origen a una nueva forma de conocimiento: el llamado conocimiento científico. Llegados a un cierto punto de la historia –más o menos hacia el siglo XV de nuestra era, y sobre todo en Occidente– unos hombres inteligentes empezaron a preguntarse: “¿Es verdad que la Tierra es el centro del universo como se complacían en decretar los sabios de la antigüedad? ¿Es verdad que el Sol gira alrededor de la Tierra, y que ésta es plana como una tabla? ¿Es verdad que la mujer no es sino un varón malformado, un hombre que no pudo llegar a serlo? He aquí un bello elenco de problemas que hay que volver a plantearse, pero ahora de otra manera, es decir, con seriedad y rigor”. De esta manera, poniendo en tela de juicio todo el saber recibido del pasado y yendo a las cosas mismas, el hombre moderno fue haciéndose con un vasto repertorio de certezas que eran tales por el hecho de estar respaldadas por la experimentación y ya no más por la imaginación o la opinión de las autoridades de otro tiempo.
A este respecto es sumamente ilustrativo lo que escribió René Descartes en El discurso del método (1637), libro en el que sienta las bases de esta nueva manera de pensar: “En relación con todas aquellas opiniones que hasta entonces habían sido creídas por mí, juzgaba que no podía intentar nada mejor que emprender con sinceridad la supresión de las mismas, pero hasta después de que hubiesen sido ajustadas mediante el nivel de la razón”. Lo que quería el filósofo francés era demoler el edificio de las opiniones recibidas para levantar en su lugar uno nuevo cuyos cimientos fueran verdades tan evidentes (claras y distintas las llamaba él) que nadie osara ponerlas en duda. “No admitir nada como verdadero si no se le ha conocido verdaderamente como tal”: he aquí el primer principio al que el filósofo prometió someter su pensamiento de allí en adelante.
Pero, bueno, la verdad es que no he escrito esta meditación para hablar de cosas tan subidas y sabidas, sino para lamentarme de que en las sociedades democráticas la verdad cuente otra vez muy poco y se haya vuelto a introducir en ellas, aunque sea de manera velada y silenciosa, el culto a la opinión.
En las sociedades democráticas la verdad no es ya la realidad, sino lo que decreta la mayoría. Hoy, como dijo Aldous Huxley (1894-1963) en Un mundo feliz, la verdad no es cuestión de adecuaciones ni de nada que se le parezca, sino de números: “Sesenta y cuatro mil repeticiones hacen una verdad”.
Un medio de comunicación dice que X es esto, otro medio lo repite, otro más vuelve a decir lo mismo y la verdad está ya hecha: X, en efecto, es esto, puesto que todos lo dicen.
Hace poco, en una universidad norteamericana, una maestra de civismo, para explicar a sus alumnos en qué consistía la democracia, llevó al aula un conejo y preguntó a sus alumnos:
–¿Qué creen que sea este animalito: un macho o una hembra? El que crea que sea macho, que levante la mano.
Todos los jóvenes de la clase –catorce en total– la levantaron.
–Bien, ahora levanten la mano los que piensen que es una coneja.
Ahora fue el turno de las muchachas, que eran dieciocho.
–Como la mayoría de la clase se ha pronunciado a favor de que sea hembra, hembra será. Ahora los invito a que busquen entre todo el nombre más acorde a un conejo de sexo femenino.
Puesto que la mayoría se había pronunciado, el asunto estaba concluido. Y la maestra dio fin a su clase con estas palabras:
–Pues en esto, ni más ni menos, consiste la democracia, queridos jóvenes: en ponerse de acuerdo y en construir entre todos la verdad.
¡Como para morirse!
Para un hombre medieval, la respuesta a la pregunta hubiera consistido en ir a la cosa misma, es decir, en agarrar al conejo por las orejas y buscarle el sexo en algún lugar. Pero como suele decirse que los medievales vivían en una era oscurísima lo mejor es no imitarlos y ponerse a preguntarle a la gente qué es lo que opina del asunto.
Tristemente, en esto consisten muchas de nuestras famosas verdades democráticas, verdades que no son sino meros pareceres. ¿Estaremos regresando, me pregunto yo, a la edad de las cavernas?
Te puede interesar: La hora exacta
@yoinfluyo
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com