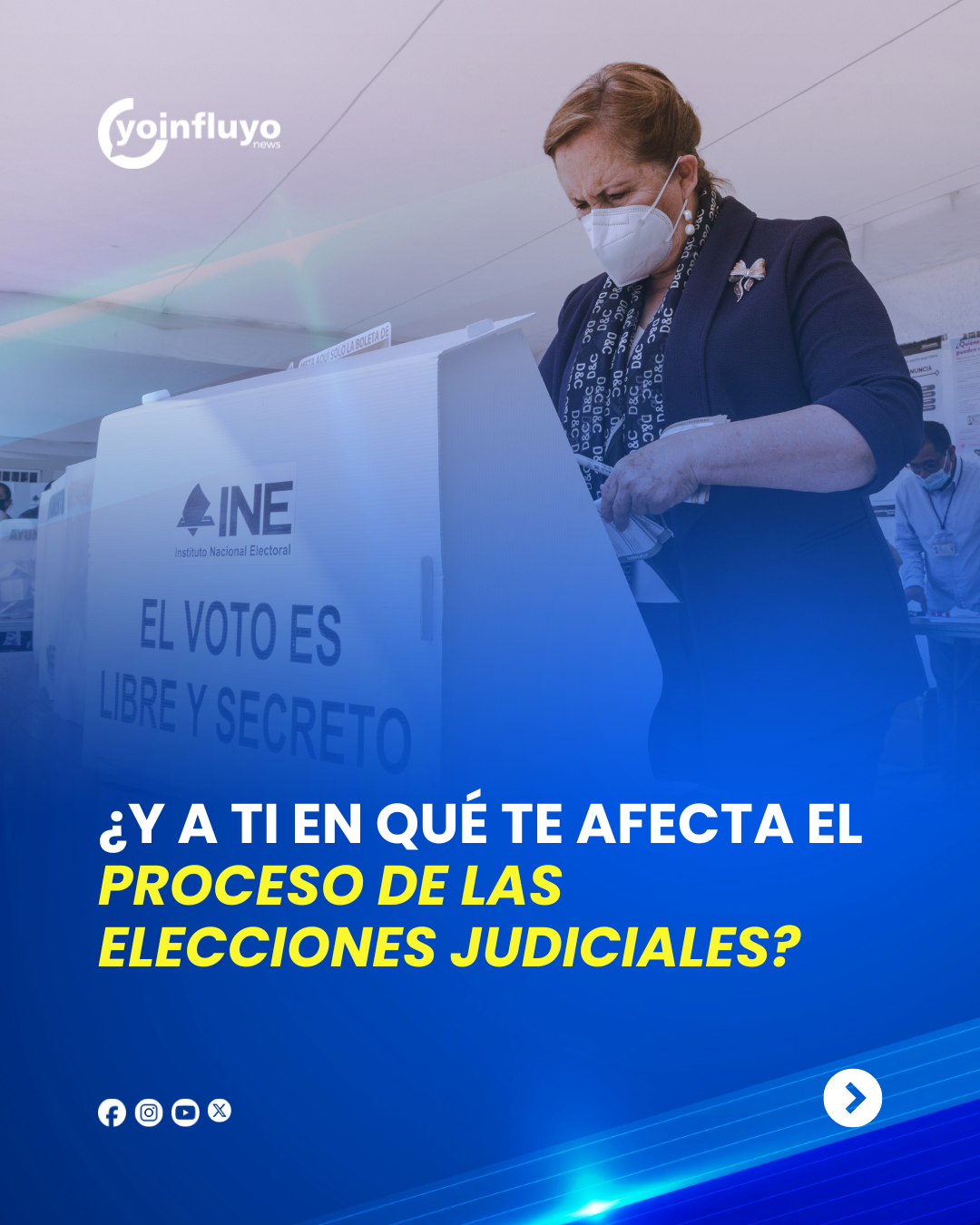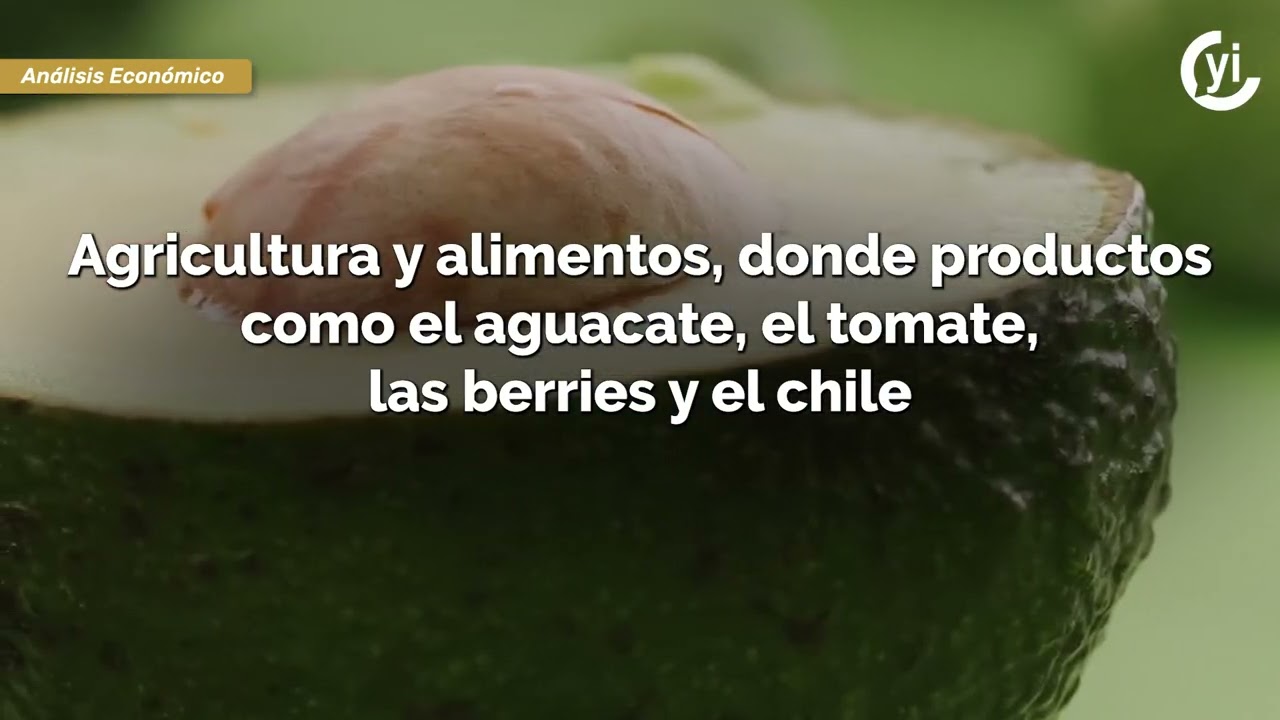«¡Qué ojos más bellos tiene!», dice la madre al punto de las lágrimas cuando la enfermera le muestra a su hijo por primera vez. Si el niño hubiera nacido con otro color de ojos, igual los habría encontrado bellos: son los ojos de su hijo. El padre también los mira con esa sorpresa tan parecida al estupor:
-¿A quién los sacó? -pregunta con la esperanza de que una voz todavía desmayada le responda desde la cama: «A ti, mi amor. Los sacó a ti».

Este diálogo, repetido todos los días, en todos los hospitales del mundo, encierra una gran profundidad. Por decirlo así, es como un rito de aceptación mediante el cual los padres abrazan al recién llegado tal y como les ha sido dado por la vida. Lo aceptan con esa nariz, con esos ojos, con ese color de piel y ese tamaño de boca. No piensan siquiera en que hubiera podido ser diferente a como de hecho es. Como vino, así está bien.
-¿A quién se parece? ¿Podemos verlo? -preguntan las tías, los abuelos, los hermanos. Y, al formular esta pregunta, ejecutan un rito tan importante como el anterior: el del respeto al destino. Y vuelven a preguntar, profundamente intrigados:
-¿Cómo es?
Les parece imposible imaginárselo, puesto que nunca antes, desde que el mundo es mundo, ha habido un niño como él, y nunca más lo habrá: este pequeño ser es la novedad pura, la originalidad hecha carne.
-¿Podemos entrar a verlo?
Todavía no lo conocen, pero ya lo aceptan.
A partir de fechas próximas, sin embargo, con la manipulación de los genes, que será (y lo es ya, de hecho) prácticamente posible, las cosas cambiarán de un modo radical: ahora los padres podrán elegir como en una especie de menú todas y cada una de las características de sus hijos: ojos azules en lugar de cafés, verdes en lugar de negros, 1,78 de estatura en vez de 1,67, nariz aguileña en vez de nariz recta. En los nuevos supermercados genéticos todas las combinaciones serán posibles y todos los caprichos realizables. Asistiremos a la era de los bebés por catálogo, de niños a la carta y, con ella, al fin del estupor.
El nacimiento de un nuevo ser ya no suscitará sorpresas ni preguntas. («¿Cómo es?»). Los niños serán simplemente como los padres hayan decidido que sean. En este nuevo Mundo feliz, la única sorpresa posible consistirá en que por algún infortunado accidente en el proceso, los caprichos no se realicen con la exactitud deseada, dando lugar a profundas insatisfacciones por parte de los padres:
-Pero, ¿por qué tiene los ojos negros si yo los quería azules? ¡Maldita sea!
Los hijos por catálogo serán quizá más fuertes y más bellos; en una palabra, tal vez más perfectos, genéticamente hablando, que los jóvenes de las generaciones anteriores, pero también más inseguros y más deprimidos que todos los que los precedieron: vivirán siempre en el temor de no ser queridos más que por el color de sus ojos o el tamaño de su mentón.
-Papá: si hubiese medido diez centímetros menos de lo que mido, ¿me habrías querido lo mismo?
He aquí una pregunta que con todo derecho podrán hacerse cuando crezcan los hijos de las próximas generaciones, generaciones a las que les será negada por primera vez y de manera sistemática la experiencia del amor incondicional.
Yendo más allá, acaso también vivan en el rencor, en ese rencor nacido de las relaciones desiguales, pues si bien es cierto que los padres podrán elegir a sus hijos, también es verdad que éstos no podrán elegir a sus padres. ¿Se ha pensado suficientemente en ello? Mientras que los primeros gozarán de una libertad sin límites, acósmica, por llamarla de algún modo, a los segundos no les quedará más remedio que la aceptación callada, es decir, nada más que la resignación.
Los padres serán vistos entonces como una imposición del destino. Del destino, sí, precisamente cuando el destino parecía estar ya abolido de una vez por todas. Y serán odiados o abandonados con la misma violencia con que rechazamos aquello que nos es impuesto sin motivo alguno.
Si nos aceptamos es porque no tuvimos la oportunidad de elegirnos. Pero cuando podamos elegirnos, ¿por qué habremos de aceptarnos si no nos gustamos?
En la era de los niños a la carta será muy difícil, si no es que hasta imposible, practicar eso que Romano Guardini llamó en uno de sus libros la aceptación de sí mismo. El hombre de otras décadas podía ver en cada una de sus peculiaridades físicas o psíquicas la manifestación de un querer que lo trascendía: de un querer divino, para decirlo ya («Dios me hizo así, y Él sabrá por qué»). Pero los hombres del futuro se sentirán nacidos de un mero capricho humano. Y, siendo así, ¿cómo podrán aceptarse a sí mismos en calidad y profundidad? Les faltará esa especie de escala de Jacob que les permita remontarse al cielo para explicar el misterio de su ser.
Ahora bien, ¿aceptarán éstos sin desesperarse ser hijos sólo de la tierra? ¿No faltará a sus vidas esa raíz metafísica que es lo único a lo que puede agarrarse un hombre presa del vértigo, un individuo a punto de caer en el vacío? He aquí un buen número de preguntas que hay que responder antes de lanzarnos a una aventura (genética) de la que aún ignoramos, prácticamente, casi todas las consecuencias.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com