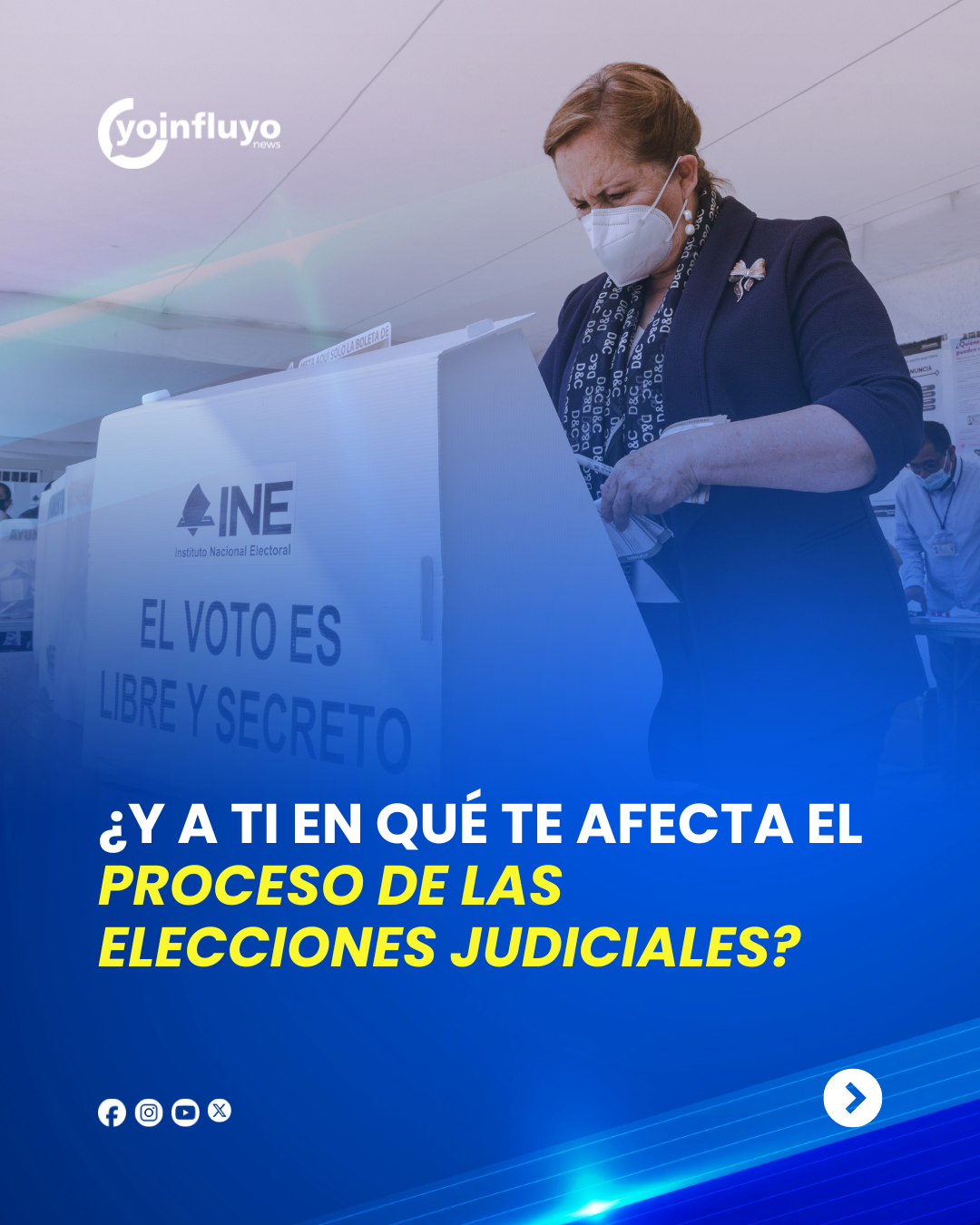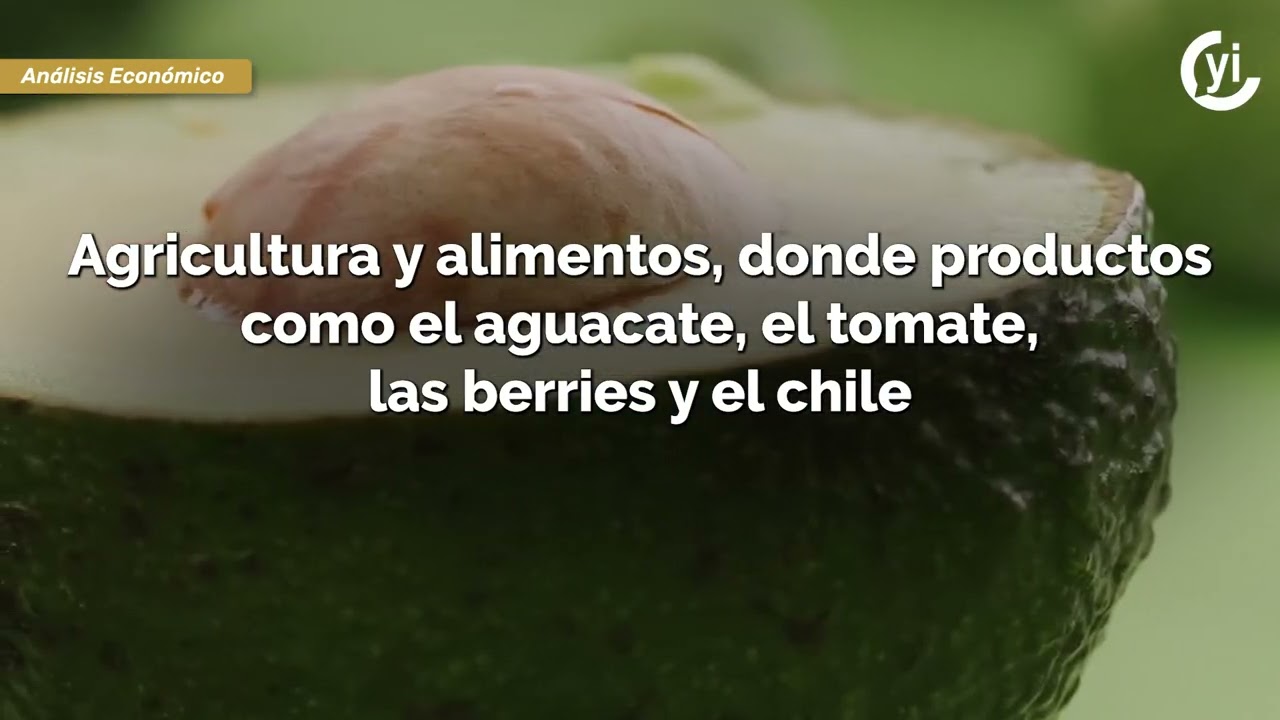Vas a una oficina. Tienes prisa porque en casa se ha quedado el niño solo con su padre, y ya sabes lo ansioso que se pone el padre cuando se halla solo con el niño. O porque quedaron de hablarte a la una de la tarde y es importantísimo que te pongas personalmente al teléfono. O por qué sé yo. Avanzas un puesto más en la fila y suspiras aliviada. Luego reparas en la cantidad de gente que tiene que pasar antes que tú y dejas de suspirar aliviada. Te desesperas. Piensas en que debes hacer las paces con los tiempos que corren y comprarte a la voz de ya un teléfono móvil. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo que no te has comprado uno? ¿Por qué te obstinas en vivir en tu pequeño mundo jurásico? ¡Dios mío –gimes más que te quejas– son ya las 12:25!
Un minuto después, es decir, a las 12:26, te asalta un extraño pensamiento. Te dices a ti misma que si Dios te devolviera todos los minutos que has perdido haciendo filas aquí y en otras partes, acaso tendrías varios años de repuesto para, ahora sí, dedicarte a hacer lo que te dé la gana. ¿Cómo es eso? La idea no te queda muy clara, pero de todas formas te distrae pensar en estas cosas. ¡Y luego está el tiempo perdido en los atascos de tráfico! Ah, pero no: este tiempo no nos será nunca devuelto y contará como si de veras lo hubiéramos vivido.
Llegas a la ventanilla a las 12:54. Piensas, optimista, que después de todo lo de la llamada a la una no es una cosa que no pueda solucionarse después, y que ya harás más tarde lo que te aconseje susurrándote al oído la sagaz prudencia. Por lo pronto ya estás donde querías y te sientes por eso más que feliz.
Extraes de tu portafolios un papel timbrado, lo extiendes, sonriente, a la señorita (tú siempre tan amable), y descubres con desaliento que tu amabilidad no le ha hecho a ella ninguna gracia. Dejas, pues, de sonreírle. La muchacha te sella el documento a cambio de una suma de dinero que te parece excesiva (aunque no reclamas nada para no perder más tiempo) y le sonríes otra vez diciendo adiós. Por supuesto, la señorita no te responde porque está ocupada en mirar con rencor al que te sigue en la fila.
Pero la señorita saldrá de trabajar a las 2 de la tarde. Entonces se quitará el feo hule que le cubría el brazo derecho, suspirará aliviada (como tú a las 12:54) y pensará con satisfacción en el trabajo concluido.
A las 4 verá a su novio, cosa que no deja de tener su importancia, irá con él a un videoclub, donde escogerá una película para ver en casa, y llorará todas las lágrimas del mundo cuando vuelva a compadecerse de Leonardo di Caprio, que se muere de frío sobre los restos del Titanic. Y por la noche le dirá adiós a su novio, que no se parece nada a Di Caprio, pero que es tan bueno, y antes de dormir rezará un Padrenuestro y dos Avemarías por la conversión de los pecadores. También pedirá a Dios por su madre, que ha estado muy malita desde hace dos años y medio. Tose mucho, su mamá. La última vez escupió sangre, y esto es algo que a ella la trae preocupadísima. ¿Y si le dicen que ha cogido uno de esos virus que están siempre al acecho en los caminos del aire? ¿Y si de veras está tan mal de los pulmones, como se atrevió a decir ese médico antipático que acaba de revisarla?
La señorita es piadosa y hasta canta en el coro parroquial todos los domingos en la misa de 12, se confiesa los viernes primeros, pertenece a un grupo juvenil al que asiste todos los sábados por la tarde, le gusta ver al Papa por televisión y, al verlo tan valiente y tan humilde, llora de emoción como lloró la primera vez que vio Titanic.
¡Ay, pero fue incapaz de sonreírte por detrás de la ventanilla, y allí era precisamente donde querías ver lo cristiana que era!
Martin Luther King (1929-1968) dijo una vez esta frase terrible: «Para muchos cristianos, el cristianismo es una actividad dominical sin relación alguna con el lunes». Pero Sören Kierkegaard (1813-1855), el filósofo danés, lo había dicho mucho antes que Luther King: «La mayoría de los que se dicen cristianos sólo lo son los domingos por la mañana, entre las once y las doce». Y, por desgracia, los dos tenían razón.
Sí, hay quienes piensan que el cristianismo tiene poco o nada que ver con la amabilidad: creen que le fe es una cosa y el gesto cortés otra muy distinta. Pues bien, se equivocan, pues la amabilidad es una de las caras de la fe. Un cristiano de cara avinagrada debiera sernos inconcebible. «Ustedes salen del confesionario en estado de gracia –decía Georges Bernanos (1888-1948) a los cristianos–, pero para seguir siendo los mismos. Les pregunto: ¿qué hacen con la gracia de Dios?, ¿no debería alegrarles el rostro?».
El mismo Bernanos dijo en otra ocasión: «Un cristiano no debería salir de su casa si antes no ve reflejado en el espejo un rostro resucitado». ¿Pero quién se atreve hoy a tomar en serio a Bernanos?
Confesaba Hermann Hesse (1887-1962) en uno de sus relatos autobiográficos, refiriéndose a los años de su juventud: «Mi corazón buscaba una filosofía: la más cálida me pareció la verdadera». Los que andan en busca de algo en qué creer, seguramente adoptarán el mismo criterio de verdad. La religión más verdadera será para ellos la más cálida.
comentarios@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com