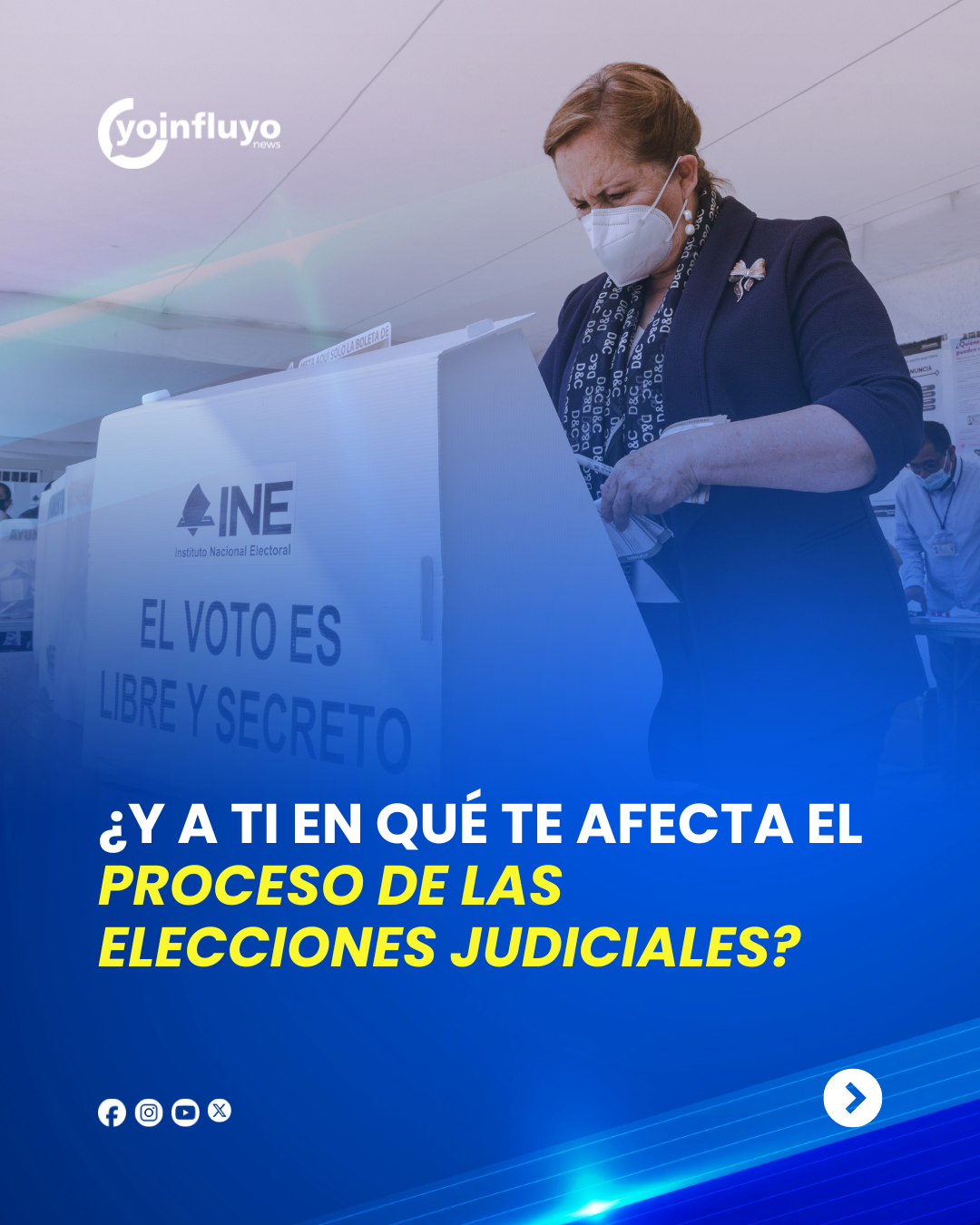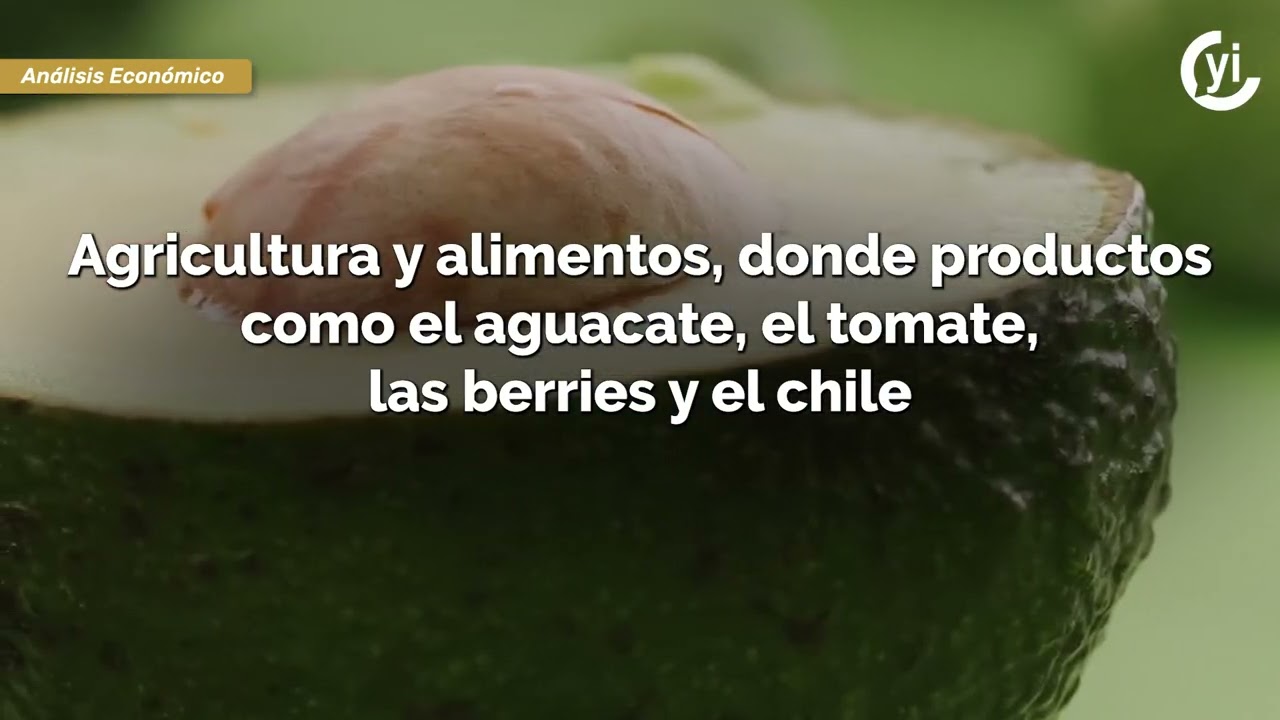Se cuenta de San Antonio Abad (251-356) que una vez, angustiado por la cantidad de males que veía en el mundo, preguntó a Dios: «-Señor, ¿por qué mueren algunos tras una vida corta y otros llegan a la extrema vejez? ¿Por qué algunos son pobres y otros ricos? ¿Por qué los injustos se enriquecen y los justos pasan necesidad?».
Entonces escuchó una voz del cielo que le dijo:
«-Antonio, ocúpate de ti mismo, pues esos son los secretos de Dios y nada ganas con saberlos» (Los dichos de los padres del desierto, 2).
Un personaje femenino de El malhechor, la novela de Julien Green (1900-1998), solía atormentarse con preguntas parecidas: «¿Por qué los demás lo tenían todo y ella no tenía nada? ¿Qué capricho de la suerte la hacía vivir en una buhardilla oscura y daba a su patrona una casa veinte veces más grande?». De veras, ¿por qué?
Un hombre de cierta edad me decía hace no mucho:
-La verdad es que no logro entender cómo es que hay en este mundo tanta injusticia. Piense usted, por ejemplo, en el caso de Europa, donde he vivido durante ocho años y medio. ¿Hay desiertos en Europa? No los hay.
Y, acto seguido, me citó de memoria lo que, una vez, Mario Vargas Llosa escribió acerca de este continente:
-«Europa es un paisaje caminable, su geografía está hecha a la medida de los pies. Ese paisaje civilizado lo es porque, aquí, la naturaleza nunca aplastó al ser humano, siempre se plegó a sus necesidades y aptitudes, nunca dificultó ni paralizó el progreso. En vez de candentes desiertos como el Sahara, o selvas jeroglíficas como la Amazonia, o heladas llanuras estériles como Alaska, en Europa el medio ambiente fue siempre amigo del hombre».
»Efectivamente –siguió diciéndome el hombre-, en Europa los campos son ricos y verdes. Ahora bien, ¿diría usted lo mismo de África? Tierras desoladas, áridas, desérticas. ¿Es que Dios ama a los europeos y odia a los africanos? ¿Por qué a aquéllos les ha dado lagos, montañas, verdor, riqueza y belleza, en tanto que a éstos los ha hecho vivir en una tierra casi inhóspita?
El hombre tomó un respiro; luego, ya con más aire en los pulmones, siguió diciéndome:
-Si un hombre de color viene a Europa -así se trate del presidente de alguna modesta República discretamente esbozada en los mapas- es visto por los europeos con desconfianza y desaprobación, si no es que hasta con recelo; pero si un blanco va a África o a Asia, así se trate de un delincuente, es tratado como un dios o como un rey.
»Pero déjeme referirle ahora otro absurdo existencial. Mi madre, que no tomó nunca en su vida una sola gota de alcohol, murió hace diez años de cirrosis hepática. Mi padre, en cambio, que es un alcohólico consumado, está tan saludable que causa envidia. Todas las noches llega a su cama tambaleándose, y mírelo usted, tan rozagante al otro día. ¿Podría explicarme por qué?».
Y mientras me decía todo esto, se pasaba un pañuelo blanco por el área de la frente; las manos le temblaban y le cambiaba el color. Ahora bien, si este hombre continúa atormentándose con tales preguntas, lo más seguro es que acabe quitándose la vida.
Los seres que han quedado paralizados por tales preocupaciones son por lo regular inteligentes, avispados, agudos. Las preguntas que hacen (y se hacen) son de una hondura desconcertante: «¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué gozan los malos? ¿Por qué el hombre que se esfuerza en cumplir la voluntad de Dios es menos afortunado en las cosas de esta vida que aquel a quien Dios y sus mandamientos le importan un comino?». Sus preguntas alcanzan cumbres metafísicas cuando tocan, por ejemplo, el tema de la muerte. «¿Vale la pena vivir aun cuando tengamos que morir? ¿Morir es ser olvidados? Y si hemos de ser olvidados, ¿qué sentido tiene el que hayamos nacido? ¿Después de nuestra muerte desaparecerá cuanto hicimos y amamos? Ahora bien, si esto es así –como parece que es-, ¿para qué todo, para qué?». Entonces se les apaga el brillo de los ojos y el movimiento de las manos se les vuelve torpe. «¡Ah! –gime un personaje de Bruno Frank (1887-1945), el novelista alemán-. ¡Pensar que dejaremos en manos indiferentes lo que hemos construido con tanto amor!».
Pero la voz que habló a San Antonio no lo invitaba a la indiferencia, a la renuncia de la filosofía o al desinterés por lo demás: lo invitaba, simplemente, a no perder la esperanza ni la alegría con interrogantes que no tienen respuesta porque se trata, por decirlo así, de los secretos de Dios.
«Quisiera suplicarle que sea paciente con todo aquello que aún no está resuelto en su corazón –pedía Rainer Maria Rilke (1875-1927) a un joven poeta- y que intente amar las preguntas mismas como una habitación que le ha sido vedada, como un libro escrito en una lengua extranjera. No busque ahora las respuestas que no se le pueden dar, porque quizá no podría vivirlas».
Sí, que lo que no ha dependido de nosotros no nos quite la fuerza para hacer lo que sí depende de nosotros. Que la teoría no entorpezca la práctica. Dios sabe por qué suceden ciertas cosas, pero no lo dice. Si Antonio se hubiera desanimado ante tanta contradicción como veían sus ojos, seguramente habría terminado cruzándose de brazos y lanzándose al vacío. Hizo, sin embargo, algo mejor: obedecer el mandato de la voz, renunciar a las preguntas sin respuesta, poner en manos de Dios lo que no alcanzaba a comprender y apresurarse a realizar lo que le tocaba. En eso sonsistió su sabiduría. Y también, claro está, su santidad.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com