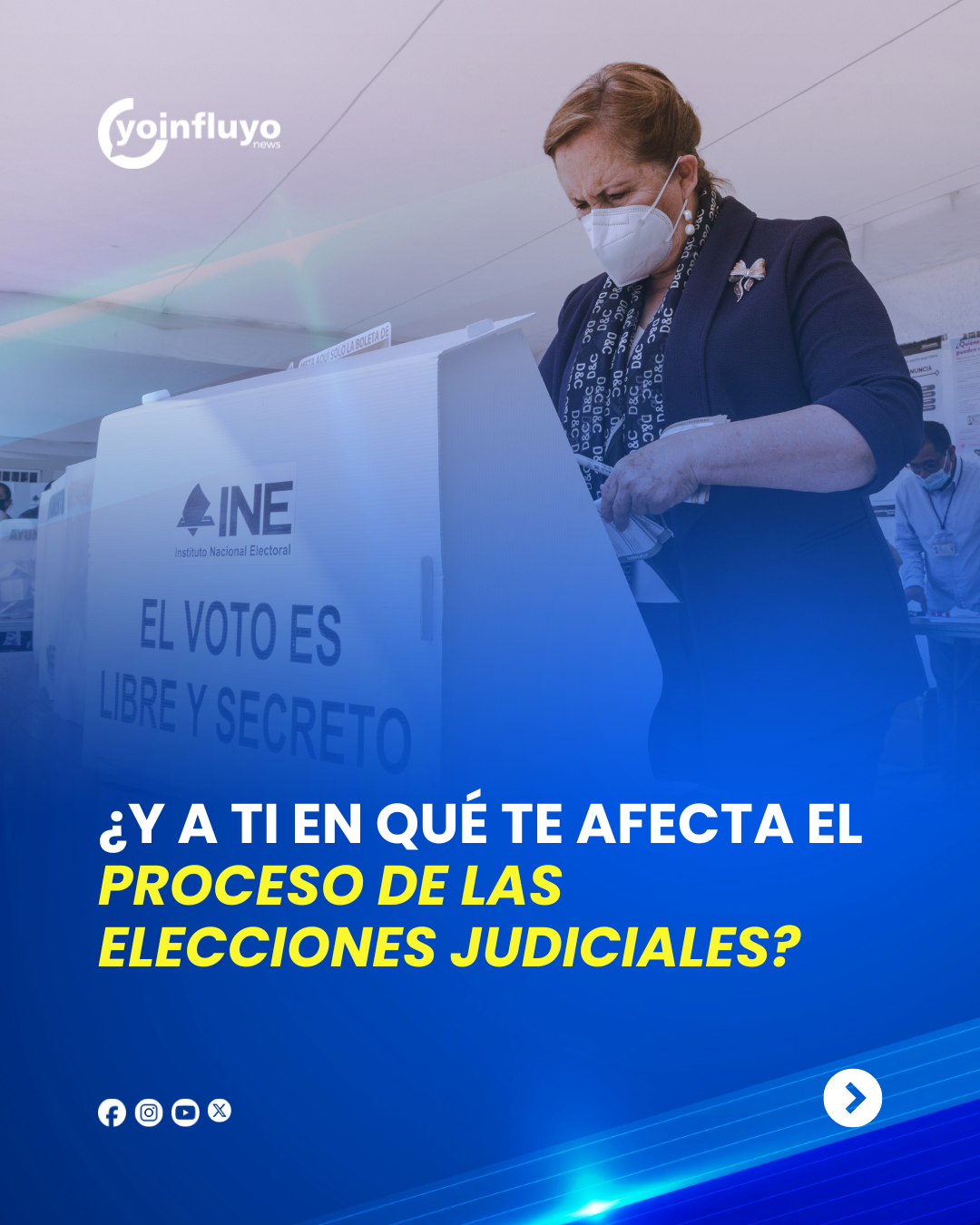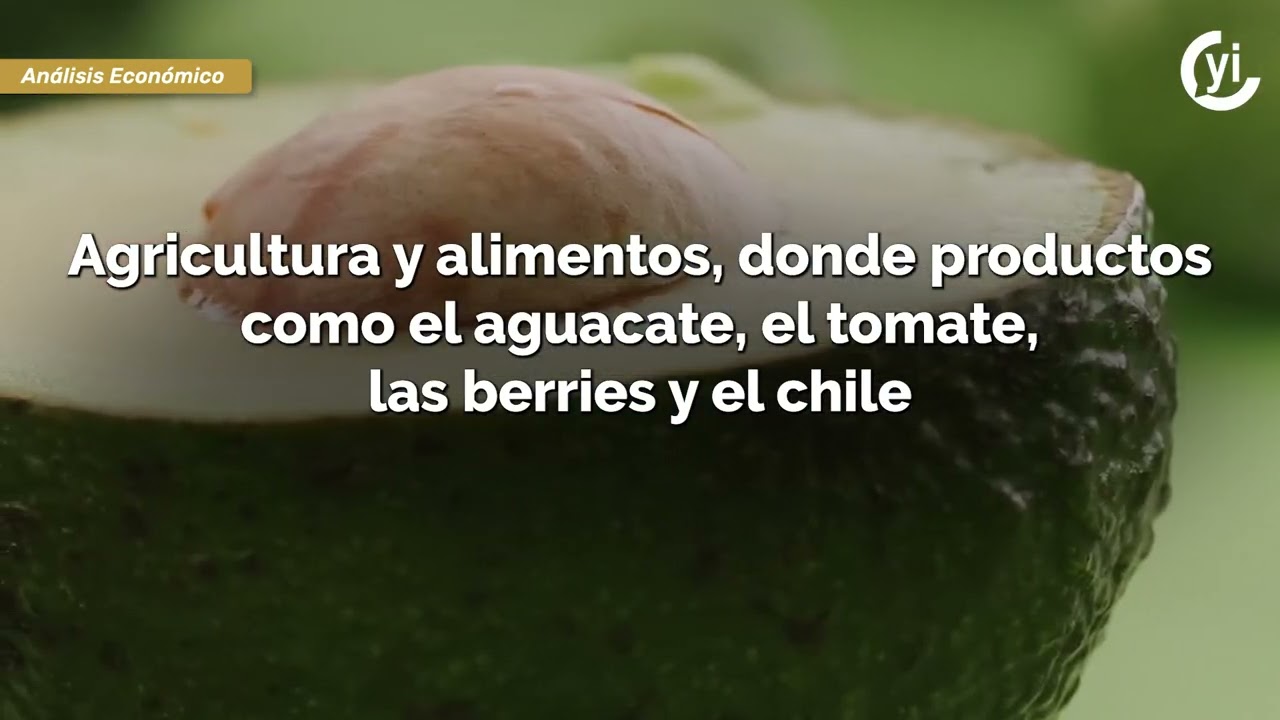Vivimos tan aprisa sin reconocer esos pequeños momentos que nos regala la vida para disfrutar y aprender.

Después de haber vivido tres años en Roma –tres años, a decir verdad, inolvidables, tanto en el buen sentido como en el malo–, hay ocasiones en que me pregunto: «¿Pero de veras he estado allá?». En una ocasión, para no ir tan lejos, viendo una fotografía de la Piazza Navona, me sorprendí a mí mismo diciendo: « ¡Qué plaza tan hermosa!», como si no hubiera sido precisamente en sus bancas donde tantas veces me detuve a comerme un helado, quejándome con Dios y con el agua de las fuentes de mi situación de huérfano, de mi condición de exiliado: como si, en fin, fuese aquella la primera vez que la veía.
Al cabo de cierto tiempo, la vida vivida se convierte en sueño y va adquiriendo los rasgos de la irrealidad; el pasado se objetiva –dirían los filósofos– de tal manera, que parece más bien el pasado de otro.
«¿De qué vale haber vivido, si no lo recuerdo? Es como si no hubiera vivido. ¿Por qué mirarme en mi pasado, si nada veo en él?», se quejaba con amargura don Juan en una pieza dramática de Henry de Montherlant (1896-1972), el escritor francés. ¡Y, por otra parte, en la hora de su muerte, Ronald Reagan ni siquiera se acordaba de haber sido una vez el presidente de los Estados Unidos! Dios mío, las cosas que pasan en este mundo…
Con el tiempo, los rostros de las personas desaparecidas van decolorándose y llega un punto en el que no podemos describirlos y ya ni siquiera imaginarlos. La madre muerta, el padre ausente siguen teniendo un nombre, pero su cara es la de los fantasmas. Es como si un chorro de agua hubiese caído sobre un retrato recién pintado, dejando en la tela sólo unos cuantos trazos que no quieren decir nada: unos signos que han perdido su sentido y han acabado siendo garabatos. Y, sin embargo, pocas cosas hay tan tristes y tan desoladoras como olvidar un rostro en otro tiempo amado.
Dice Emmanuel Lévinas (1906-1995), el filósofo judío, que todo rostro me pide amarlo y respetarlo; yo añado, humildemente, a mi vez, que también nos pide no olvidarlo. En la cara de todo hombre hay una súplica escrita con caracteres de carne que dice así: «¡Rescátame del olvido, acuérdate de mí!».
No hay ejercicio más noble que el de aquel que de tarde en tarde, dándose tiempo para ello, se dedica a quitar la capa de polvo que el pasado ha ido formando alrededor de los rostros ausentes. Oficio de restaurador de imágenes dañadas, de telas carcomidas, ¡qué noble oficio!
Recordar a alguien es sacarlo de un pasado en el que agoniza para, de alguna manera, traerlo al día de hoy. ¿No es verdad que cuando queremos hacer comprender a alguien que lo recordamos solemos decirle: «Te tengo siempre presente»? En realidad lo que queremos decirle es: «Te tengo siempre en el presente, pues cada vez que puedo te rescato del olvido».
No obstante, el ritual de recordar a los ausentes es un ritual que cada vez practicamos menos. ¿La razón? Vivimos demasiado apresurados; carecemos de esa paciencia de recordar de la que hablaba François Mauriac (1885-1970) en una de sus novelas (Nudo de víboras).
Sentarse a rememorar los momentos felices, los rostros amados, las presencias bienhechoras es algo que exige calma y quietud, es decir, minutos echados al vacío. Si la frase no fuera demasiado atrevida, diría que lo que nos falta es saber practicar un sano cultivo de la nostalgia.
Una vez recuerdo haber dicho esto a un amigo que se me quedó mirando en actitud extrañada.
–¿Cultivo de la nostalgia? –me preguntó, extrañado.
En ciertas dosis saludables, sí, ¿por qué no? Y, para demostrárselo, le recordé la parábola del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que sintió este desdichado en el país extranjero donde vivía como esclavo si no nostalgia? Porque no hay que olvidar que nostalgia viene de dos palabras griegas: nóstos, regreso y álgos, dolor: es la tristeza de estar lejos, la pesadumbre de no poder regresar; es la enfermedad de los que no se hallan en su casa y desean volver a ella lo antes posible. Así, si el padre pudo volver a abrazar a su hijo, echándosele al cuello y cubrirlo de besos, fue porque su pequeño, lejos de él, se hallaba bastante triste: nostálgico, en una palabra.
Gracias a la nostalgia volvemos a esa especie de paraíso en el que fuimos felices y revivimos la felicidad perdida, aunque sólo sea por unos instantes. En ese paraíso volvemos a ver los rostros que nos alegraron, las palabras que nos emocionaron y estrechamos de nuevo la mano de los que tanto quisimos y ya no están.
Ciertamente, no se trata de anclarse en el pasado, sino de hacerle de cuando en cuando breves visitas. También yo, como Pierre Sansot, quisiera que los hombres apresurados de nuestros días, «entre un viaje al extremo Oriente y otro a Nueva York, entre una lección de gimnasia y otra de danza, encontraran el modo de pensar finalmente en sí mismos… No quiero que se hundan en la tristeza, sino que se hagan preguntas esenciales: ¿Quién he sido?, ¿qué cosas he traicionado?, ¿he aceptado mi destino?, en un cara a cara valeroso. Para conservar el recuerdo de los que los han amado y que se perderán para siempre en la niebla cuando ya no estén más en este mundo».
Quisiera, sí, que volviéramos a tener tiempo y paciencia. Tiempo para sentarnos un momento, y paciencia para volver a pasar por el corazón –eso precisamente es lo que significa recordar– lo que nunca debimos echar en el olvido. Olvidar es una traición y, por cierto, la peor de todas: uno de los nombres del mal.
Te puede interesar: Viaje al Centro
@yoinfluyo
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com