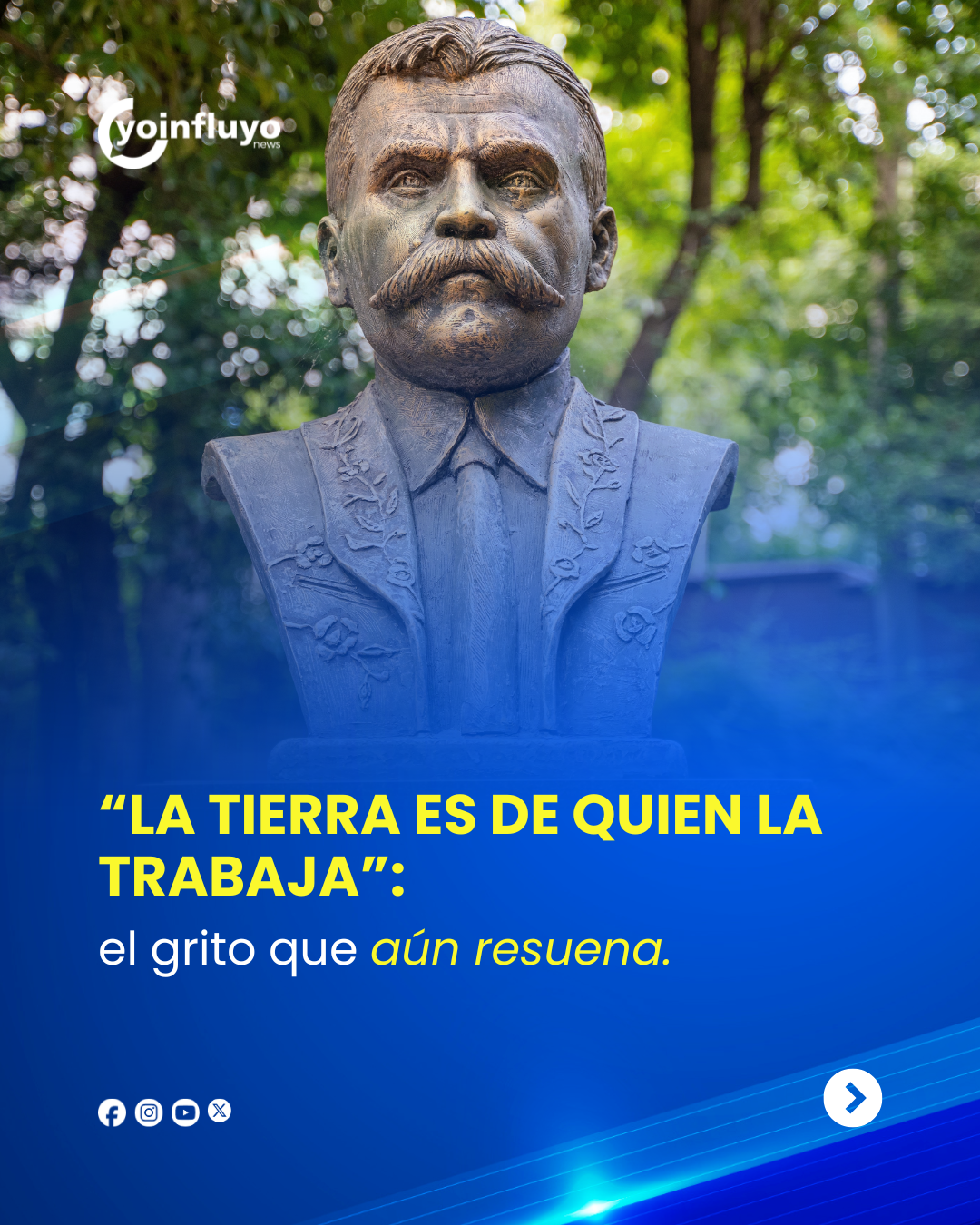-¿Ya le asignaron su número? -me preguntó gentilmente la encargada de la lavandería-. Sí, cuando pasó usted a registrarse con el administrador, éste debió por fuerza haberle asignado un número. ¿Lo recuerda usted?
No, la verdad es que no lo recordaba. ¿De qué número me estaba hablando?
-En realidad, señorita, yo no sabía que…
-Pues vaya a preguntarlo; de otra manera no podremos proporcionarle las etiquetas.
-¡Dios mío, otro número! Señorita -le dije-, soy el 128 según el número de mi cuarto; el 428 según el número de mi teléfono interno; el 13095 según la matrícula de la Universidad, y el 55 por el lugar que ocupo en las listas de los profesores. ¿Me falta ser todavía otro número?
Por toda respuesta la señora tomó el teléfono:
-Sí, Priego. ¿115? De acuerdo. Muchas gracias, señor administrador, es usted muy amable.
La mujer colgó el teléfono y dibujó una sonrisa.
-Dice el señor de la administración que es usted el 115. Aquí tiene las etiquetas.
Se trataba de las etiquetas que tenía que coserle a mi ropa para que no se confundiera con la de los demás alumnos en las gigantescas lavadoras del Colegio. Ni hablar, a partir de ese momento comenzaba a ser también, por desgracia, «el 115».
¡Ay, ya lo decía Galileo: la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos! Para los pitagóricos, esa especie de secta filosófica que floreció en Grecia alrededor del siglo V antes de Cristo (y para quienes el número perfecto era el 10), todo podía ser convertido a números, desde el mecanismo de las esferas celestes hasta las modestas notas musicales. [Una vez, una preciosa niña de rizos dorados lloraba desconsoladamente porque había sacado un nueve en su último examen de geografía. Al verla hecha un mar de lágrimas, la maestra se le acercó y le dijo al oído: «No te preocupes, preciosa. Si dejas de llorar, te pongo un 11», con lo que no hizo sino que le pequeña redoblara el llanto. «¡No, no quiero un once –decía gimoteando–, yo quiero un diez!». Con lo que queda demostrado que los pitagóricos siguen ejerciendo en nuestros ambientes culturales posmodernos una influencia nada despreciable].
¿Y cuando nació la llamada cultura digital sino desde el momento en que fue posible convertir los sonidos, las palabras y las imágenes en ceros y unos, es decir, en lenguaje binario, como se lo llama? Sin embargo, hay algo que no nos está permitido convertir en número, y este algo es el hombre.
Una de las cosas que más llama la atención al leer los libros santos es que Dios se dirige siempre a sus siervos llamándolos por su nombre. «¡Moisés! ¡Moisés!» (Éxodo 3, 4), se levantó la voz de Yahvé desde la zarza ardiente. «¡Samuel! ¡Samuel!» (Samuel 4, 10). «Ahora, así dice Yahvé, tu Creador: No temas, que yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío» (Isaías 43,1). Dios se sabe nuestro nombre y lo pronuncia amorosamente desde que estábamos en el seno materno. Mejor aún, si pudimos llegar un día al seno materno es porque Dios pronunció un día nuestro nombre, llamándonos de la nada al ser.
El diablo, por el contrario, prefiere utilizar no nombres, sino números. Es curioso que el libro del Apocalipsis se refiera a él precisamente con el número 666. Nuestro Papa emérito, cuando todavía firmaba sus libros con el nombre de Joseph Ratzinger, dijo una vez en una de sus homilías que había que ver en este hecho un elocuente simbolismo, pues lo diabólico es aquello que cosifica y convierte a las personas en cosas numeradas. En tiempos de Hitler los prisioneros de los campos de concentración habían perdido sus nombres, pero llevaban un número tatuado en uno de sus brazos. («Me llamo 174517, dice Primo Levi en “Si esto es un hombre”; nos han bautizado, llevaremos mientras vivamos esta lacra tatuada en el brazo izquierdo»). Al diablo no le interesa la realidad sagrada que representa cada persona (realidad que queda expresada con el nombre de cada cual), no: a él sólo le interesa la masa y el número.
Con esto no quiero decir que la pobre señora de la lavandería sea culpable de quién sabe qué cosa: para facilitar su titánica labor era necesario que se las viera con cifras. Quiero decir únicamente que allí donde el ser humano es visto únicamente como una cosa, como un número –es decir, allí donde no se respeta su valor ni su dignidad de imagen de Dios–, allí se está ejerciendo una verdadera labor de satanismo, como la de aquel economista que dijo a un anciano en un debate transmitido por televisión: «Vosotros, los viejos, sois ya demasiados. Os habéis convertido en una carga tanto para el Estado como para vuestros hijos. Por los miserables veinticinco o treinta años que habéis trabajado exigís un suelo vitalicio. ¿Por qué nos robáis el aire? Lo que tendríais que hacer es moriros». Culto auténtico al demonio, aunque sin velas negras ni gatos degollados.
Y ya que Dios llama siempre a todos por su nombre, ¿no estaría bien aprendernos los nombres de aquellos que nos rodean para pronunciarlo también nosotros? ¡Esto es importante! A nadie le gusta que lo olvidemos, sobre todo si nos lo hemos encontrado por las calles de la vida en más de una ocasión. Y, sin embargo, a veces pasan años y años sin que sepamos cómo se llama a ciencia cierta aquel señor de hábitos invariables que trabaja dos escritorios más allá del nuestro.
Pronunciar el nombre de los otros, es decir, no olvidarlo, es ya, en cierto sentido, imitar a Dios. Y creo que, como propósito –y como un auténtico y abnegado ejercicio del espíritu–, no estaría del todo mal…
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com