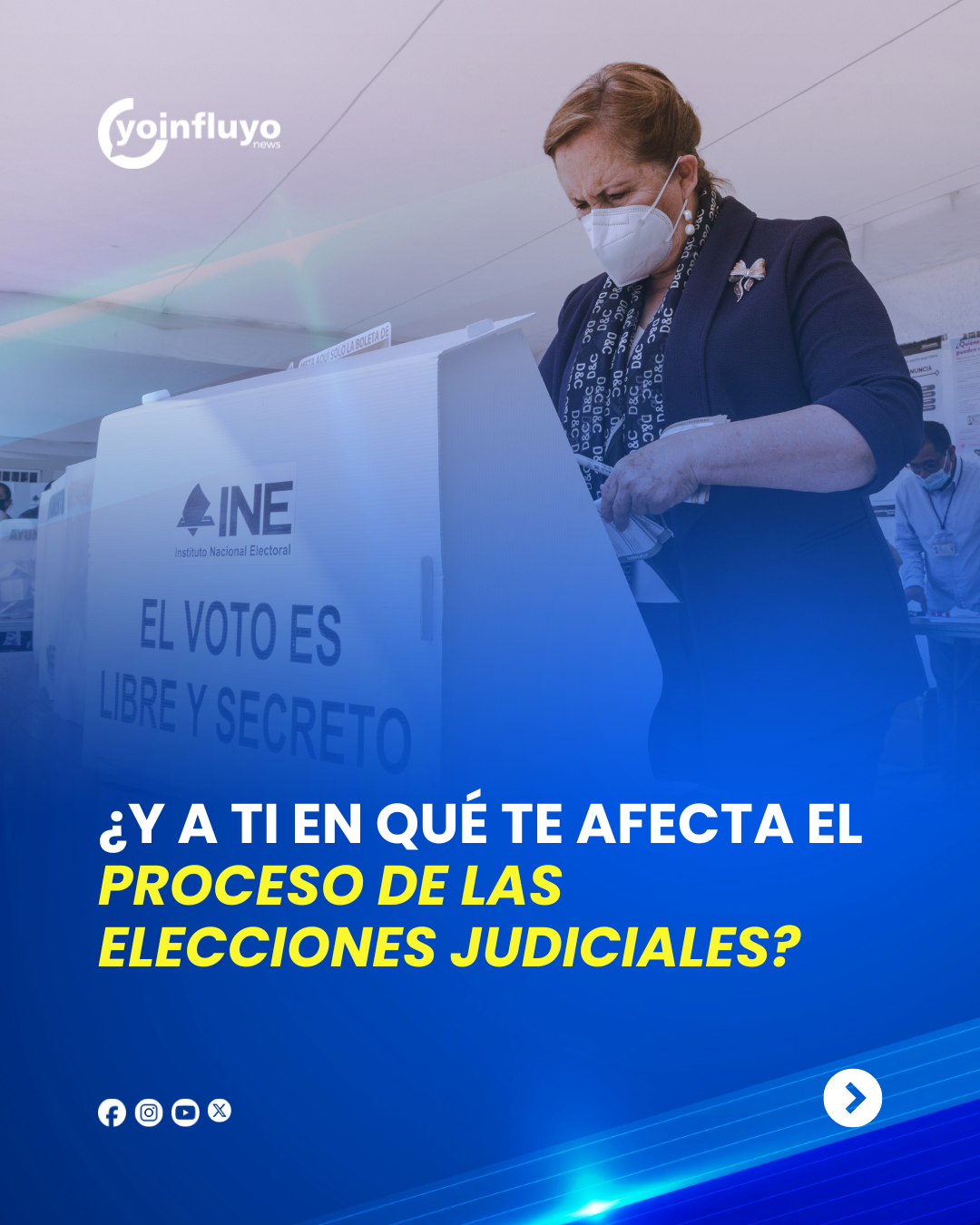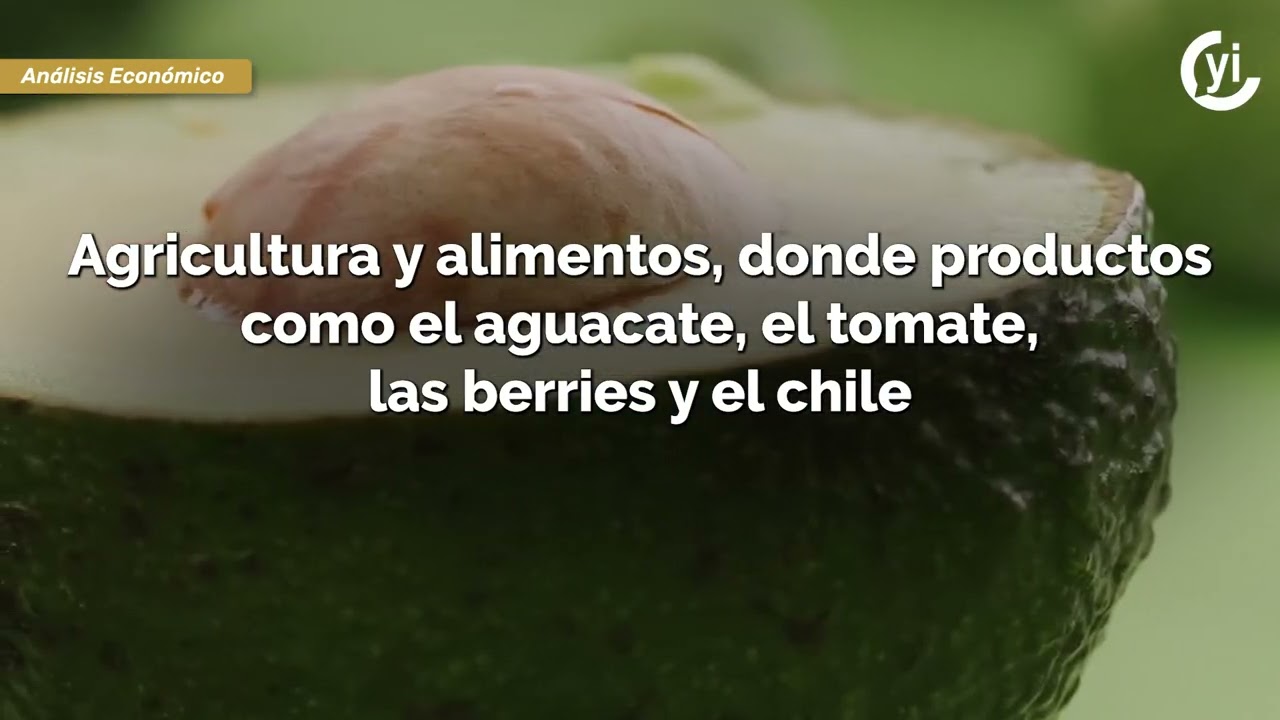El hombre de la caja 7 murió un 22 de abril. Era jueves y llovía. «Mi papá», me dijo la mayor de sus hijas, que había ido a buscarme a la parroquia al final de la Misa.
No hacía falta decir más. Ya sabía yo de qué se trataba. Corrimos juntos.
Dos días antes el anciano había rehusado confesarse. «Ustedes los curas… ¡Como si no supiera lo que son y lo que hacen!». Pero ahora era diferente. Ahora era necesario decidir. O no había nada después de esta vida y los curas éramos unos mentirosos, unos farsantes, o en el fondo, muy a su pesar, estos curas, que según él conocía tan bien, tenían razón, y entonces…
Entonces pidió que me llamaran.
-Tráiganlo. Quiero que mientras yo doy el salto o traspaso la puerta, o no traspaso ninguna puerta y caigo al vacío, él me tome de la mano. Como quiera que sea, un salto habrá que dar. Díganle que quiero que me tome de la mano en ese momento. Váyanle a decir eso. Que venga a ayudarme a dar el brinco.
Cuando llegamos, él me esperaba con los ojos abiertos. Me vio abrir un pequeño libro de tapas color marrón, observó cómo me colocaba al cuello una pequeña estola morada y cómo hacía sobre mi cuerpo el signo de la cruz. Cuando me vio preparado, extendió con dificultad su mano derecha: se disponía a ejecutar el acto más importante de cuantos había realizado en su vida y no quería hacerlo solo.
Al día siguiente, el banco en el que trabajaba laboró normalmente, y sus compañeros lanzaron furtivas miradas a la caja número 7; es verdad que pusieron cara de tristeza durante unos segundos, pero finalmente se consolaron al ver el rostro joven y hasta atractivo del nuevo cajero. La caja 7 seguía con sus filas habituales, con su olor característico a aire encerrado, con sus transacciones de siempre.
Que yo sepa, ningún banco ha cerrado nunca sólo porque uno de sus trabajadores haya sido borrado definitivamente de las nóminas mensuales. ¡El que haya visto una cosa semejante, que levante la mano y exija que me calle! Pero no, los bancos no cierran sólo por eso, ni los grandes almacenes, ni las oficinas de gobierno. En realidad, todo sigue igual; lo único que cambia es que nosotros ya no estamos… Sí, y cuando seamos nosotros a quienes nos toque el turno, sucederá lo mismo, exactamente lo mismo: otro vendrá a ocupar nuestro puesto y la vida seguirá su curso.
Y es que, en cuanto trabajadores, somos casi siempre desechables, intercambiables. Es posible que yo haya sido un oficinista ejemplar; que después de treinta años de servicio no haya dado a mis jefes y superiores un solo motivo de queja o de reproche; es posible, además, que me haya distinguido por mi honradez y probidad. Sí, todo esto es posible. Pero en cuanto me enferme y ya no pueda desempeñar mis funciones, otro vendrá a ocupar mi lugar y a sentarse a mi escritorio. No porque yo desaparezca desaparecerá también la oficina a la que he dado lo único que tenía para vivir: mi tiempo, mi precioso y escaso tiempo.
¡Qué malos negociantes somos los hombres! Damos la vida, y lo único que recibimos a cambio de ella es una cantidad de dinero que nunca nos alcanza para casi nada. ¡Damos lo irrecuperable a cambio de unos cuantos billetes arrugados que tan pronto como llegan se van!
Conviene recordar esta verdad. Conviene recordarla para no equivocarnos y darle al César lo que es de Dios. Me gustan los discursos que alaban la excelencia, la flexibilidad, la eficacia y el rendimiento, pero me dejan de gustar cuando no hablan de otra cosa.
En la oficina no soy nunca necesario; soy imprescindible únicamente en el amor, en la amistad y en el seguimiento de mi íntima vocación: sólo ahí, nadie más puede usurpar mi puesto. Sólo en estos ámbitos soy único e irrepetible.
Si lo que hago en la oficina concuerda con la idea que tengo del amor, si fomenta la amistad, si me permite realizar mis anhelos más profundos, entonces la oficina es sacrosanta. Pero, si no es así, no vale la pena sacrificarle el amor, la amistad ni la vocación.
En el hogar del hombre de la caja 7 las cosas no seguirán iguales después del 22 de abril; en el banco, en cambio, sí.
Si le dijéramos a la hija que llora: «Tranquilízate, consíguete otro padre», es muy probable que nos mire con rencor y hasta tengamos que esquivar una bofetada. Los seres no son nunca intercambiables; sí lo son, en cambio, los trabajadores.
«Con cada hombre llega al mundo algo nuevo, algo que nunca existió, algo primero y único –escribió el filósofo judío Martin Buber en “El camino del hombre”–. Cada uno en Israel tiene la obligación de considerar que él es único en su género y que, en el mundo, nunca existió un hombre idéntico a él. En efecto, si en el mundo ya hubiera existido un hombre idéntico a él, no tendría motivo para que estuviera en la tierra»…
La misión más noble que puede realizar un hombre es saber dónde es insustituible y dónde no, para que el César no reciba nunca más de lo que merece.
«No tuvo amigos». «No amó a nadie». «No tuvo nunca tiempo para las cosas verdaderas. Todo fue para él correr, agitarse y llegar tarde». Si va a ser esto lo que piensen de mí los dos o tres compañeros que asistan a mis funerales, lo digo con sinceridad: habré vivido en vano.
@yoinfluyo
comentarios@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com