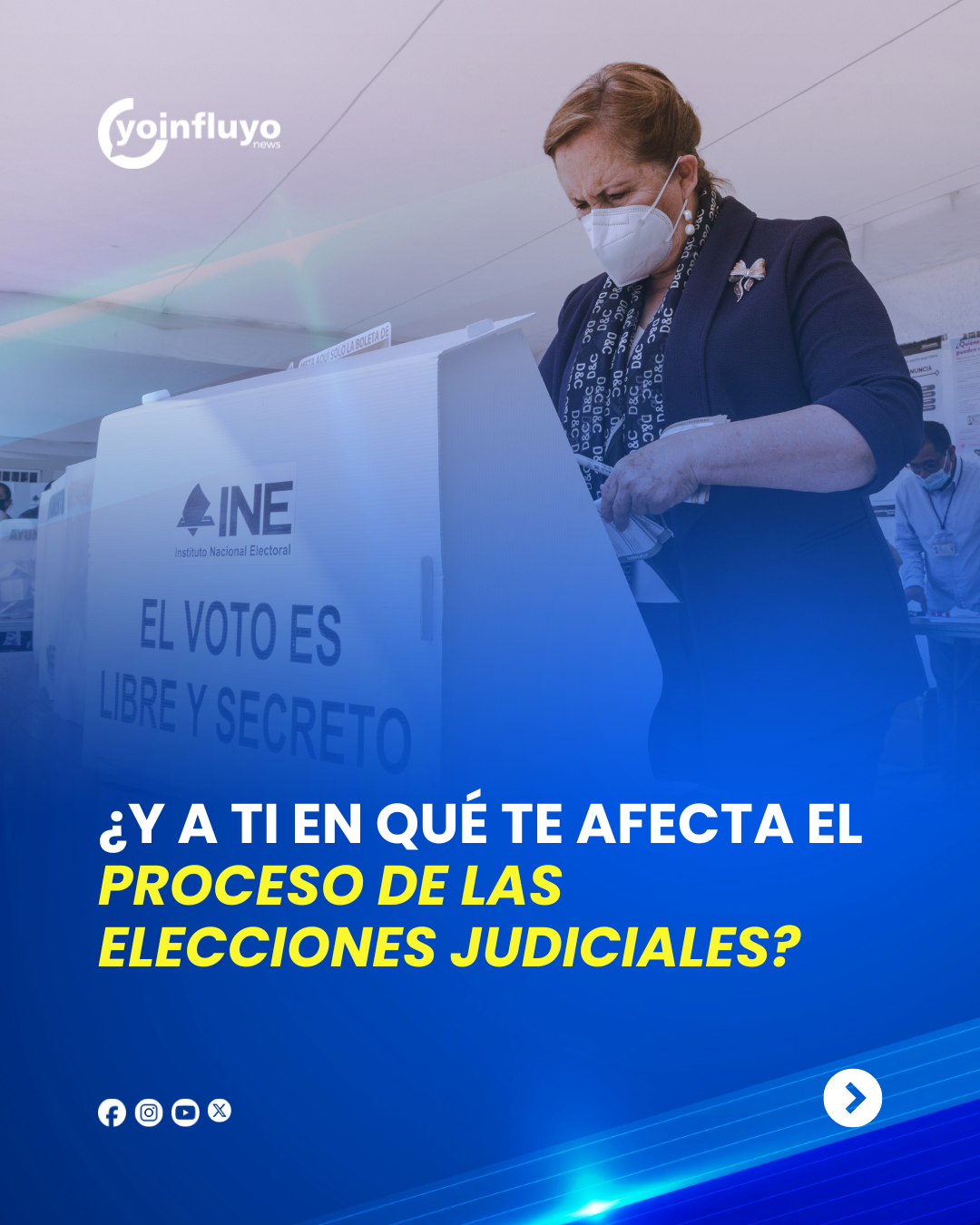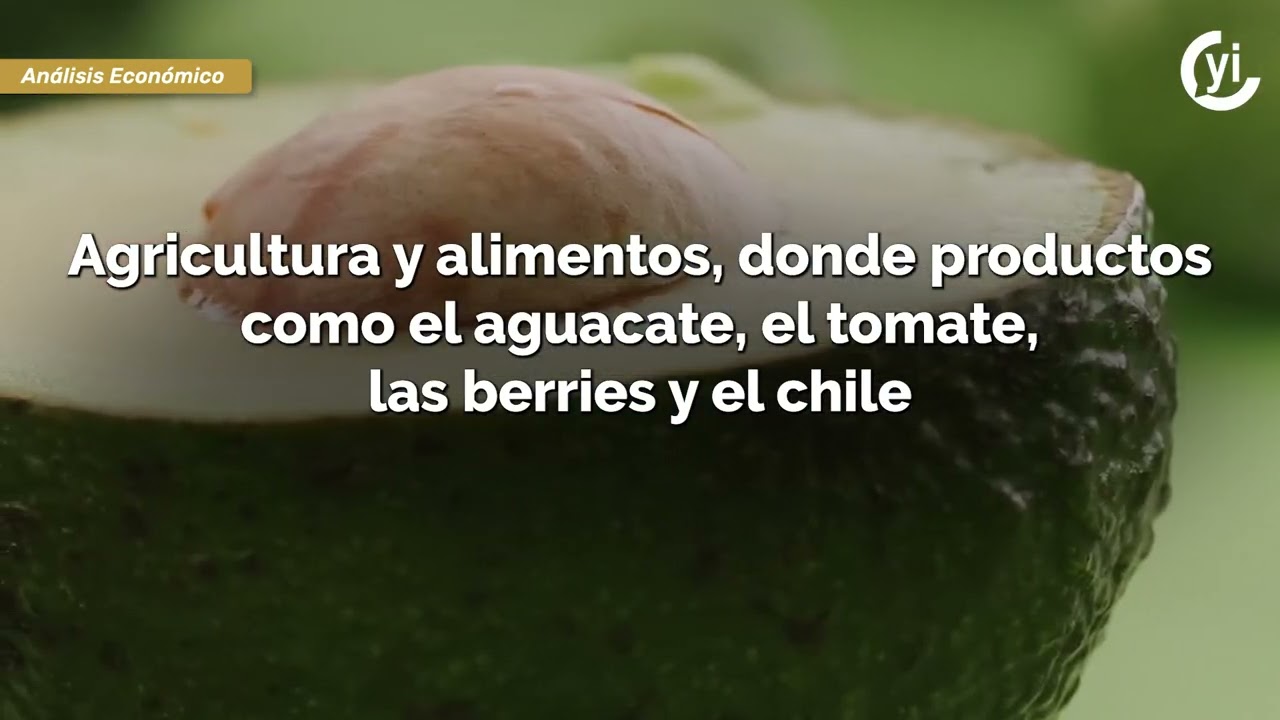En un diario de Roma apareció hace relativamente poco –digo relativamente poco, porque han pasado ya quince años desde entonces- la siguiente noticia en un diario de amplia circulación (City, 19 de abril de 2002):
«Patentada la oscilación del columpio. Un niño de 7 años del Estado de Minnesota acaba de patentar un método para utilizar el columpio lateralmente, o sea, oscilando de derecha a izquierda y no ya de atrás para adelante. Lo que significa que podría llevar a juicio a todos aquellos niños que se permitan hacer oscilar su columpio sin el permiso del dueño de la patente USA 6.368.227 del 9 de abril de 2002… Las licencias de utilización están disponibles para todo aquel que las solicite, dice Peter Olsen, el padre del niño, quien tuvo que gastar 1 000 dólares para conseguir la mencionada patente».
¡Qué lejos estamos de los tiempos en que Erasmo de Rotterdam (1469-1536), el hombre más sabio de su tiempo, se indignaba porque uno de sus enemigos se atrevió a acusarlo de haber recibido de manos de Aldo Manuzio, su editor veneciano, una cierta cantidad de dinero! «Hasta la mitad del siglo XVI escribir por lucro antes que por fama era considerado un signo de mala educación. Sólo pocos escritores fueron retribuidos por sus editores, y los que lo fueron estaban ansiosos por esconderlo», escribió, por ejemplo, S.H. Steinberg en su erudita y hasta ahora no superada historia del libro.
Para los sabios del pasado, escribir con el objeto de fare soldi (como dirían los italianos, es decir, de hacer dinero) era tanto como traicionarse u obrar al estilo de los mercenarios. Tal es el motivo por el que aún no se sabe quién o quiénes escribieron, por ejemplo, el libro del Génesis, o El Lazarillo de Tormes, o Robin Hood. Parecerá inconcebible, pero en aquellos buenos tiempos a los autores, una vez terminada su obra, a veces se les olvidaba estampar su firma.
Hoy, en cambio, basta abrir el Selecciones del Reader Digest’s para encontrarse en todas las páginas la marca del copyright [©], signo inequívoco de propiedad intelectual y explotación material. Las frases más ordinarias, los chistes más simplones, las frases menos felices tienen siempre a un lado suyo, como un perro guardián y en caracteres pequeñísimos, la huella de pertenencia.
Aquella concepción de la vida según la cual «nuestras cualidades naturales son riqueza colectiva» (John Rawls) está, por desgracia, en franca decadencia. Hoy más bien prevalece la idea de que todo debe tener un precio. En sus Simple Rules for a Complex World (Reglas simples para un mundo complejo) decía hace poco Richard Epson, no sin cierto cinismo: «Lo que es mío es mío y no podrá ser disfrutado por otro a menos que me pague por ello». Pero, veamos: ¿el señor Epson ha pagado algo al creador del alfabeto inglés por utilizarlo en la confección de su libro? Al parecer, no; bien, pues debería hacerlo, ya que él no lo inventó y sin embargo lo utiliza.
En realidad, todos somos beneficiarios de cosas provenientes del pasado que no creamos nosotros y que, no obstante, utilizamos. ¿Por qué, pues, ponernos en el papel de quien ha inventado el hilo negro? Según una noticia leída apenas ayer, una fábrica china de juguetes acaba de patentar la frase Happy Birthday, de modo que ya no será posible utilizarla sin la debida autorización del dueño de la patente. De ahora en adelante, ¡prohibido escribirla, pues la empresa podría enojarse y demandarte! ¿Hasta dónde iremos a llegar en esta estúpida búsqueda del oro? Los productores de automóviles piden precios exorbitantes por sus nuevos modelos, pero antes habría que investigar si pagan alguna cantidad al pobre –e ignorado- ser humano que inventó la rueda.
Vamos, no se trata de dejar sin protección a las obras del ingenio; se trata, más bien, de que estas obras, puesto que son deudoras del patrimonio universal de la humanidad, puedan ser disfrutadas sin demasiadas complicaciones por todos los hijos de Eva, sin exceptuar a nadie.
Pero volvamos al caso del niño. ¿De dónde tomaría los 1 000 dólares que le costó la patente de la oscilación del columpio? No es difícil imaginarlo. Como no es difícil imaginar las enseñanzas que escucharía de sus padres en las charlas de sobremesa:
-Como con dinero baila el perro, lo importante es ver cómo se hace uno rico, pequeño…
Enseñanza ésta, por lo demás, no muy diferente a la que escuchaba la pobre Eugenia todos los días y a todas horas de los labios del señor Grandet en una novela de Balzac: «Sin dinero, recuérdalo siempre, no hay nada que hacer».
¿A dónde irán a dar nuestros niños con tales enseñanzas? A la infelicidad, seguramente, o a alguna banda de extorsionadores. Dirán como aquella pobre mujer de El armiño, la pieza teatral de Jean Anouilh (1910-1987): «Necesito dinero para ser feliz». Y como no es seguro que lo tengan…
En suma, hay que reconocer que se trata de una enseñanza bastante peligrosa.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com