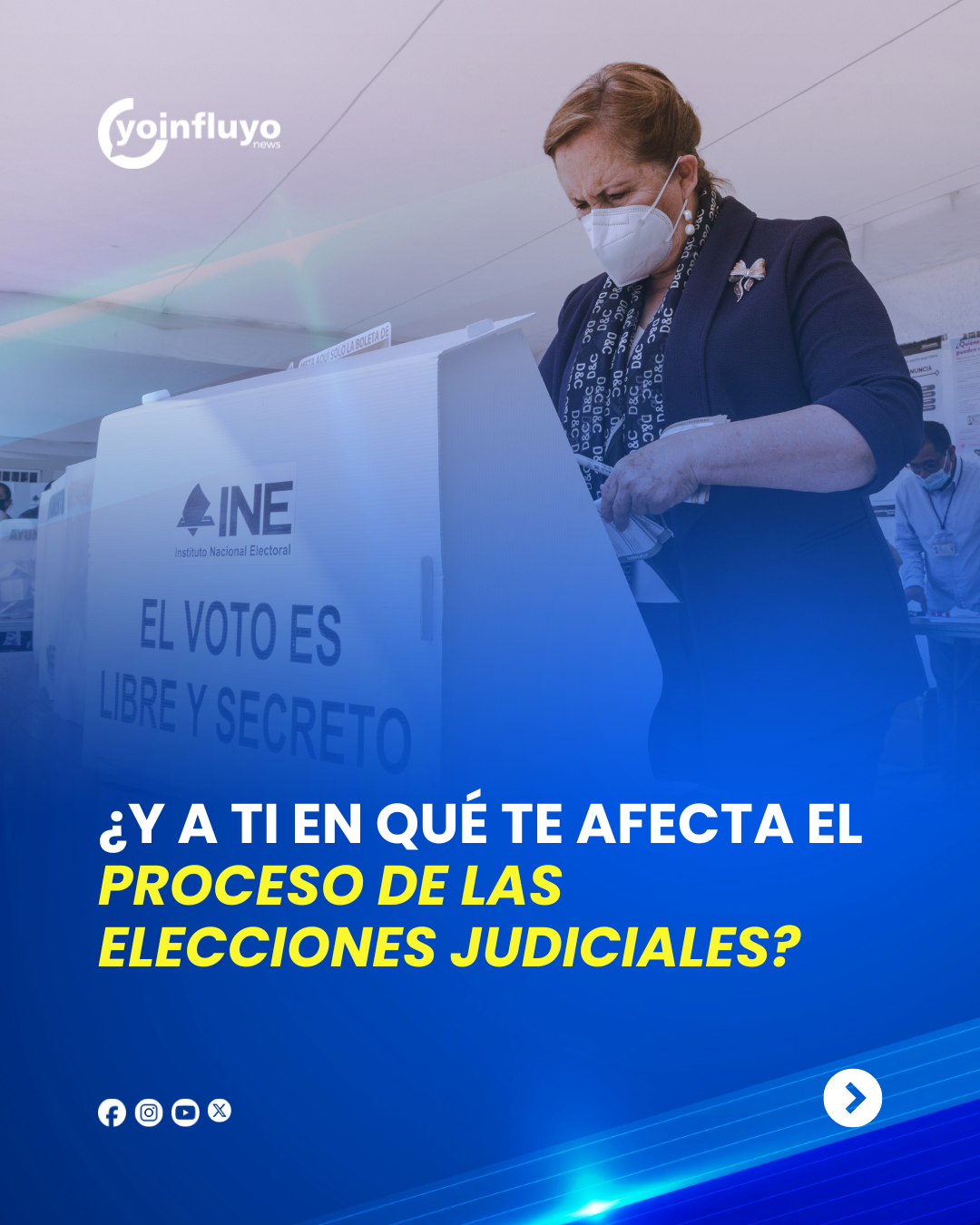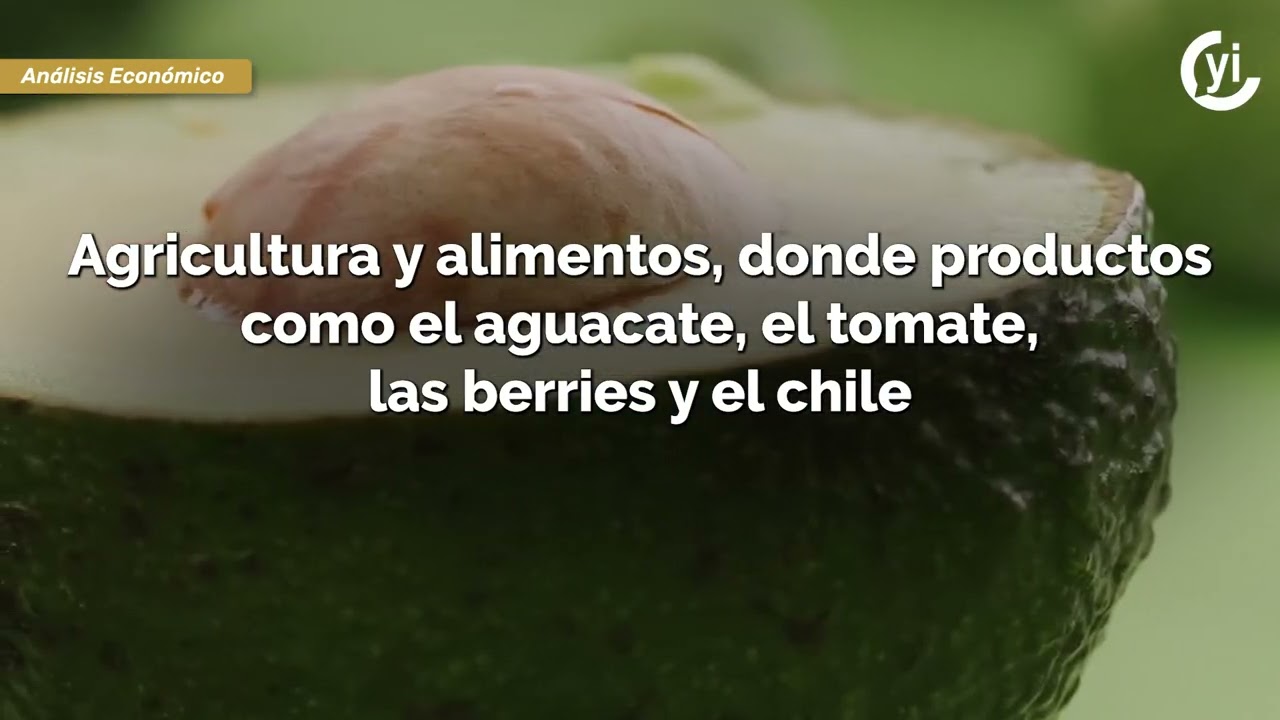La juventud lee, la madurez relee y la vejez olvida. Cuando uno es joven busca títulos nuevos, nombres desconocidos, obras recién premiadas. Contra lo que pudiera creerse, los jóvenes leen más que los viejos, y si los viejos leen todavía es porque adquirieron el hábito en los tiempos ya lejanos de su juventud. «Por mi parte, observo –decía hace poco en una conferencia la investigadora francesa Michèle Petit- que si bien la proporción de lectores asiduos ha disminuido, la juventud sigue siendo el periodo de la vida en la que hay una mayor actividad de lectura». Claro, así es. Exactamente así.
No obstante, conforme va pasando el tiempo, un extraño cansancio va apoderándose de nuestros ojos y miramos con desconfianza lo raro y lo novedoso. No, ya no queremos cosas nuevas; queremos, simplemente, volver a los amarillentos y fieles volúmenes que han sido nuestros compañeros de toda la vida. «Cuando leí éste, pensamos llenos de nostalgia, mi vida era así y asá; aún no moría aquel amigo entrañable, aún no me dejaba; además, no me dolía absolutamente nada. ¡Feliz época aquella!». Con los libros sucede como con las canciones, que les perdonamos todo con tal de que sean de nuestra época y nos recuerden algo. Al hombre maduro cada vez le van gustando menos las novedades, sean éstas bibliográficas, sentimentales o de salud. Entonces, relee.
Por último, en la vejez, uno lee muy poco y prefiere pasarse las horas rumiando lo ya leído: dos o tres historias inolvidables, dos o tres ideas que los que están a nuestro lado deberán escuchar constantemente con ese fingimiento cortés tan parecido a la hipocresía con que se acogen las cosas ya muy sabidas (por repetidas).
Cuando hace unos días, por ejemplo, tuve que elegir entre la última novela de Carlos Fuentes –que ya se ha puesto también él a escribir, para ponerse a tono, libros de vampiros- y La peste de Albert Camus, obra que ya había leído hacía unos quince o dieciséis años, sin dudar un instante elegí esta última (y no por eso que en México llamamos malinchismo, sino por una razón puramente afectiva: La peste ha formado parte de mi historia personal, mientras que la última novela de Fuentes, no). Entonces descubrí que había pasado ya de la primera etapa a la segunda.
Al recorrer aquellas páginas que ya despedían el característico olor de los papeles viejos, caí en la cuenta de que muchas de sus frases, pese a su importancia, habían sido pasadas de largo, puesto que no las recordaba; por lo demás, ninguna marca, ningún trazo subrayaba ni siquiera mínimamente su valor: para decirlo ya, habían sido leídas como si nunca lo hubieran sido. Me vinieron entonces a la mente las palabras que Giovanni Papini (1881-1956) dejó escritas en una página de su bellísima Mostra personale: «A veces me ha sucedido que al releer ciertos libros he tenido la impresión de no haberlos leído antes de ese momento. Me ha ocurrido, releyendo, descubrir bellezas y pensamientos que no había visto y también, desgraciadamente, encontrar errores, lagunas, manchas, resquebrajaduras en las que nunca me había fijado».
He aquí, por ejemplo, una de esas frases que ni siquiera hicieron que me detuviera cuando leí La peste por primera vez: «La gente se casa, se quiere todavía un poco de tiempo, trabaja. Trabaja tanto que se olvida de quererse».
¿Cómo es que no recordaba esta frase no sólo poética sino también profundamente verdadera? ¿Cómo es que ni siquiera la había subrayado? En efecto, en la muerte de todo amor hay siempre algo de trágico. Perder lo que se quiere (y esto lo decía ya San Agustín hace por lo menos mil quinientos años) es una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir un hombre o una mujer. Pero más trágico aún es el hecho de que no todos los amores mueren, sino que simplemente se olvidan. Trabajamos tanto que nos olvidamos de querernos.
En otra de sus obras (Calígula), Camus escribió que «vivir es lo contrario de amar». ¿Cómo puede ser esto cierto? Y, sin embargo, lo es cuando, a causa del duro trabajo, acabamos olvidándonos de aquellos que más decíamos querer. ¿A qué hora hay tiempo para ellos? ¿Qué momento nos tomamos para verlos? Ah, confesémoslo: casi no tenemos tiempo.
Darío, el emperador persa, obcecado amigo de los atenienses, tenía en su palacio a un esclavo cuya única función era repetirle varias veces al día: «Acuérdate de los atenienses». Los enemigos no deben olvidarse, pues en el momento menos pensado pueden darnos una desagradable sorpresa. Y si los enemigos no deben olvidarse, ¿por qué los amigos, en cambio, sí? También nosotros deberíamos tener a alguien que nos dijera constantemente: «Acuérdate de los que amas».
De hecho, para hacer el papel de este esclavo es que me he puesto a escribir este artículo. Quisiera poder decirte, por lo menos una vez en la vida, lector, que te acuerdes de los que amas. Que, al menos para ti, vivir no sea lo contrario de amar.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com