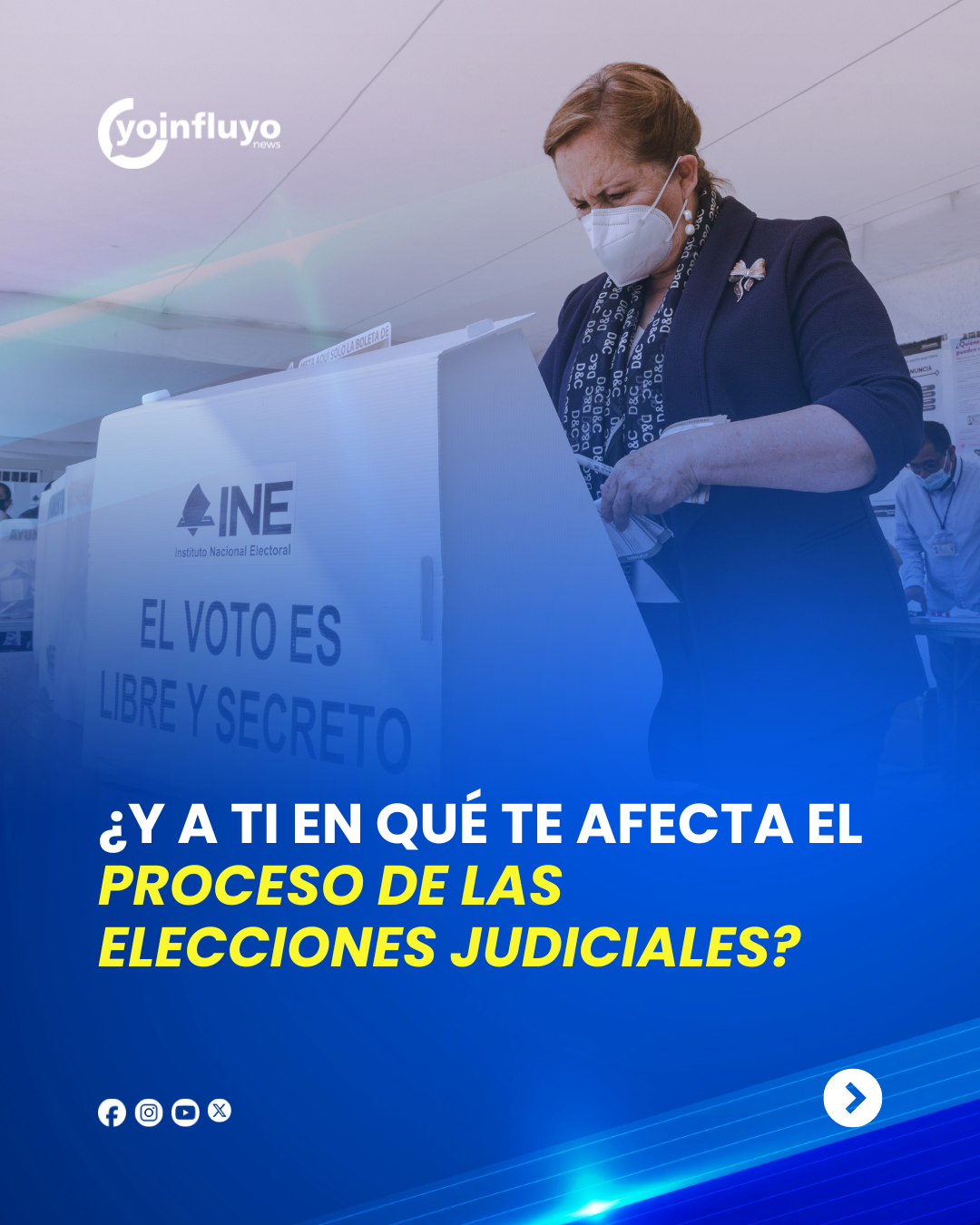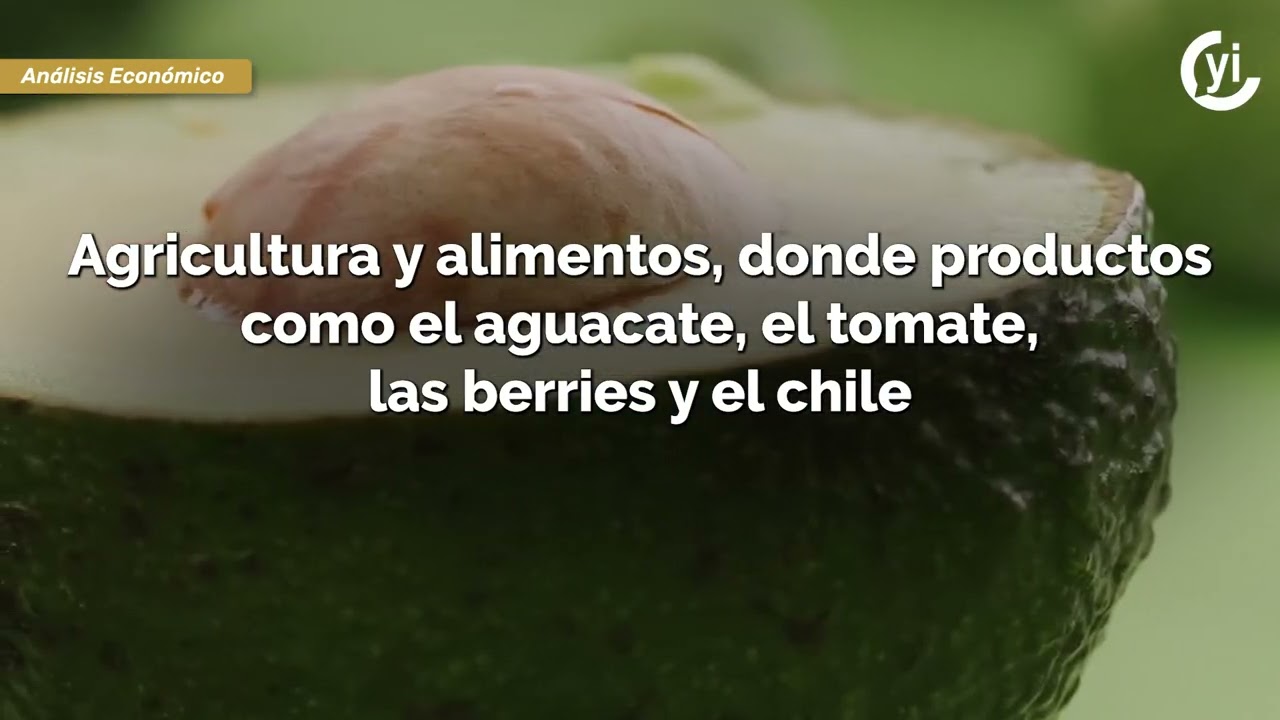Eminem, a pesar de ser un joven afortunado, no sonríe nunca y, cuando quiere hacerlo, lo que le sale es más bien una mueca.

Hace aproximadamente cinco años, o diez, lo recuerdo bien, uno de mis sobrinos me pidió que viera con él varios vídeos musicales que según le había asegurado alguien estaban llenos de mensajes misteriosos y gestos satánicos. «Quiero que me digas qué es lo que piensas de ellos», me rogó visiblemente angustiado. No pude dejar de recordar entonces la época de mi juventud en la que ciertas almas piadosas quisieron enseñarme a ver alusiones siniestras hasta en las frases más inofensivas. Si la letra de una canción decía, por ejemplo, que unos enamorados habían quedado de verse en el número 33 de una calle de Madrid, obtenía inmediatamente esta explicación u otra parecida: «Observa: 33 es lo mismo que 3 y 3, que sumados dan 6; ¿y cuántas veces repite el estribillo el número de la calle? ¡3! Esto quiere decir que menciona tres veces el número 6. O sea que el cantante está invocando al diablo y tú ni cuenta te das».
¿Qué es lo que causan en un alma joven semejantes explicaciones? Espanto, evidentemente. Por lo que puedo recordar, en aquellos días ya muy lejanos me estremecía de pavor con sólo pensar que, mientras el disco giraba y giraba (por entonces había discos que giraban), yo establecía pactos y firmaba alianzas. «No escuches Cruz de navajas: es una canción diabólica; tampoco escuches Hotel California: es igualmente diabólica; pero debes guardarte de escuchar también»… ¡Ay, la lista era demasiado larga e incluía precisamente las canciones que más me gustaban! (Mucho más tarde pude enterarme -con gran alivio de mi parte- que el número de versículos del evangelio de San Marcos es exactamente de 666. ¿Y a quién se le podría ocurrir la blasfema idea de ver en ello algo diabólico?).
Sabiendo, pues, de qué angustia se trataba, advertí a mi sobrino: «Puesto que mi deporte favorito no es precisamente el de ver al diablo en todas las cosas (¡que es exactamente lo contrario de lo que nos pediría San Ignacio de Loyola!), déjame decirte que tampoco lo buscaré en las letras de las canciones que vamos a oír».
De entre los cantantes que fueron desfilando en la pantalla, uno tras otro en sucesión ininterrumpida, hubo uno que me llamó especialmente la atención; pregunté a mi sobrino cómo se llamaba y me respondió que Eminem. Desde entonces cada vez que descubro a Eminem en algún canal de televisión me detengo a observarlo con curiosidad.
¿Qué es lo que me llama la atención de este cantante más bien antipático? Eso precisamente: su antipatía. Eminem, a pesar de ser un joven afortunado, no sonríe nunca y, cuando quiere hacerlo, lo que le sale es más bien una mueca. Sus admiradoras se agolpan en torno suyo, se mueren literalmente por él, le gritan toda clase de cosas y él no se inmuta; las casas discográficas le conceden los premios más ambicionados y él pasa a recogerlos al estrado de turno como si fuese a recoger el premio de otros. Una piedra sería mucho más expresiva que él.
En una novela de Mark Haddon (El curioso incidente del perro a medianoche) aparece un curioso personaje llamado Christopher Boone, un niño que sufre el llamado síndrome de Asperger, una forma de autismo que le hace rechazar todo contacto humano (no soporta ser tocado) y que no sonríe nunca. Ama las ciencias, las matemáticas, la física -«conoce las capitales de todos los países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507»-, pero le cuesta relacionarse con otros seres humanos y detesta a las personas: huye de ellas como de la peste. Me pregunto si el cantante del que hablo no sufrirá él también este peligroso síndrome.
Pero, bueno, no ha sido por Eminem por lo que me decidí a escribir esta meditación, artículo o como prefiera usted llamarlo, sino por los jóvenes que lo admiran -¡y son millones en todo el mundo!-. Me asusta pensar que quieran ser como él también en esto y crean que mostrar un rostro permanentemente airado sea, como suele decirse, una alternativa viable; que piensen que no sonreír nunca sea más una virtud que una deficiencia del carácter.
Entre los jóvenes estadounidenses –y ya no sólo entre ellos- mostrar una actitud cool (fría, desapegada, lejana, inexpresiva) se está convirtiendo cada vez más en una moda, o, peor aún, en un modo de ser: los saludas y hacen como si no te vieran; les preguntas algo y se muestran encolerizados, cual si con tu sola presencia los hubieses sacado a su pesar de un ensimismamiento casi metafísico, o como si con tus pulmones les estuvieras robando un aire destinado sólo a ellos. Y me pregunto cuánto estarán contribuyendo los cantantes y artistas del momento a difundirla.
«¿Entonces, en lo que viste, no hay nada de satánico? –me preguntó mi sobrino». «No» –le respondí. «Pero es que dicen muchas malas palabras. Cada diez segundos dicen una»…
Sí, y sin embargo no eran las malas palabras lo que más me preocupaba de todo aquello; eran esos rostros hostiles, indiferentes, sin expresión. Si mensaje diabólico había, era esa falta de luz en la mirada, esa ausencia de sonrisas que casi todos los cantantes que fueron desfilando padecían, pues sólo del diablo se dice que no sonríe nunca. A juzgar por lo que han dicho de él los hombres y mujeres que lo vieron alguna vez, su rostro no alberga ninguna esperanza, está como herido por una infinita desesperación. De ese rostro dijo un día Marthe Robin (1902-1981), una vidente francesa, al filósofo Jean Guitton: «Es bello, pero siempre está enojado».
Al levantarme de la silla -y a manera de conclusión- le digo a mi sobrino que no debe tener miedo a nada, salvo a pecar y a andar exhibiéndose por el mundo con un rostro como ésos. Pues lo diabólico no consiste en lo que ordinariamente creemos, sino en estar siempre desesperados y descontentos.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com