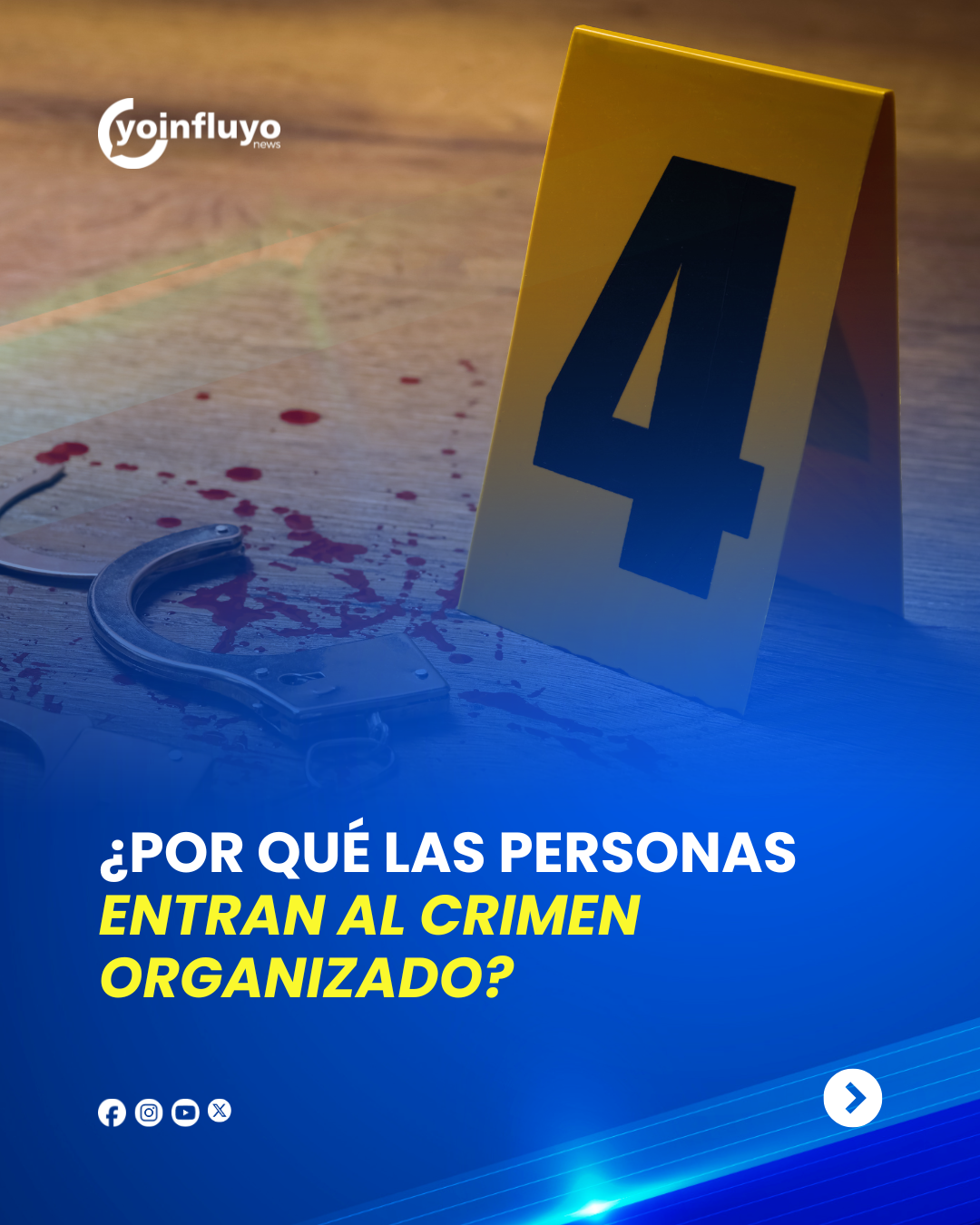Las cuentas alegres del gobierno entrante implican un grave riesgo económico y social, del cual López Obrador parece no darse cuenta.

Antes de entrar al gobierno, los ganadores de las elecciones hacen cuentas alegres. Todos, no me refiero únicamente a los de la 4T. Hacer esto, desmontar aquello, cambiar aquí, reformular allá, rediseñar la burocracia, formular nuevas leyes, tener conducta ejemplar, castigar sin miramientos, generar empleos, atraer inversiones y poner a México en el lugar que le corresponde en el mundo. Todos lo piensan de alguna u otra manera. Arrastran el lápiz en todas las áreas dibujando planes y programas que llenen las expectativas, que cumplan las promesas, que hagan la diferencia con los demás gobiernos; se proyecta la historia con lápiz en un gigantesco y generoso proyecto común. Después llega el periodo de transición –este es el cuarto que tenemos en nuestra vida democrática– y comienzan a complicarse las cosas. El dinero no alcanza, hay compromisos internacionales, hay proyectos que van más allá del fin de un sexenio, hay esta deuda, se pagan pocos impuestos, los estados no recaudan, más los vaivenes del mercado (todo esto sin contar el tema de seguridad). Ahí es cuando se tiene que empezar a usar la goma del lápiz, esbozar unos proyectos más ajustados a un presupuesto, usar menos papel y darse cuenta de que la grandilocuencia puede convertirse en un bumerán.
Al entrar al gobierno la cosa cambia, pues se usa más la goma que el lápiz. Y no sólo eso: resulta que los números no dan y que los proyectos, que se lanzaron con bombo y platillo, tienen números que “checan pero no cuadran”. La burocracia hace de las suyas, pues no se trata de firmar un proyecto y ya, todo eso lleva una cascada de decisiones y costos adicionales. Más aún en las condiciones actuales en que se acusa con ligereza a cualquier funcionario que haya autorizado algo y hay que encontrar a los aventados que firmen los papeles, que se hagan cargo de la obra, el sistema, el equipo, las autorizaciones de las demás dependencias, los estudios pertinentes, la relación con el estado y municipio en cuestión si se trata de una obra, y un cúmulo de etcéteras.
Desaparecer tal área tiene un costo, crear otra también lo tiene. Mover una dependencia a otro lugar cuesta en nuevas rentas, movilizaciones de personal es algo que suena sencillo, pero resulta complejo. Creer que todo es como quitar aquí y poner allá es una ilusión. El gobierno no es una tlapalería en la que se cambian los botes de lugar. Lo mismo pasa con los ahorros que se hacen en cosas llamativas que tienen significado público, pero nulo en términos presupuestales. Quitarle la pensión a los expresidentes será aplaudido, pero en seis meses ya estará en el pasado. Que López Obrador decidiera bajarse el sueldo a la mitad es un gesto que se le agradece, además de que manda una buena señal de su estilo de gobernar y personal: austero. Sin embargo, lo que nos pudo ahorrar en seis años de sueldo (aproximadamente veinte millones de pesos) ya se fue en pagar solamente uno de los estudios que costó 800 mil dólares por sus necedades de no decidir sobre el aeropuerto. Es decir: ya se gastaron en una duda el gesto del presidente.
Y es que todo cuesta. Cerrar Los Pinos y convertirlo en museo va a costar quizá más que la mudanza de la familia del presidente a esas instalaciones que se hicieron para que los presidentes de México vivieran y trabajaran tranquilos y –hoy en día es muy importante– sin importunar a los demás con sus traslados, manifestaciones, etcétera. Adaptar la casa y las oficinas como museo requiere de inversión, lo mismo acondicionarlo y mantenerlo para recibir miles de visitas a la semana. ¿Tiene dinero el gobierno federal y la CDMX para eso? Irse a vivir a Palacio Nacional también costará. En fin, que las cuentas alegres seguirán hasta que el dinero los alcance.
Te puede interesar: El comentócrata de la élite
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com