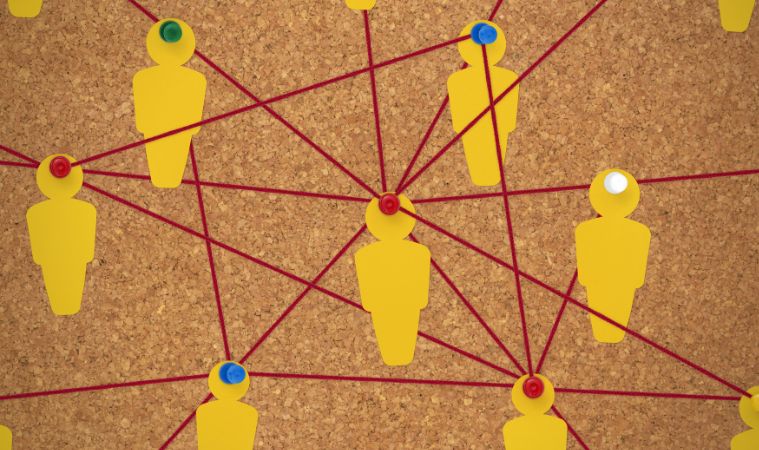Los poderosos suelen tener ciertos desvaríos derivados del ejercicio desmedido del poder. La historia da claros ejemplos al respecto. Particularmente los dictadores, que terminan en una espantosa decadencia después de hundir en la miseria a sus países, son ejemplo de excesos que superan la imaginación de novelistas fantasiosos. Pero no es necesario llegar a las locuras de Idi Amín, de Pol-pot, Kim jong-Un o Daniel Ortega para darse cuenta de que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya atraviesa por esos trastornos de los que han perdido el equilibrio, el sentido de la realidad.
Es claro que es un hombre profundamente resentido que encuentra satisfacción en provocar a sus adversarios y en lastimar a los que se alejan de su manto protector, en eso encierra su dicha. La amargura y la rabia son parte del actuar público de nuestro presidente. En su afán de venganza, desata la cólera contra personas, instituciones y países. Se han perdido ya los rangos de normalidad en que se podía admitir un mal chiste, una ocurrencia o hasta le emisión repetida de disparates por parte del presidente. Ya todo en él es desvarío y aberración, insulto y majadería. De faltarle el respeto sistemáticamente a los demás, ha llegado al nivel en que ya no puede pedir respeto para su figura. Y no puede porque ya no lo merece. En el viaje a la polarización iniciado por él ha descendido al mundo de la agresión personal alegando, de manera infantil, su derecho a contestar y a defenderse, al berrinche y al insulto. El bumerán ya va de regreso.
La semana pasada, el presidente mexicano, luego de lamentar el atentado contra la vida de Ciro Gómez Leyva, la emprendió contra intelectuales y medios de comunicación. Satanizarlos, insultarlos, enlodarlos para que los suyos continúen la labor de diseminación del odio. No es extraño que, en el clima propiciado por la Presidencia, se den casos en los que la irracionalidad predomina. El hombre parece no medir el alcance de sus palabras, no se da cuenta, o sí, y es más grave, de que causa conflictos y problemas, que enervan el ambiente público. A esto no le demos muchas vueltas, porque eso exactamente es lo que quiere: la crispación nacional.
El presidente se comporta como un energúmeno berrinchudo, cuando no como un orate incapaz de controlar sus emociones y de tener alguna noción de la moderación o la prudencia. En ese sentido, también la semana pasada, dirigió insultos a los españoles. Según él se refiere al rey y al gobierno, pero todos sabemos de su odio hacia el extranjero y, particularmente, a los españoles. Es probable que se trate de un problema no resuelto en la relación con su abuelo español, o un coraje acendrado contra las canciones de José Luis Perales –ambas cosas perfectamente entendibles–, pero lo que no es normal es que un presidente crea que puede sacar su resentimiento y sus emociones primarias en declaraciones oficiales. Es no es tener idea del lugar en el que está parado, lo que representa y lo que sus palabras pueden significar.
Qué pena con los españoles, pero ya ellos tendrán que entender que tenemos un orate en la Presidencia, un hombre que insulta a la mitad de sus gobernados, que se siente ofendido si no le contestan como él quiere, un tipo que goza con el sufrimiento de los que aborrece; es una mente polvorienta, un alma podrida, una boca suelta y amarga. Y todavía faltan dos años.
Te puede interesar: La monrealada
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com
Facebook: Yo Influyo