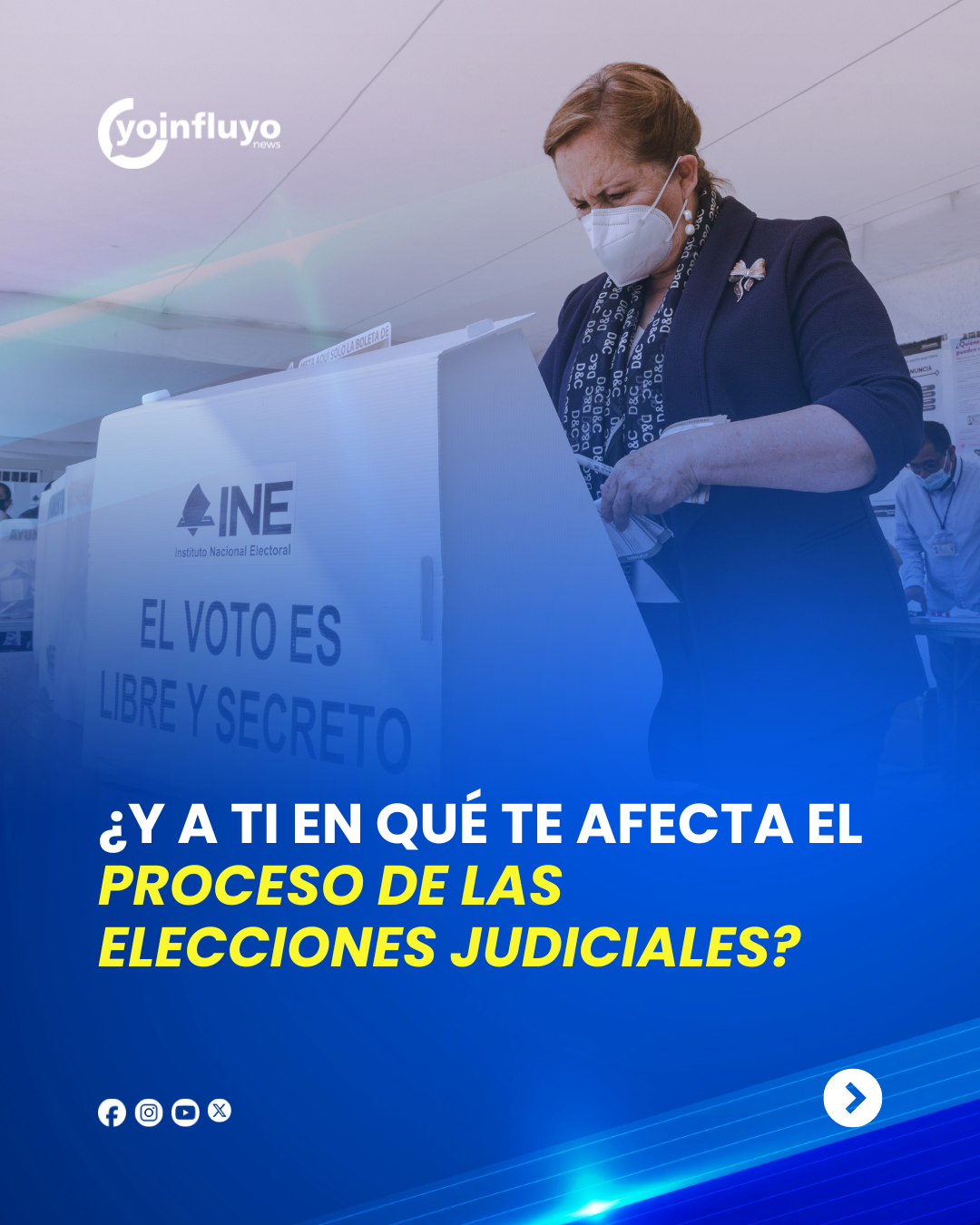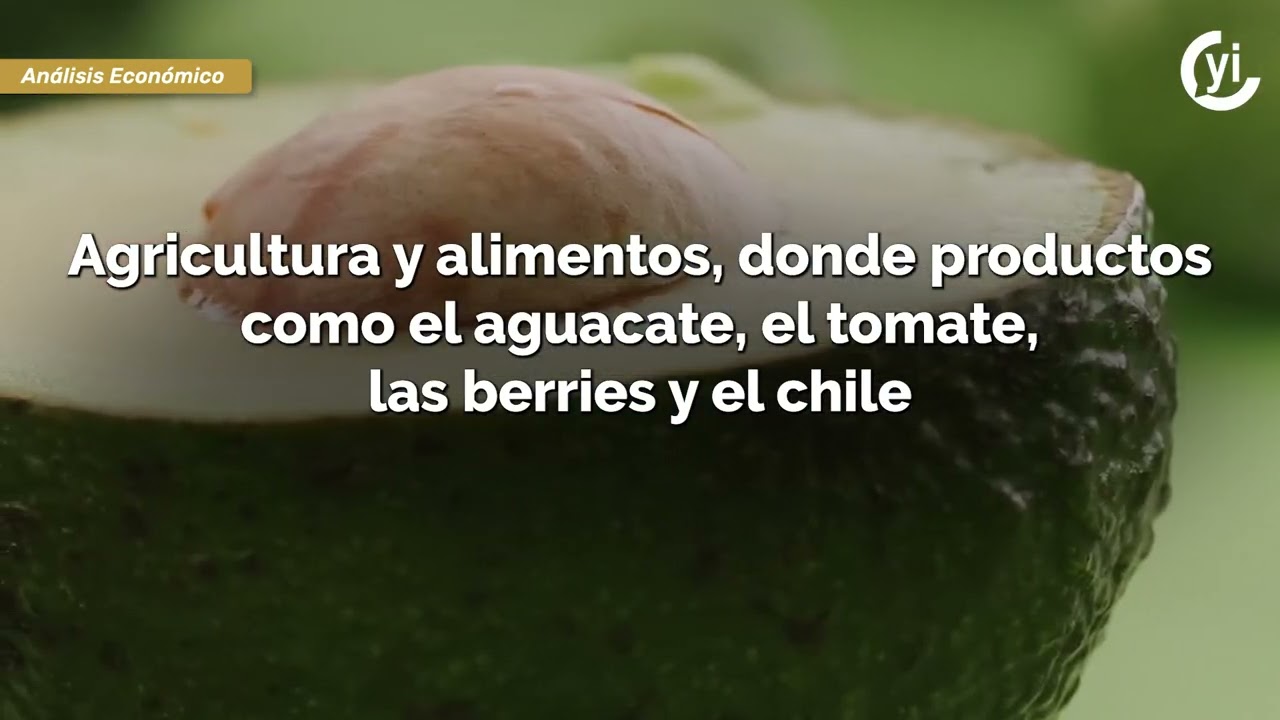La Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo; es una herramienta del pueblo para controlar al gobierno. Patrick Henry.

La polarización que experimenta la sociedad mexicana en este momento del siglo XXI es enorme, y la fractura se ensancha cada día alimentada por la diatriba cotidiana, que tiene en el presidente de México a su principal azuzador. Esta división no puede seguir fomentándose. El discurso que segrega a la sociedad debe parar pues no conviene a nadie. Las posiciones políticas han sido encasilladas en términos bipolares: izquierda y derecha, con sus equivalentes de liberales y conservadores, progresistas y reaccionarios. Para el movimiento en el poder solo hay dos dimensiones de la realidad: “nosotros los transformadores y ustedes los conservadores”.
Este fatalismo es anacrónico y desmesurado. Lo que comenzó siendo una herramienta dialéctica para la campaña electoral, hoy se ha transformado en su identidad, pero a la vez en una camisa de fuerza de la cual no puede liberarse ese grupo político que llegó a la presidencia en 2018. Frente a un escenario de división así, supondríamos que no hay más horizonte que el del populismo socialista o el del capitalismo neoliberal, pero la verdad es que en México puede construirse una alternativa diferente, una tercera vía mucho más equilibrada: la de la Justicia Social Constitucional, una fórmula que le da prioridad a la correcta administración del estado. Esa es la vertiente original que recoge el espíritu de la Constitución de 1917 y más aún, el de los Sentimientos de la Nación que acuñó José María Morelos. El gobierno no tendría por qué ser ideológico; solo debe ser eficaz y justo. Su obligación es apegarse a la Carta Magna y a las leyes secundarias que de esta emanan para dar a cada cual lo que le corresponde, procurando llevar el bienestar a la población con la mayor eficiencia posible.
La fuerza de este modelo de gobierno funcional –que no es nuevo ni desconocido– radica en volver los ojos al origen del estado moderno sustentado en la SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: ninguna determinación de cualquiera de los poderes puede estar por encima de la Ley Superior. Nadie puede reducir a la Constitución a un mero instrumento al servicio de un proyecto político. Y más aún, por fuerte y legítimo que sea el origen de un gobernante, siempre habrá una barrera insuperable que le contenga, gracias a la existencia de este mecanismo de protección del estado en favor del pueblo. Esto es irrebatible; hoy que las ideologías están derrotadas por el pragmatismo, un debate de fanáticos nada aporta y mucho abona a los nefastos extremismos.
Es muy importante que el debate político vuelva a centrarse en la clase de nación que necesitamos estructurar para hacer frente al futuro. No podemos retroceder hacia etapas ya superadas. Mucho tiempo vital se pierde en el Congreso mientras se discuten banalidades y coyunturas en un juego de vencidas mediático de nula utilidad. Por ello los legisladores federales deben ser los primeros en exigir el respeto al orden constitucional cuando los otros poderes se aparten de su cumplimiento. Con frecuencia vemos cómo el titular del Poder Ejecutivo incurre en tropiezos –ya por ignorancia o por arrogancia– vulnerando así a la Constitución que juró guardar y hacer guardar. Nada debilita más los cimientos de una república democrática, representativa y federal –lo que México escogió ser– que el desapego de la propia autoridad a nuestro marco jurídico infranqueable, que otorga estructura y orden al país.
Así pues, en esta ocasión no se trata de plantear una nueva Constitución; se trata de la urgencia para que todos los mexicanos entendamos –principalmente los gobernantes de todas las esferas y niveles– que los poderes del Estado deben someterse a ella. La estabilidad de la República depende de esa permanente exigencia. El asunto impostergable para nosotros es la vigilancia sin tregua a la autoridad gubernamental para que se subordine a la Constitución y respete a las instituciones legales. El México al que debemos aspirar es aquel donde el estado de derecho deje de ser una ficción para convertirse en realidad; un lugar donde haya posibilidades de desarrollo con dignidad para cada ciudadano. Debemos tener claro que la Constitución provee solamente los preceptos generales para el funcionamiento del Estado Mexicano, y la manera de organizarlo y normarlo se especifica en las leyes reglamentarias. Por ello, obligados estamos a otorgar la máxima importancia a la protección de nuestro régimen constitucional como garante de los derechos humanos, la justicia social y la equidad.
La ruta que propongo es irrefutable y simple a la vez, ya que se arraiga en los principios generales del derecho, la legislación y desde luego en nuestra propia historia como nación independiente. Se trata de la construcción de un gobierno eficaz que no esté asfixiado por la ideología, dado que ésta es menos relevante que la ciencia y la técnica para la correcta y pura administración de un estado. La justicia no puede ser ideológica ni puede quedar constreñida por doctrina alguna. Tampoco la eficiencia administrativa puede estar atrapada en la dialéctica de las desgastadas corrientes. La administración de los recursos públicos a lo largo de la historia humana se ha basado en el “mejor hacer para mejor proveer”, lógica elemental para que éstos sean aplicados cabal y honestamente en programas gubernamentales de verdadera utilidad para la gente. Son conceptos básicos para la estabilidad y la equidad. Si el propósito inicial de toda nación civilizada es garantizar una calidad de vida óptima para sus gobernados, el país no puede marchar en sentido contrario a ese ideal. Estamos hablando de la posibilidad de que la Nación Mexicana se sacuda de los lastres que la agobian y aspire a tener el mejor gobierno posible; uno que propicie la justicia sin distingo y preserve la identidad que como pueblo nos hemos forjado.
Por desgracia estamos encarando una triste realidad. Sin temor a equivocarme puedo afirmar que desde 1917, la generación de políticos actuales es la que menos aprecio tiene por su Constitución y menos la conoce. Las pruebas son demoledoras e inocultables: ya sea en una entrevista de prensa, una declaración casual, una comparecencia o en un simple cuestionario, la inmensa mayoría de los legisladores sucumben. Y ni que hablar del Ejecutivo Federal, que da muestras a cada rato de su ignorancia de la Ley Fundamental.
Es tiempo de sacudirnos los viejos polvos del radicalismo para poder buscar la eficiencia en la administración pública con las personas adecuadas, es decir honestas pero preparadas y capacitadas para las delicadas tareas que se les asignen. Si se llegan a necesitar nuevos cuadros, habrá que formarlos con un criterio de especialización, blindando el proceso contra fanatismos ideológicos. El país sigue sin valorar cabalmente el servicio público de carrera y por consecuencia al personal que ha adquirido destrezas y experiencia. Eso debe cambiar. Sería una locura que el rasero para su continuidad al servicio de la nación sea la afinidad política, el temor por la amenaza o el sometimiento partidista.
La Constitución puesta al servicio de la justicia social –esa es su naturaleza– precisa de la mayor eficacia gubernamental posible. Acogiendo los sentimientos de la nación mexicana, tiene que ser letra viva, superior, inquebrantable para que regule al poder público. Debe ser la expresión genuina de la democracia para la justicia en la libertad. Su defensa a toda costa, es la tarea más importante que tenemos.
Te puede interesar: La delgada frontera entre estupidez y perversidad
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com