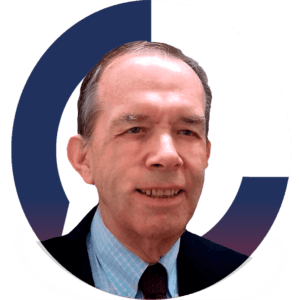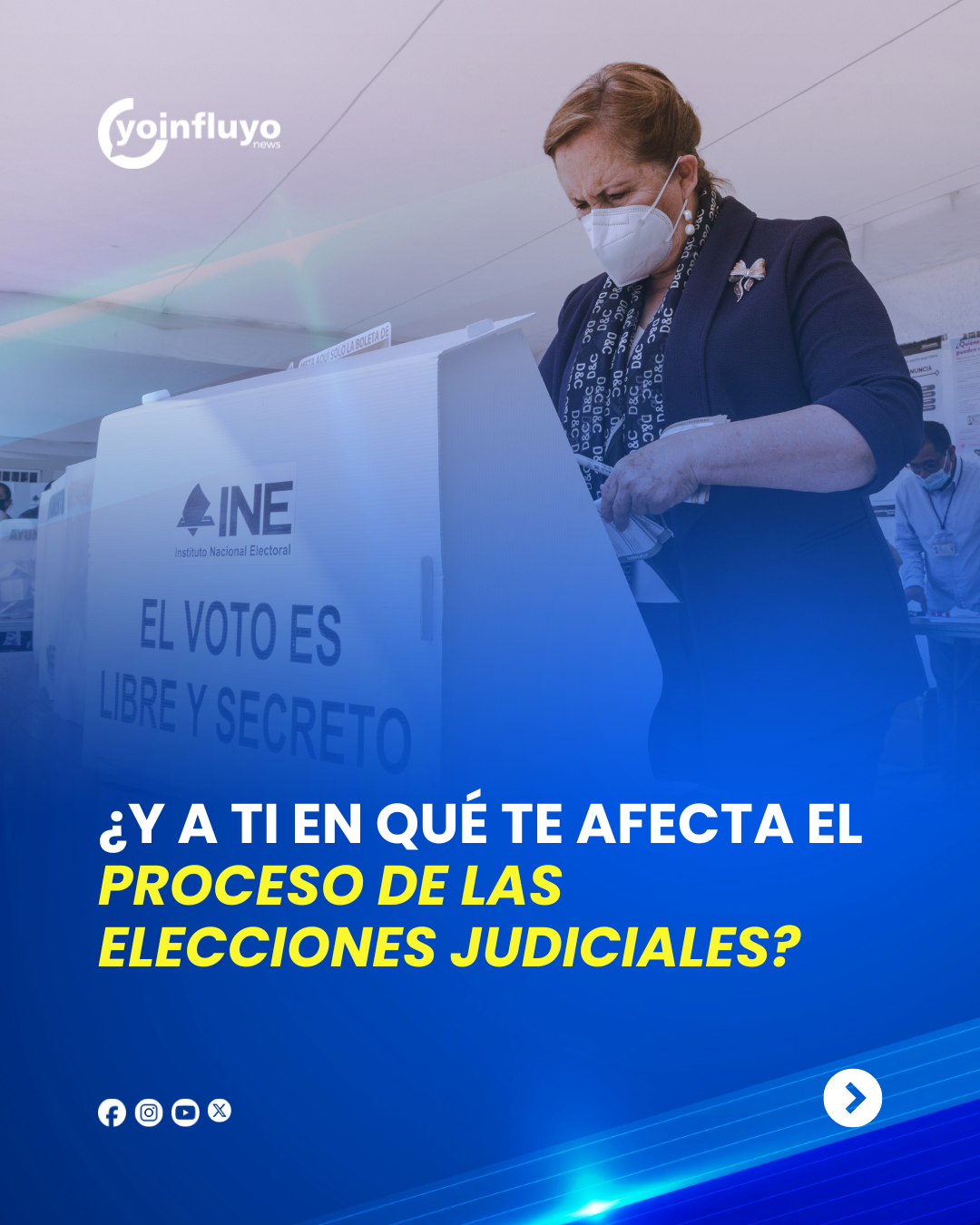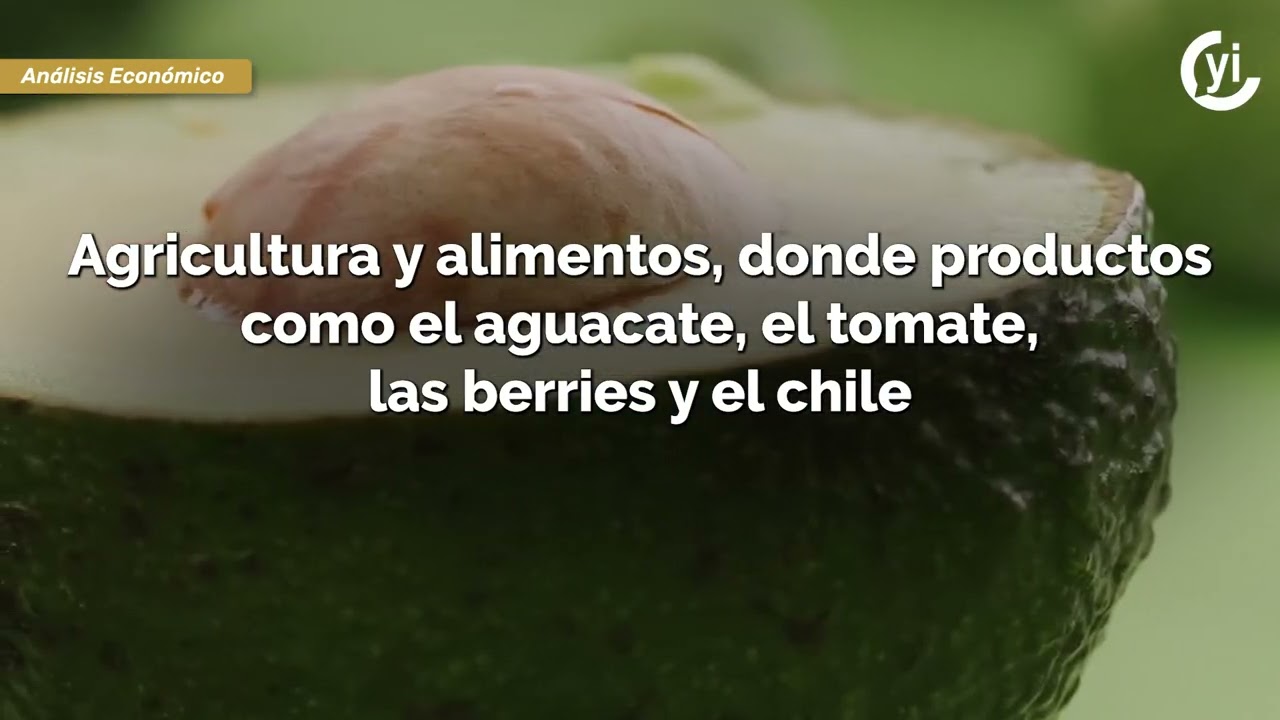En ese contexto parece indispensable también pensar en los motivos que llevan a un sacerdote a cometer esos actos, y en lo que podría revertir tal motivación.

En el Vaticano acaba de terminarse la reunión convocada por el papa Francisco para establecer las políticas y los procedimientos más adecuados de proteger a niños y adolescentes del abuso sexual perpetrado por clérigos. Por años ya, el mundo entero ha sabido que dentro de la Iglesia Católica se cuentan innumerables casos de tale abusos, y los católicos hemos padecido la vergüenza que ello nos ha causado. Por años ya, y cada vez con voz más atormentada, los sumos pontífices han venido reconociendo públicamente la existencia de ese mal y pidiendo disculpas a las víctimas, a la feligresía y a la sociedad en general por el escándalo que dichos abusos han provocado. Un tema recurrente en la reciente reunión del Vaticano ha sido el papel de los obispos en el tratamiento eficaz de los casos de abuso que llegan a ser denunciados ante ellos. Se han sugerido ahí todo tipo de alternativas de acción. Se han escuchado las opiniones de obispos de todo el mundo (la convocatoria papal estaba dirigida a los presidentes de las conferencias episcopales de cada país donde hay presencia católica). Se ha invitado a tomar la palabra en la sala de reuniones a algunas víctimas de pasados casos de abuso, a sacerdotes, a religiosas, a padres de familia, a diversos expertos en el tema, incluso a periodistas. Mas, que yo sepa, no se ha escuchado la voz de los culpables de esos delitos.
Es obvio que por muchas razones los sacerdotes culpables no podían estar presentes en ese recinto, pero ¿no es importante saber qué los indujo a ellos, de quienes se esperaba que fueran ejemplo de moralidad y valores cristianos, de ser protectores modelo de la juventud, a cometer los crímenes que cometieron? El conocimiento de los motivos que los condujeron a poner en riesgo la integridad de sus víctimas y a ponerse a sí mismos en situación de ser señalados por el dedo del mundo como criminales de la peor ralea indudablemente que ayudará a prevenir en lo posible la repetición de esos actos. Esto es tan importante o más que saber qué pasos debe tomar un obispo en caso de recibir una denuncia de abuso en contra de esos sacerdotes.
El sacerdote que ha sido acusado de tales crímenes inmediatamente se convierte a los ojos de todos en un criminal. Ya nada ni nadie, ni siquiera la eventual exoneración por parte de los tribunales civiles y eclesiásticos (pues también sucede que el clérigo acusado es la verdadera víctima y su acusador el verdadero victimario) podrá restituir su buen nombre, del mismo modo como nada ni nadie podrá devolver a los jóvenes abusados el bienestar moral del que fueron despojados por las afrentas sufridas. La Iglesia toda, a la que el sacerdote depredador decía amar y servir, también sufre. De nada sirve que los católicos queramos defenderla alegando que la pederastia es un delito que no es privativo de los sacerdotes; que los casos de pederastia clerical ni siquiera ocupan un lugar estadísticamente importante en el total; que la violencia sexual contra menores se da con mucha mayor frecuencia entre otros ministros religiosos, entre docentes, parientes cercanos, etcétera. Indudablemente que un número más o menos grande de los casos de sacerdotes católicos acusados de abuso sexual contra menores de edad comparte las mismas características psicológicas encontradas en los casos de abusos perpetrados por otras personas de las cuales también se esperaría todo lo contrario. Sin embargo, la imagen actualmente generalizada del acosador sexual de menores parece corresponder únicamente a la del sacerdote católico pederasta. Y esto es fácilmente explicable porque, como dijo en su participación ante los obispos la periodista Valentina Alasraki, es de los sacerdotes católicos de quienes el mundo espera el mayor testimonio de cuidado y protección hacia los menores.
Todo lo anterior hace que sea fácil perder de vista un par de cosas importantes.
Por principio de cuentas, es difícil pensar que los curas perpetradores ingresaron al seminario motivados por la perspectiva de tener siempre al alcance víctimas fáciles de sus deseos reprimidos. Como todos los jóvenes que se sienten llamados a la vocación sacerdotal, seguramente ellos también llegaron al seminario llenos de sueños positivos y honestos respecto a lo que les esperaba durante su ministerio, una vez que fueran ordenados. Seguramente, fue el pensamiento de que la ordenación los convertiría en “otros Cristos” al servicio santificador del Pueblo de Dios lo que los hizo optar por el sacerdocio. En la mayoría de los casos, me atrevo a pensar, el cura abusivo ni siquiera había experimentado antes de entrar al seminario inclinación alguna hacia los niños o adolescentes. Lo más probable es que sus intenciones eran sinceras y genuinamente se sentía llamado por Dios a la vocación sacerdotal y a vivir plenamente las exigencias del celibato. ¿Qué fue entonces lo que hizo aparecer la desviación?
No sé si existan en la Iglesia registros pormenorizados de casos de abuso sexual en contra de menores y adolescentes en épocas más remotas, que permitieran hacer una comparación con la realidad actual. Probablemente no. Es de todos sabido, además, que gran parte del escándalo mundial actual en torno a este problema y de la preocupación de las máximas autoridades de la Iglesia desde que dicho escándalo saltó a la escena pública se debe al ocultamiento deliberado de tales casos por parte de algunos obispos. Hubo hace unas décadas, sin embargo, como lo atestiguan algunos informes recientes, tanto civiles –el informe de Pennsylvania, por ejemplo– como eclesiásticos, un periodo de tiempo, bien delimitado, en el que el problema se agudizó significativamente. Es precisamente la confirmación de ese dato estadístico lo que permite establecer con certeza que en la actualidad la frecuencia de los abusos ha disminuido sensiblemente; que las medidas adoptadas en los últimos años por los papas y los obispos están siendo efectivos en cierta medida. Vale la pena destacar, a su vez, que ese periodo crítico de tiempo coincide con la aparición en la escena mundial de un fenómeno que ha transformado la vida de muchas sociedades. Me refiero al divorcio entre amor y sexualidad. No es que dicho fenómeno no existiera ya en el mundo previamente, pero nunca había causado el efecto demoledor que hoy vemos en gran parte del planeta.
Las primeras víctimas de ese divorcio, cuyos efectos también se colaron en muchos seminarios y ambientes sacerdotales, fueron las virtudes de la castidad y la pureza. Hoy día estas dos palabras no únicamente están proscritas del vocabulario secular; parecen estarlo también hasta del homilético y catequético. La influencia de las campañas mundiales para reivindicar los “derechos” de la mujer a abortar, así como los de los homosexuales a “contraer matrimonio”, y los de quienes se sienten con derecho a “cambiar de género” cuando lo deseen, promovidas por los mismos personajes que fomentan el divorcio entre amor y sexualidad, ha tenido un efecto poderoso en el comportamiento de algunos clérigos. El obispo Charles Scicluna, experto en el tema de abusos de sacerdotes contra menores, aportó hace unos días un dato estadístico que parece corroborar la existencia de esa influencia: los abusos sexuales del clero se dan casi en su totalidad en contra de varones; las mujeres víctimas de esos abusos suman apenas un porcentaje mínimo en el total de casos. La deformación del auténtico papel de la sexualidad, y, por lo tanto, el desprecio por las virtudes que desde siempre han ayudado a los cristianos a unirla con el amor del modo querido por Dios, no pueden no ser reconocidas como causantes principales de los abusos de sacerdotes contra los menores.
Es definitivamente improrrogable la creación de normas de acción para los obispos que reciben denuncias de abuso sexual respecto a algún miembro de su presbiterio. La necesidad de que la justicia civil tenga forma de responder inmediatamente a esas denuncias y de castigar a los culpables debe ser enfrentada con procedimientos expeditos, al igual que la necesidad de transparencia de las autoridades eclesiásticas. Todo eso ayudará, por extensión e imitación, incluso a los organismos no católicos y civiles que padecen el mismo problema. Pero la solución que cuenta con mayores probabilidades de éxito es resucitar en la juventud católica –de la que salen los seminaristas y sacerdotes- el deseo de santidad y de la importancia del papel que en ella juegan las virtudes de la castidad y la pureza. La santidad como proyecto fundamental de la vida cristiana está atestiguado ampliamente en la Sagrada Escritura, y es esta misma, secundada por la Tradición, la que resalta el papel que desempeñan esas virtudes en la realización de ese proyecto.
“No tengan miedo de ser santos” ha repetido varias veces el papa Francisco, dirigiéndose sobre todo a los jóvenes. Esta llamada a la santidad claramente incluye, para hoy y para el futuro, la llamada a vivir la sexualidad como Dios la tiene pensada desde el principio, y consecuentemente a ejercitar las virtudes de la castidad y la pureza. Retomar el llamado urgente a la santidad, y a la vivencia de las virtudes que la hacen posible, seguramente disminuirá enormemente la posibilidad de que ese crimen siga entristeciendo a la Iglesia y escandalizando al mundo.
Te puede interesar: ¿Qué pasa en la mente de un abortista?
@yoinfluyo
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com