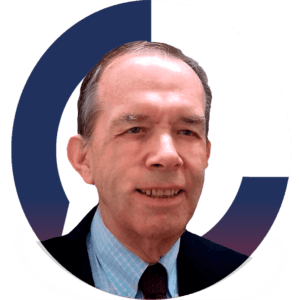El silencio alimenta la desesperanza y es ahí cuando la esperanza se convierte en desesperanza.

Hay algo que me puso a pensar desde que leí, hace ya unos años Ecclesia in Europa, la exhortación apostólica del papa Juan Pablo II que siguió a la Asamblea Especial para Europa del Sínodo de los Obispos. Se trata de algo que, aunque antes nunca había estado entre mis focos de interés, al paso de los años, ocupa más y más mis reflexiones porque explica cada vez con mayor precisión muchos de los acontecimientos trágicos que hoy afectan a la humanidad. De hecho, ese asunto explica casi todas las tragedias con las que la humanidad se ha hecho daño a sí misma desde el inicio de la historia. Curiosamente, es un tema del que casi nunca, o nunca, se habla al buscar remediar esas tragedias, debido, indudablemente, a que dicho tema está entrelazado con uno de los asuntos en los que las personas responsables de buscar ese remedio evitan a toda costa enredarse: la religión.
El tema es la esperanza
A primera vista parece absurdo o, por lo menos, inconsistente e irrelevante, relacionar la esperanza con los diferentes eventos que casi en sucesión continua han afectado por siglos el bienestar, el orden y la paz del mundo. Las guerras y otros dramas parecidos son unos de tales eventos, por ejemplo. Pero el absurdo desaparece si pensamos en la naturaleza de la esperanza, esa virtud desconocida. Tan desconocida como el dilema que ella forma vis-à-vis el vicio que se le opone: la desesperanza.
No es difícil definir o describir la esperanza. Todo mundo sabe lo que significa esperar. Es estar viviendo bajo la seguridad de que algo bueno, positivo, va a suceder en nuestras vidas. La desesperanza es su antípoda: es vivir bajo la seguridad de que o algo malo e irremediable nos acontecerá, o que –tal vez peor– nada acontecerá; que nada de lo que hacemos en este momento tendrá relevancia alguna en el futuro; que hagamos lo que hagamos en este momento ello no nos reportará ni beneficio ni perjuicio mañana, porque no habrá mañana; que el presente carece totalmente de significado. Obviamente, la esperanza está basada en certeza de algún tipo, de prueba, de que el beneficio esperado es real.
Ecclesia in Europa enumera diversos aspectos preocupantes de la realidad del Viejo Continente. Destaca lo siguiente: “Del futuro se tiene más temor que deseo. Lo demuestran, entre otros signos preocupantes, el vacío interior que atenaza a muchas personas y la pérdida del sentido de la vida.” Ese diagnóstico, de desesperanza generalizada, que en su tiempo hicieron los obispos respecto a Europa, es perfectamente aplicable a casi todo el mundo hoy… y a todas las generaciones humanas. El temor ante el futuro, a su vez, tiene un origen: el no poder o querer descubrir/reconocer/aceptar que hay una vida luego de la muerte y que Dios existe como parte esencial de esa vida. La respuesta humana a esa carencia de sentido causada por la desesperanza siempre ha sido la misma, y se puede dividir en dos tendencias fácilmente discernibles: el egoísmo total o el frenesí por construir una sociedad de well being en la que a falta de tener algo que esperar –en el futuro lejano– se crean metas inmediatas de satisfacción. La primera tendencia consiste en centrarse sobre uno mismo. Se trata de llenar el vacío de significado vital con auto satisfacción: placer, poder, fama, dinero. Todo se vale –mentira, robo, asesinato, injusticia, guerra, etc.– si con ello uno obtiene cualquiera de esos satisfactores. La otra tendencia se orienta a posibilitar la justicia, la equidad, la igualdad, los derechos humanos, etc. Se trabaja en construir sociedades perfectas. Las virtudes sociales se convierten en objetivos finales. La persona humana siente que su existencia quedará explicada, tendrá sentido, en la medida en que ella misma viva en sociedad justa, legal, equitativa, respetuosa, igualitariamente. La felicidad consiste en ser un ciudadano modelo y en hacer, incluso en forzar, a los demás a serlo también. Se aspira a llegar a la muerte con la satisfacción de haber obrado bien, aunque luego sólo quede el silencio de la tumba. La desesperanza se disfraza de altruismo, de civismo, de solidaridad.
No hace falta decir que ninguna de las dos tendencias tendrá éxito. Ninguna de ellas dará plenamente sentido a la persona. Ninguna satisfacción será nunca suficiente ni permanente. Ningún esfuerzo humano, ni la simple práctica de las virtudes sociales, construirán jamás la sociedad perfecta ni darán a la persona el sentido que busca en ellas para su vida.
La esperanza que verdaderamente nos puede librar de la insignificancia es solamente aquella que tiene su objeto final más allá del horizonte de la historia personal, de nuestro tiempo en el espacio. Es una esperanza que apunta a Dios, a Jesucristo, para ser más específicos. Él, el Señor resucitado y resucitador, es la prueba de que sí hay algo que esperar, definitivo y perenne. Pero a este Señor sólo se le conoce cabalmente a través de la Iglesia, en la práctica de la religión, que hace al hombre reconocerse dependiente de Dios. Y aquí es donde la religión se convierte en tema tabú, en un innombrable, políticamente incorrecto.
Todo mundo ansía encontrar significado para su vida, pero sin tener que sacrificar su “derecho” a decidir qué es el bien y qué es el mal; a no tener más señor que a uno mismo. Se confunde patéticamente autodeterminación con felicidad y con significado de la vida. Los responsables de la educación en las naciones deberían ayudar a sus jóvenes a conocer la diferencia, peeeero… Ningún candidato a un puesto de elección popular obtendrá votos si anuncia que ayudará a la ciudadanía a ser feliz a base de depender de la voluntad divina; de obedecer a Dios. Ninguna iniciativa de ley pasará si pretende ayudar al ciudadano común a reconocer a la divinidad como guía moral. Ningún gobierno se atrevería a sugerir que sus ciudadanos harían bien en percatarse de que si no se encuentra un objeto trascendente para la esperanza no habrá verdadera esperanza ni sentido para la vida. Prefieren callar. Y ese silencio alimenta la desesperanza; la esperanza se convierte en desesperanza. Es un círculo vicioso: se anhela encontrar algo –un verdadero objeto de esperanza– que justifique la existencia humana y permita a la humanidad escapar de la cadena de tragedias causadas por el egoísmo y sus vicios hermanos, pero, lamentablemente, al encontrar ese objeto se le rechaza precisamente porque él destruye el egoísmo.
La solución podría recaer en el cristianismo, con la condición de que los cristianos viviéramos de verdad vidas llenas de esperanza en lo que hay después de la muerte, y de que esa esperanza se notara ante todos.
Te puede interesar: La oposición está derrotada; la ciudadanía, no
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com