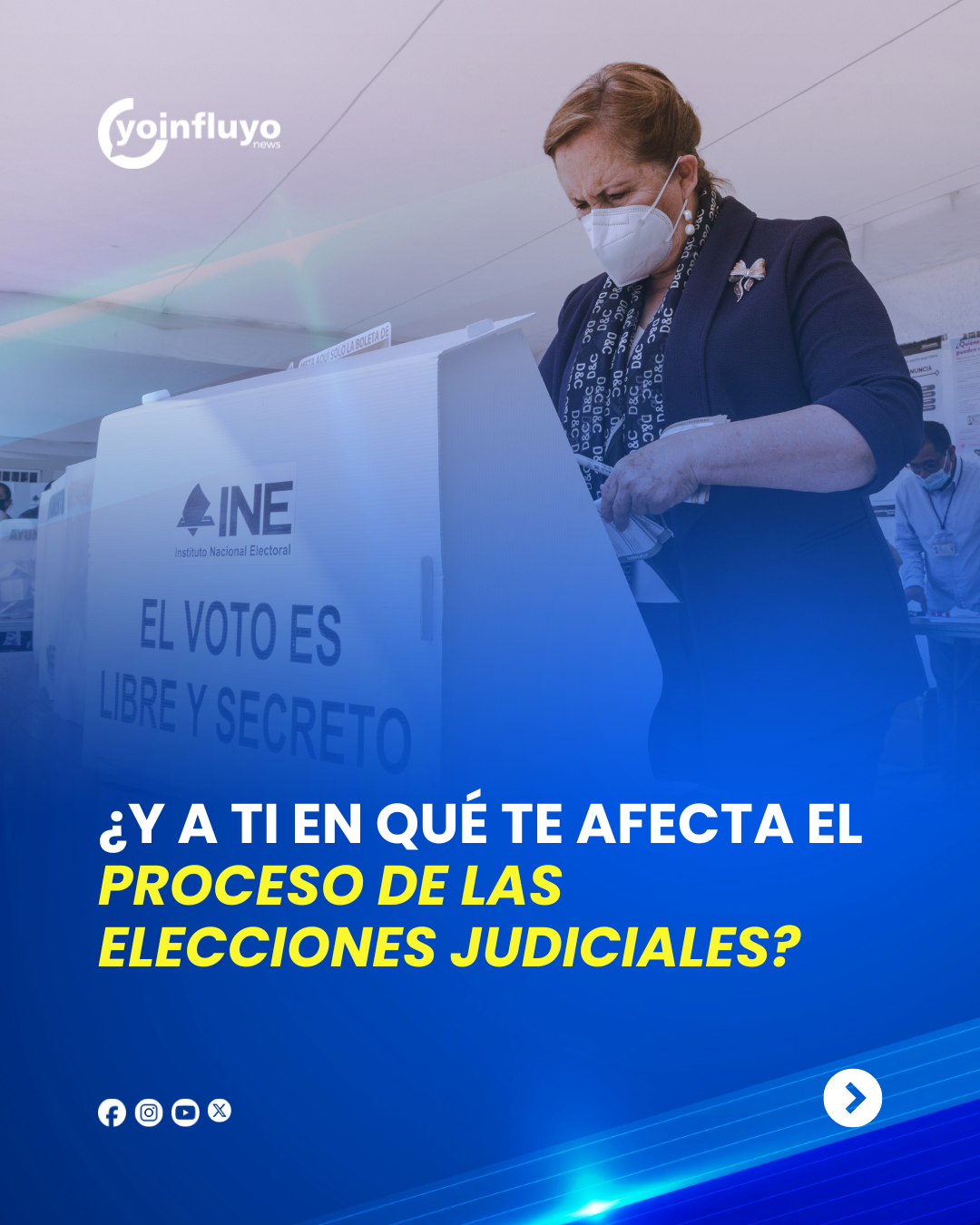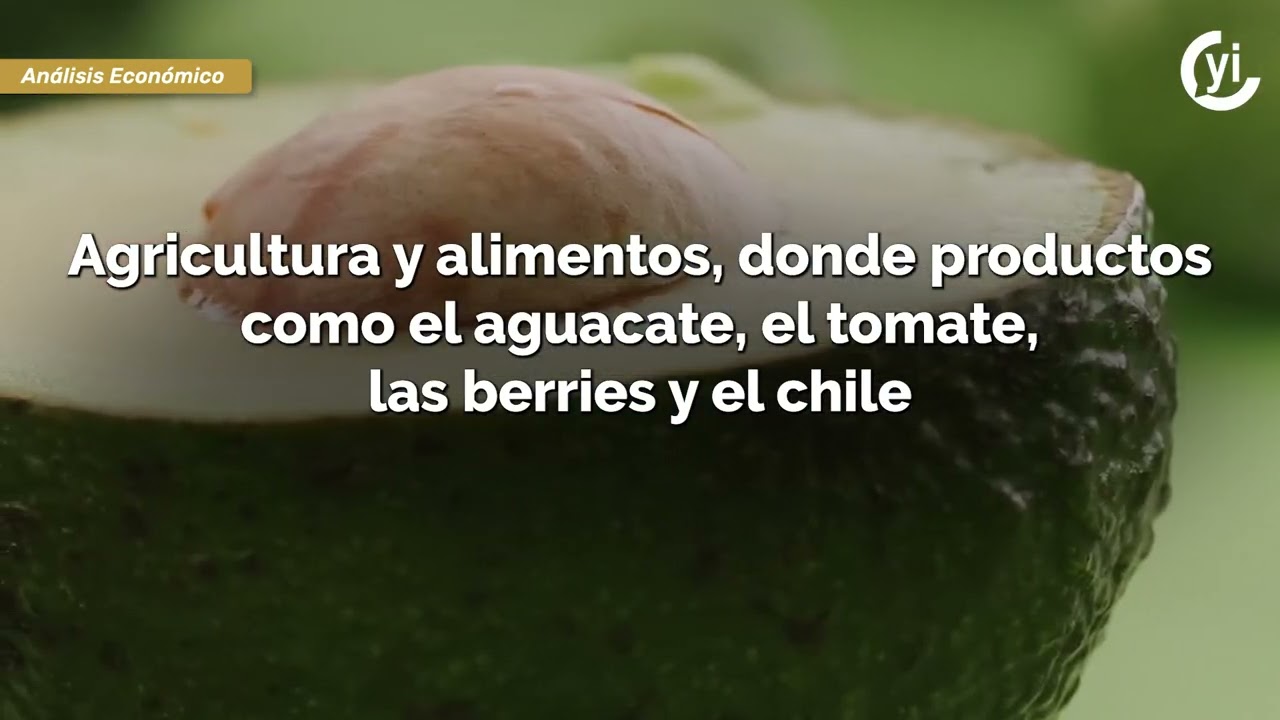La carta de Pilar hizo el milagro de volverme humana.

Incapaz de llorar, porque en mi casa paterna estaban prohibidas las manifestaciones cursis y azucaradas, la carta de Pilar hizo el milagro de volverme humana.
Como todo en ella, que es torbellino y brisa, que es ira y consuelo, que es amabilidad y dictadura, sus letras me levantan a ratos como el vuelo de un águila y en otros me arrojan al piso como la hoja muerta en otoño.
Hay en su letra, clara y uniforme, voces de agradecimiento. Me ama, me admira, me sabe una mujer plena, luchadora, completa, y si la Providencia no la hubiera lanzado a la vida por mi conducto, de todos modos me habría elegido como madre. Afirma, incluso, que quiere ser como yo, porque el ejemplo la compromete.
Entonces yo me subo a la Luna, que en esos momentos es una sandía de color desabrido, y pienso que nada en la vida ha dejado de tener sentido. Ni siquiera las discusiones agrias, ni las vigilias cuando no llega a la hora prometida y mi mente se enfrasca en falsas premoniciones que, por fortuna, no han pasado de ser pensamientos negativos y exagerados.
Pero llego, ¡oh infortunio!, al penúltimo párrafo. Agradece mi entrega y señala, con diáfana claridad, que nunca me perdonará aquellos pellizcos que le daba cuando era niña; cuando, con el atolondramiento propio de unas manos torpes, derramaba en la mesa, sin fallar un solo día, la leche, el chocolate o el agua de limón que le servía.
Ella cree que me descubre el mundo. Ingenua e inexperta, piensa que vivencias como esas pueden olvidarse. Ignora que los padres casi nunca actúan con la intención de dañar a sus hijos; que como todos los seres humanos, a veces se dejan invadir por la ira y por la irracionalidad y, en aras de educación o de una disciplina que se torna autoritarismo cobijado en la ignorancia, lastiman a quienes más aman.
Esta niña a punto de ser filósofa ha puesto al descubierto unos pellizcos que, más a mí que a ella, han dejado moretones. Moretones en el alma. Son cicatrices para las que deseo encontrar, si no justificación, sí un alivio.
A mí, cuando era niña, nadie me pegaba. Recuerdo algunas noches en las que me fui a la cama sin cenar porque le levanté la voz a mi padre y en ese tiempo no se acostumbraba, como hoy, discutir las órdenes de las personas mayores.
Quizá aprendí la disciplina de las monjas de mi escuela. Aún resuena aquel ruidito de las dos tablillas que, como castañuelas, repicaban cuando las agitaba la mano. Su tableteo invocaba diferentes órdenes: siéntate derecha, no hables en clase, te quedas sin recreo, vamos a llamar a tus padres para reportarte…
Había que levantarse en dos movimientos para responder a cualquier maestro. Todos los lunes, la madre Martha nos revisaba de pies a cabeza. Llevaba una cinta métrica para medir el largo de la falda. Si no se ajustaba a lo establecido, desbarataba el dobladillo y obligaba a las alumnas a pasar el día así. En una ocasión le pegó el chicle en la frente a una compañera, porque lo estaba masticando en clase.
Pero basta de recuerdos dolorosos.
Aunque hoy muchos padres pecan de complacientes, de blandengues e incluso se han hecho cómplices de sus hijos, la educación se entiende en nuestros días como un servicio que prestan los padres para ayudar a sus hijos a ser mejores, independientes, responsables; para poner en acto sus potencialidades, para que sean felices.
Quizá un poco tarde, pero así lo he comprendido. Los golpes, los pellizcos, los jalones de cabello son recursos de los padres desesperados, de quienes no son capaces de ejercer la autoridad adecuadamente, con justicia, con sobriedad, con comprensión, con fuerza y con flexibilidad al mismo tiempo.
De esos pellizcos cuando era niña, de esos moretones del alma, de esa memoria que no olvida, Pilar obtuvo un aprendizaje. Y yo, su madre arrepentida, otro tal vez mayor.
Algún día ella será también madre y quizá no cometa ese mismo error, pero tendrá que equivocarse en otras cosas y quizá algún hijo le escribirá una carta de reproche, porque por desgracia, en lo humano, difícilmente se experimenta en cabeza ajena. La vida se estrena una y otra vez, aunque nuestras esperanzas estén hechas con madera de recuerdos.
Te puede interesar: Palabras con sentido
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com