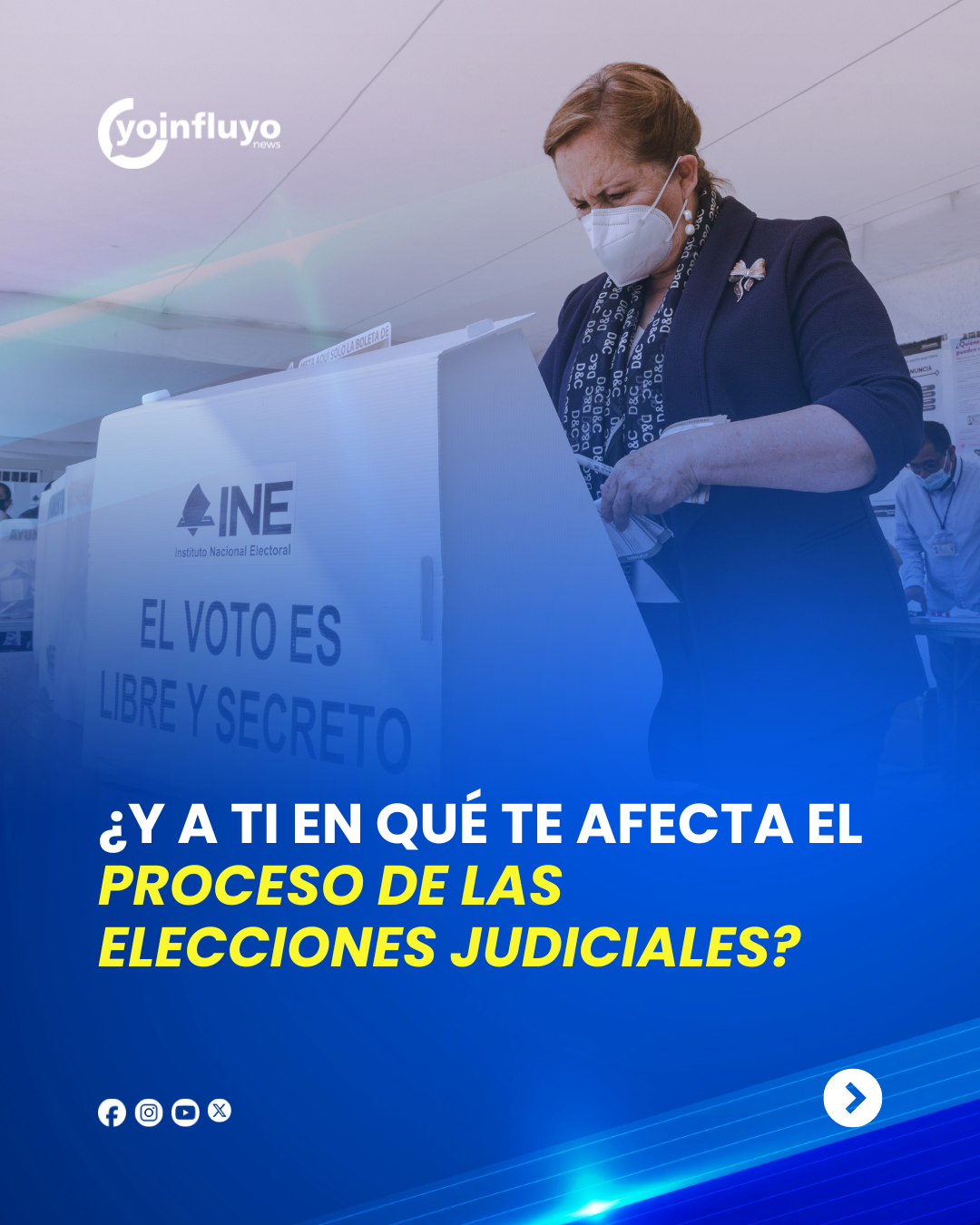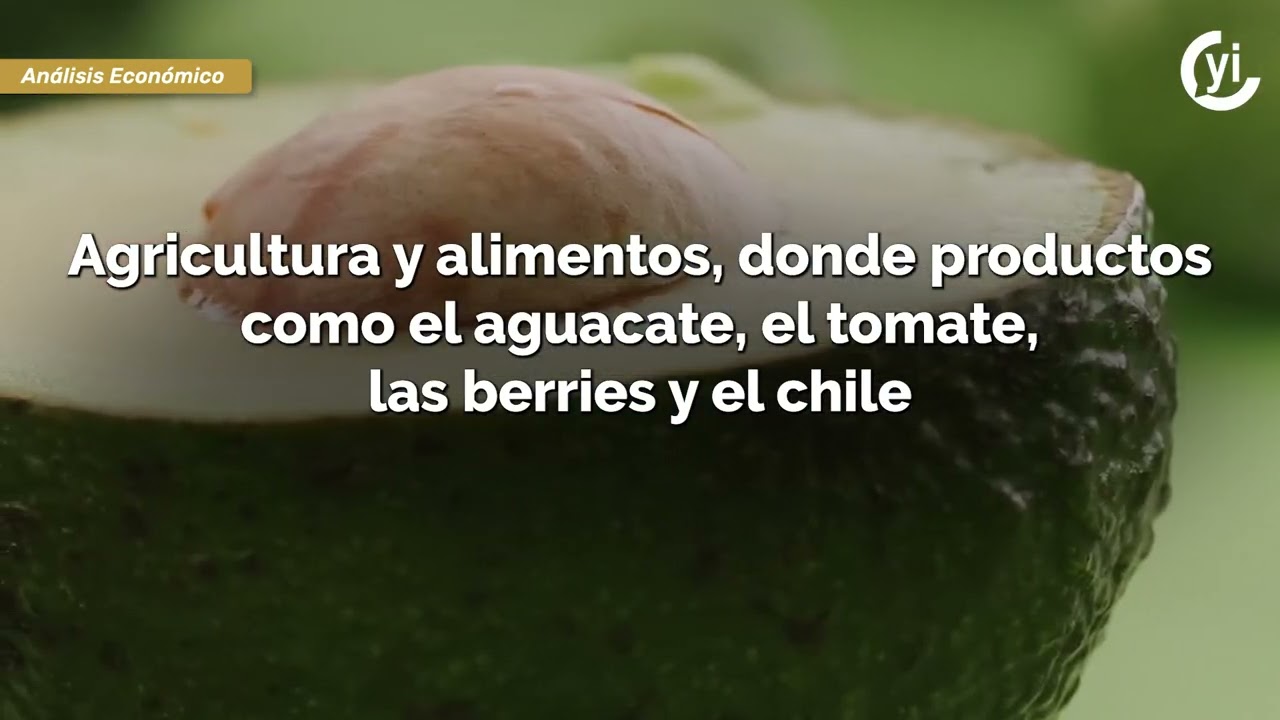En este mundo, al que resulta muy difícil calificar de manera original entre tantos apelativos que ya tiene, todos llevamos dentro la enorme necesidad de que nos escuchen.

Por supuesto, la soledad creativa, esa oportunidad privilegiada de imaginar, de crear, de conocernos y de respondernos, constituye una parte de la vida.
Pero todo ese cúmulo de experiencias busca otras intimidades, afinidad de espíritu y de convicciones, para constituir un tesoro que se llama solidaridad.
Por eso es tan difícil encontrar un ala cariñosa y comprensiva que nos dé su tiempo, su silencio, su raciocinio y su madurez.
En medio del ruido, de las ansias materialistas, de los conflictos económicos, de los agobios laborales y de los compromisos, ¿quién va a tomarse la molestia de escucharse en el silencio de su propio yo, en una noche sin sueño?
Menos aún hay quien quiera escuchar a los demás. Si no están llenas las soledades, ¿qué es lo que se puede compartir?
Aprender a oír, con todas sus consecuencias, es un proceso largo. Las palabras salen fácilmente cuando se trata de que otros conozcan nuestras experiencias, nuestras frustraciones, nuestros logros.
Los oídos y el entendimiento olvidan su tarea cuando quien habla es el de enfrente. Hay tanto qué decir…
El hombre, ya lo dijeron muchos filósofos, no puede vivir solo. No hay mayor desgracia que la soledad en compañía, porque quienes nos rodean y nosotros mismos estamos sordos, aunque no mudos cuando llega el tiempo de proferir superficialidades.
Te puede interesar: Cuando las hojas bailan
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com