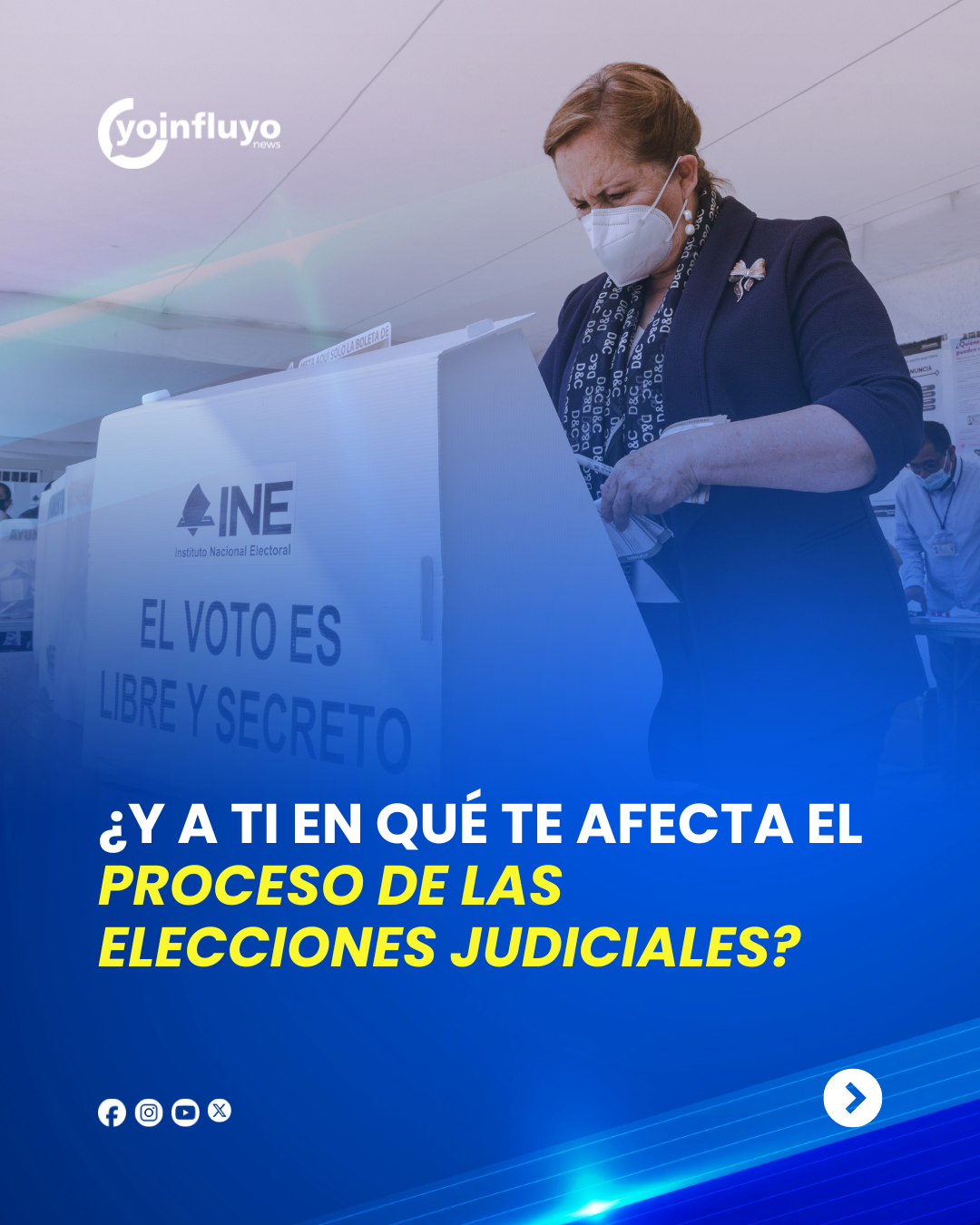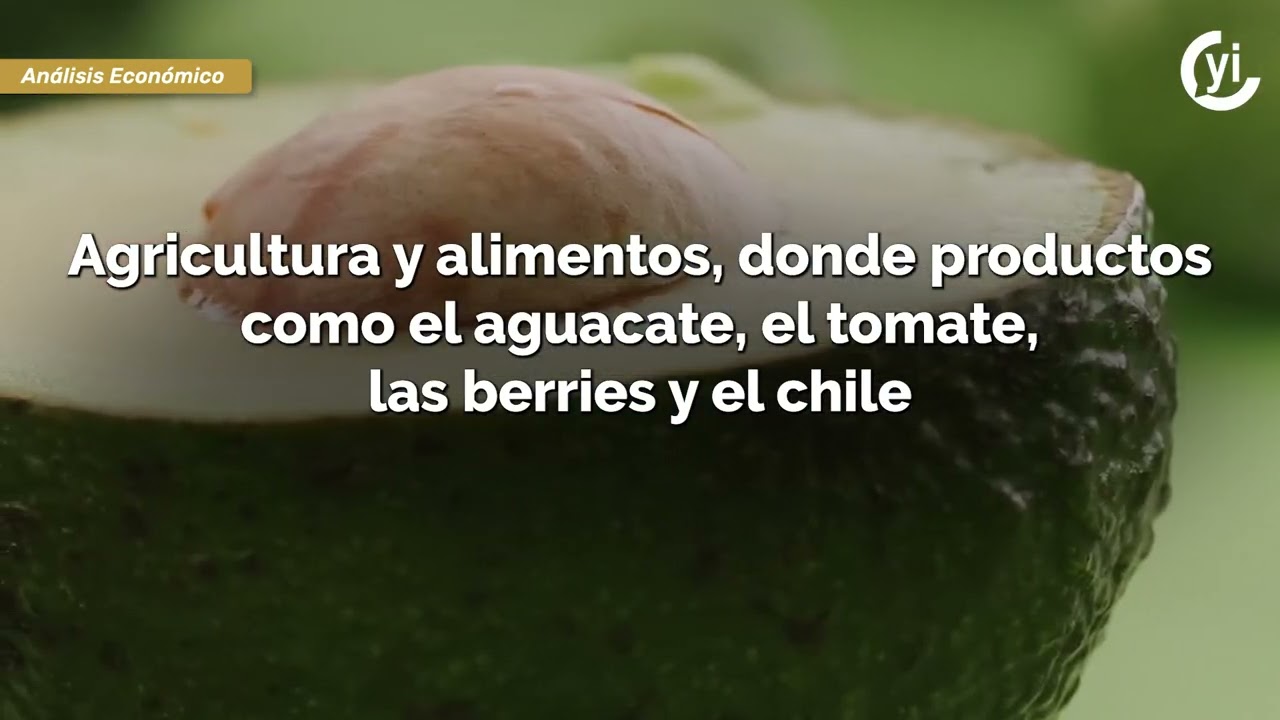Nuestra vida interior carece de las “vitaminas” espirituales que nos harían aprender cada lección y diseñar el futuro.

Cimentados en el orgullo del desarrollo económico y el bienestar, que promovía la satisfacción de todo tipo de caprichos, porque ya se cubrían las necesidades, al menos de un selecto grupo de la población mundial, inauguramos el siglo XXI.
La historia nos importaba poco, si algo sabíamos del pasado no era para comprenderlo sino para, engolosinados, relatar todos aquellos sucesos con los esquemas actuales.
¿Exagero? Pues juzguen ustedes algunos ejemplos. Las nuevas generaciones de los hijos de familia tienden a descalificar los recuerdos que sus padres les comparten: su infancia, sus juegos, la manera de pedir permisos a los padres, etcétera. Los hijos se sonríen y los ven como seres de otro planeta, sin personalidad, sometidos a una “obediencia” absurda.
Si se recrean películas o series inolvidables –por eso las reeditan–, las niñas son feministas, las mujeres absolutamente independientes, los padres casi son un elemento extraño, las relaciones entre varones y mujeres totalmente sensuales y pasajeras siempre que haya un motivo de satisfacción individual.
A los veinte años del recorrido de este siglo, esa suficiencia se pasmó a nivel mundial, el desarrollo económico se desplomó y las leyes que lo sustentaron ya no funcionan en este nuevo escenario.
El bienestar expresado en términos de salud es absolutamente frágil, todas las personas somos vulnerables y aunque hemos diseñado recursos para protegernos los resultados son impredecibles.
El individualismo se deslomó también. Si cuidamos nuestra salud también repercute socialmente, si la descuidamos contagiamos a los demás. Es palpable la dimensión social de las personas.
Llegamos a este siglo renegando de los valores que nos dieron grandeza. Esta actitud ya había comenzado, muchas tendencias novedosas nos habían arrebatado parte de esos valores y les habían dado un vigor que los demás perdíamos. Aunque fueran pocos los valores perdidos, se perdió la estructura y el apoyo de unos en otros, la riqueza quedó incompleta, desnivelada.
Por ejemplo, los valores promovidos en la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad son parte de los valores del cristianismo. Y así, en otros múltiples casos. Admiramos las propuestas de esos bandos sin ver que son nuestras, pero las habíamos desechado. Triste realidad.
En occidente renegamos de nuestras raíces cristianas y así estamos inermes. Sin fuerza moral nos atrapó la pandemia y esto se nota en múltiples desajustes personales, familiares y sociales. Nuestra vida interior carece de las “vitaminas” espirituales que nos harían aprender esta lección y diseñar el futuro.
Llega a tal grado la insensatez de los gobiernos que desmantelan los vestigios maravillosos de nuestro pasado: en la arquitectura los templos, en el arte las imágenes, las esculturas, la música…
Esta experiencia tan agresiva que nos envuelve nos llama a sacar lo mejor de cada uno. Primero a reconocer nuestra herencia, luego a reconocer quiénes somos y luego a recomenzar. Las personas proactivas aprenden de los errores.
Hemos recorrido un año de desconcierto y, muchas veces, de respuestas encolerizadas. Porque la ira es la manera de reaccionar ante un asunto inesperado o ante el que nos sorprende y nos sentimos apabullados. La imposibilidad de afrontarlo nos enoja y agravamos la situación.
Esto es pasajero, no se puede sostener y como el tiempo se alarga y las cosas siguen igual, podemos reaccionar y suspender el enojo porque no lleva a ninguna solución y, con más calma y asumiendo lo inevitable, empezar a hacer planteamientos más serenos y constructivos.
No hay otra elección, el trabajo es en casa, la escuela también. Padres e hijos se conocen mejor, la convivencia fluye e incluso se disfruta compartiéndola. La familia vuelve a ser lo que es y ocupa un protagonismo que se había relegado. Estos son los mejores resultados. Los padres ya no son unos desconocidos y los hijos tampoco son criaturas incomprensibles. La familia no es una utopía, es un entorno que acoge. Era necesario dar tiempo al tiempo.
La crisis económica es muy grave, pero todos los miembros de la familia la comparten y empiezan a buscar soluciones, esto excluye los tremendos efectos de la soledad. La compañía se valora y se agradece. Disfrutar lo sencillo es un aprendizaje grato. Volver a la soledad apesadumbra. Esto es el auténtico bienestar.
El desarrollo económico es necesario para satisfacer las necesidades equilibradas de los miembros de cada familia. Sin embargo, cuando es la economía por la economía, la economía deja de ser medio y al hacerla una finalidad, conduce a las personas al desequilibrio, pues buscan el dinero por el placer de tenerlo y se vuelven avaras, encerradas en sí mismas y mirando a los demás con desprecio porque no han logrado lo mismo. Es el funeral de la solidaridad.
El bienestar que es efecto de la avaricia siempre da paso, en lo más íntimo, a una sensación desagradable, porque esa persona no contribuye al bien común, debido a que al poseer en exceso, les está quitando a los demás lo que les corresponde y los hace unos desprotegidos.
Una persona en esas condiciones sólo encontrará el bienestar cuando comparta, cuando sea generoso y piense en los demás. Cuando les ayude impulsándolos a aprender, a encontrar trabajo, a recibir un salario justo, a enseñarles a usar bien de lo que reciben.
Este es el modo más digno de agradecer el pasado, de recordar a los benefactores. En este caso, esta idea no es solamente para quienes vivieron en la precariedad, sino para todos. Allí caben en primer lugar el padre, la madre, y la familia completa.
Te puede interesar: El suicidio de lo femenino
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com