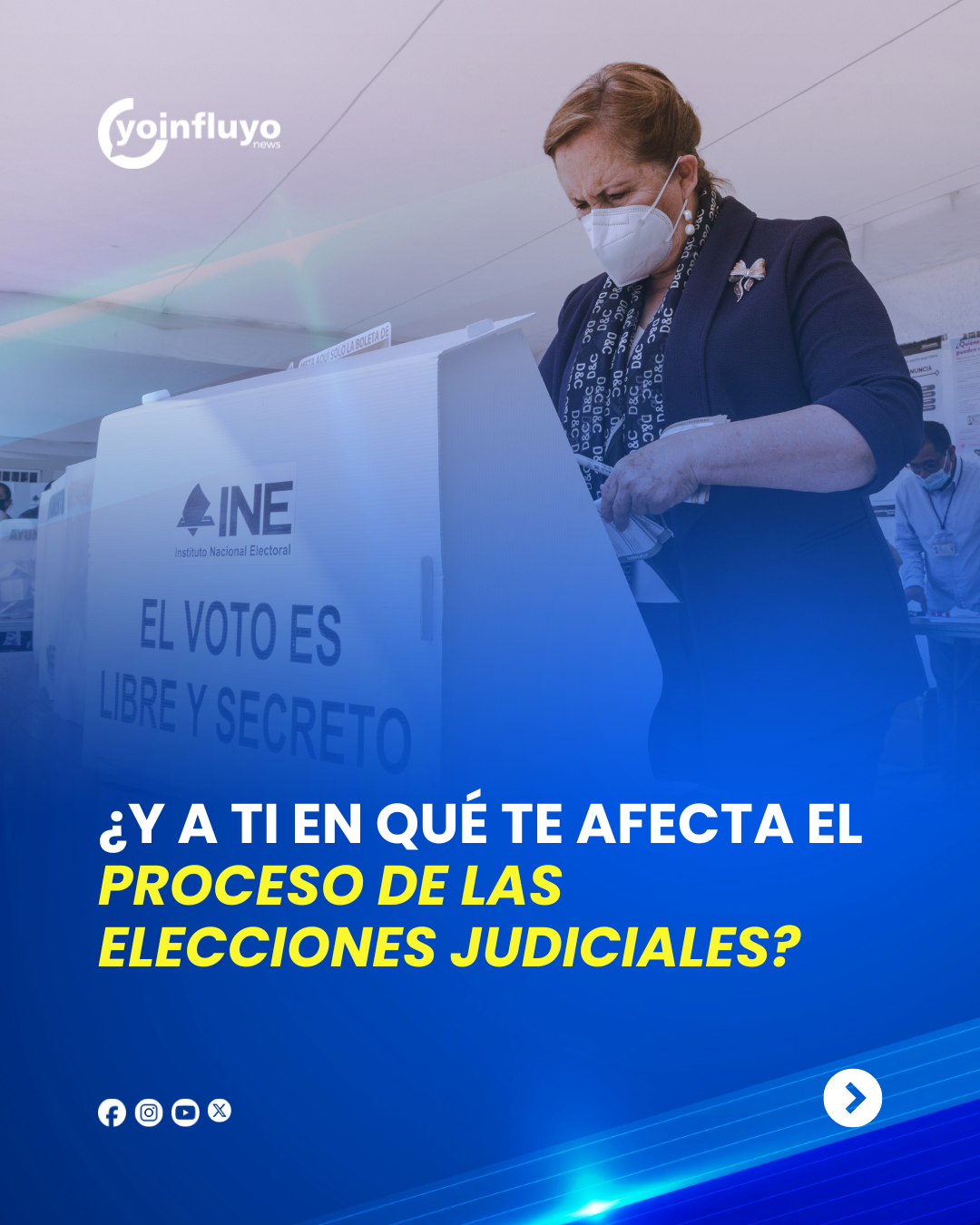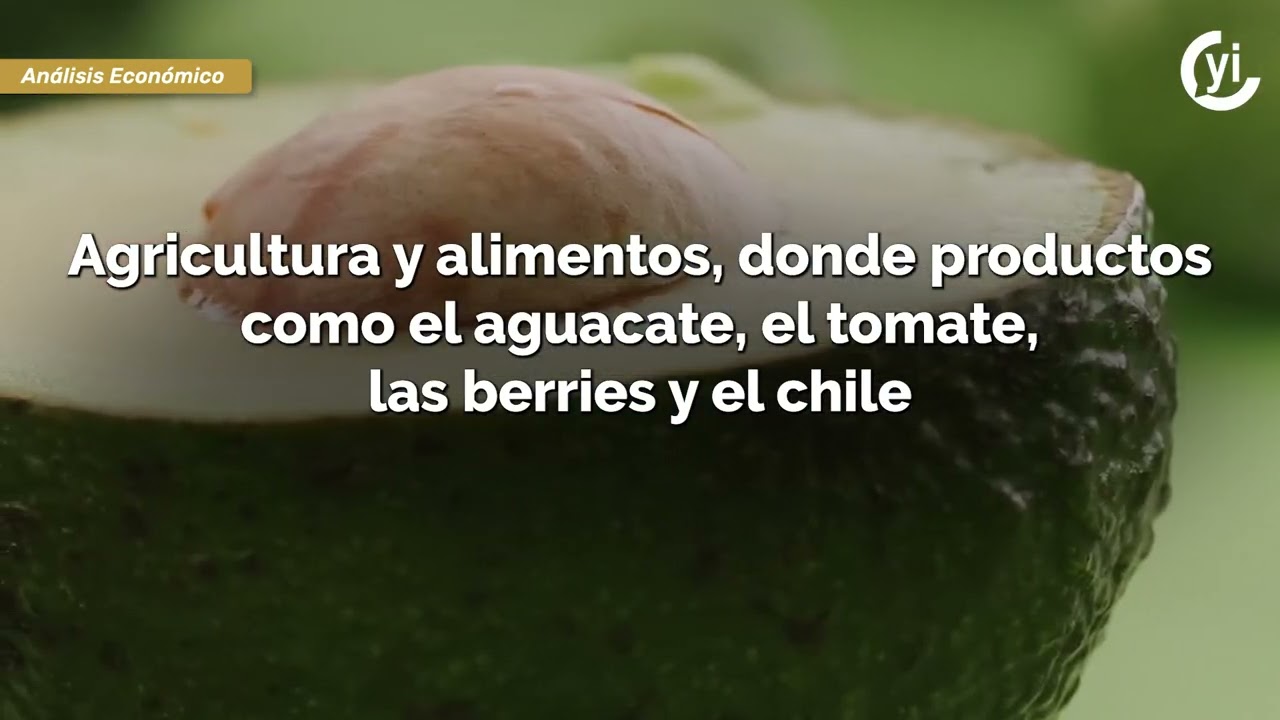No hay azar en la naturaleza. El hombre escoge sus cultivos y vuelve a inventar los paisajes.

Los árboles recién bañados se visten de lluvia. Valles y montes estrenan color. El azul quiso distinguirse del cielo y el verde, ávido de regalar a la vista humana, se tornó olivo. Algunas plantas se vuelcan en cascadas y descienden por las peñas en una querencia de tierra.
El horizonte se extiende al infinito. ¿Y qué es el infinito para la razón, que necesita parámetros y medidas?
Se adivinan otras tierras, lejanas, alicantinas como Azorín, o rusas como Gogol; francesas como Balzac; italianas como Manzoni o uruguayas como Benedetti.
Pero ésta es la nuestra, nuestra raíz; la vida, la cuna y la mortaja.
Lo confirman el Iztaccíhuatl y las bardas llenas de esas leyendas tan nuestras.
Da vuelta la carretera y, a manera de halo, las nubes toman formas reales. La mente quiere envolverlo todo y las torna animales: ahí está un panda boca arriba. O cosas: es un papalote que rompe el viento. O seres humanos: esa enorme mano que surge en actitud clemente.
Los ojos se llenan de luz distinta, de vida intensa.
Ni siquiera la tierra acepta la monotonía. Por eso deja ver a ratos, entre los árboles que se rozan o se abrazan en una generosidad sin límite, un oscuro ocre con tintes amarillos. Hasta en las cuestas escarpadas y pétreas hay una vegetación necia que no sabe de inclemencias.
Las flores silvestres, las del Evangelio, las que no necesitan de grandes ropajes, también regalan sus colores en una entrega espontánea.
Se adivina la población… pequeñísima. Ya está aquí. No tiene más de diez casas de adobe. Y los magueyes ofrecen marco a su gente. Como paradoja, como trofeo que se entrega a la civilización en el rudimento mismo de los primeros tiempos humanos, las antenas de televisión también tienen un sitio.
Los citadinos acampan en un día de fiesta: buscan el aire y la tierra. Los campesinos, hartos quizá de los verdes y los azules, se mudan al ruido en la magia de una artificial imagen.
No hay azar en la naturaleza. El hombre escoge sus cultivos y vuelve a inventar los paisajes.
Cuando se hace la noche, una nueva luz llena las pupilas; iluminación lejana que trae consigo inventos y sueños: historias de los hombres que no aciertan a describir lo indescriptible.
La tierra no está conforme. Tampoco el cielo.
¿Y el hombre viejo?
Hay monotonía obligada que se olvida de vivencias, de huellas imborrables, de palabras que se dijeron a viva voz o muy quedado. Hay soledad no escogida; caras que fueron jóvenes y no lo son más.
Hay que vestirlos de fiesta. Traje nuevo para un espíritu atemporal. Colores que se transforman, risas que se reviven, bailables que se ejecutan con reminiscencias bañadas de olor nuevo.
Una cana al aire vale la pena, porque el espíritu revive y las potencialidades pueden tomarse con la mano.
Me vivo, me palpo.
Alguien se preocupa por mí. Y vuelvo a la literatura y a la música, a la historia y a la geografía, al arte y a la biología. Aprendo porque nunca, mientras sea yo, mientras mi espíritu me pertenezca, debo permanecer inmóvil.
Porque he vivido 80 años, merezco vivir. Me lo he ganado.
Una cana al aire bien vale la pena.
Te puede interesar: De la infancia tardía
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com