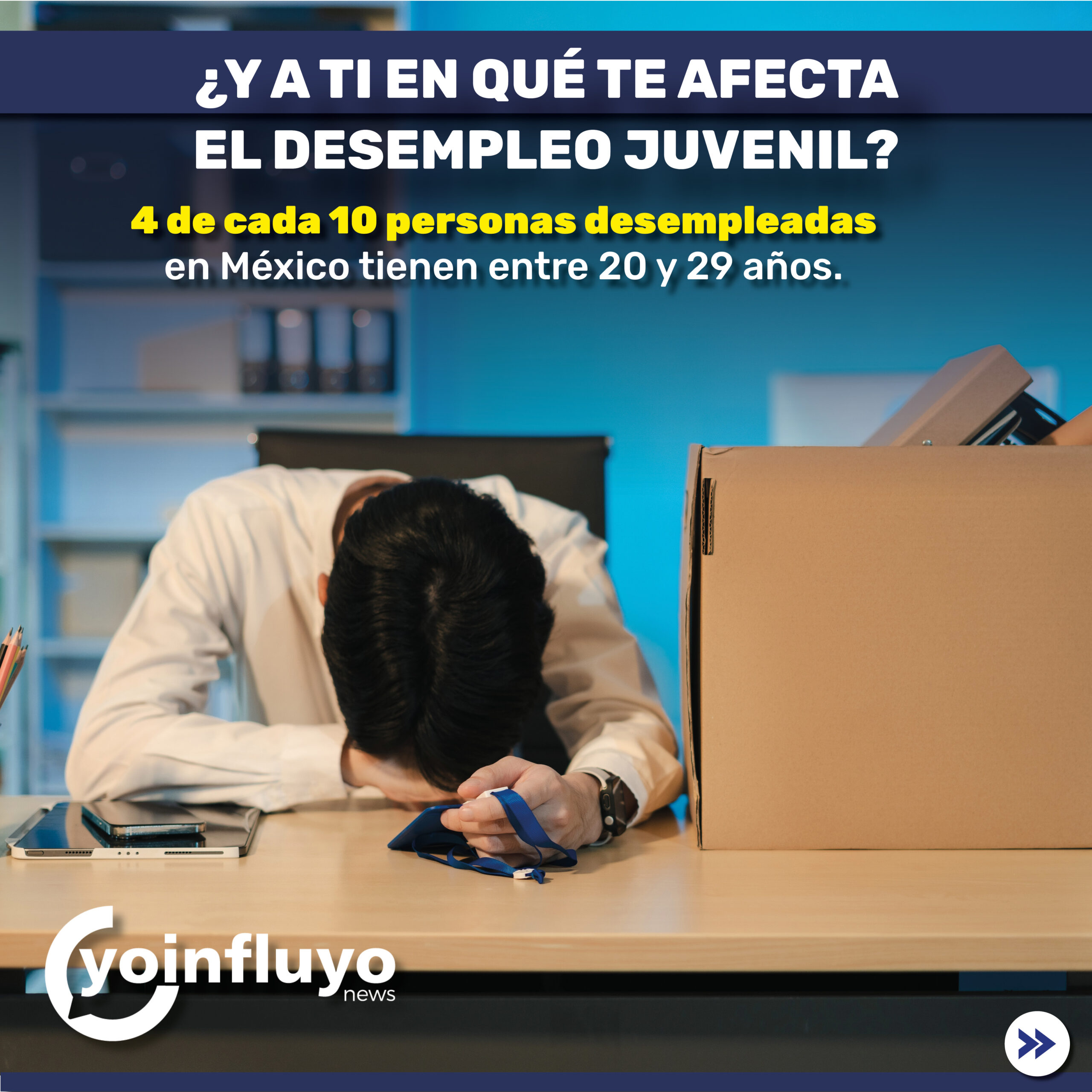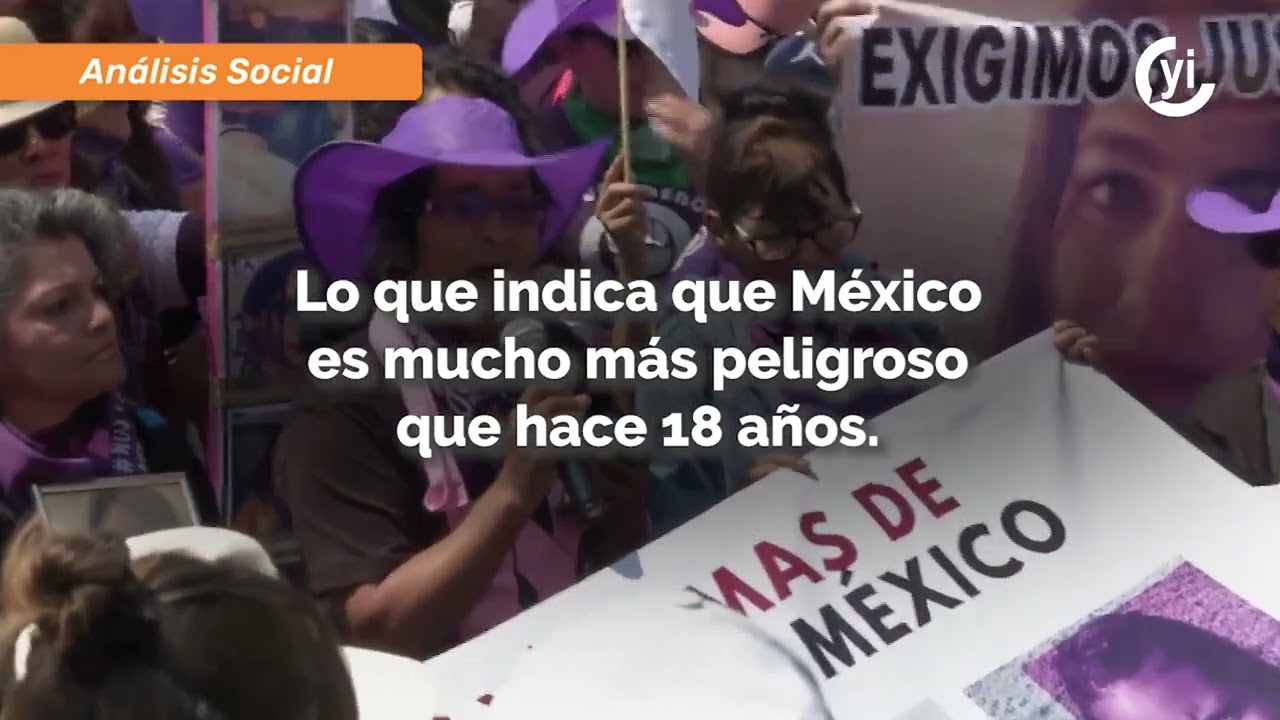Todo el arte de la conversación, en efecto, está contenido aquí.

Creían los antiguos que así como existe un arte de callar, un arte de amar, un arte de escuchar y un arte de leer, así había también un arte de conversar; de hecho, una buena parte de los libros publicados durante los siglos XVI y XVII en Francia, Italia e Inglaterra tenían como objetivo hacer de sus lectores hábiles conversadores.
Los que escribieron dichos tratados partían de un presupuesto elemental, a saber: que si para entablar un diálogo verdadero bastara con abrir la boca y soltar unas cuantas frases impensadas, no habría para qué darle tantas vueltas al asunto; pero si esto no era así, sino otra cosa más bien distinta, entonces era necesario someterse a un riguroso código de comportamiento.
Ahora bien, ¿en qué consiste ese código ético al que todo buen conversador debe siempre de atenerse? Según Baltasar de Castiglione (El cortesano, 1528), la buena conversación es aquella en la que los interlocutores hablan sin afectación alguna, evitan cuanto pueden las bromas indiscretas y evitan por todos los medios posibles hablar de sí mismos. ¡No hay nada más incómodo que ponerse a conversar con alguien que parece estar propinándote una lección! Las frases grandilocuentes y las retahílas académicas deberán dejarse para otros momentos.
Otro autor del mismo siglo, Stefano Guazzo (La civil conversazione, 1574) dice a su vez que el buen conversador jamás interrumpe a su interlocutor, sino que lo deja hablar, esperando respetuosamente su turno, y que, cuando éste llega, no habla demasiado, ni demasiado aprisa; asimismo, huye de las respuestas bruscas o desagradables y de los juegos de palabras.
«Debe evitarse hablar mucho tiempo de uno mismo y ponerse de ejemplo constantemente… Tampoco se debe hablar con aire de autoridad, ni utilizar palabras o términos rebuscados» –aconseja a su vez François de la Rochefoucauld en sus Máximas morales (1665).
En 1679, en Francia, un monje trapense publicó un pequeño tratado que fue aplaudido y tomado como modelo de conversación incluso en los salones mundanos de París; el tratado se titulaba Método para conversar con Dios, y, entre muchos otros, daba a sus lectores los siguientes consejos: «No hablen nunca dos monjes al mismo tiempo. El monje más joven sea el que hable menos, y antes de empezar a hablar espere su turno, cuidándose así de monopolizar con su palabra». ¡En el siglo XVII se hablaba ya de monopolios! Sí, y del peor de todos: el del que por hablar y hablar se olvida de que tiene que escuchar.
En efecto, para que una conversación lo sea verdaderamente es necesario que todos los participantes gocen del mismo derecho a expresarse, y que en efecto lo hagan. ¡Nada más triste ni más descorazonador que un supuesto diálogo en el que los interlocutores se arrebatan la palabra como dos perros se arrebatarían un hueso! No se dejan hablar, y cuando uno dice algo, el otro ni siquiera lo escucha por estar pensando en lo que replicará a continuación. Más que un diálogo, lo que éstos improvisan es una suma aburrida de monólogos.
«Hablar es hablarse», dice Ariadna al rey Minos en una pieza teatral de Julio Cortázar (1914-1984), y como diciendo: «Confesémoslo: en el fondo no hablamos nunca más que con nosotros mismos».
Otro personaje literario (sacado ahora de las entrañas de una novela de Antonio Prieto), confiesa abiertamente: «Es más humano hablar, simplemente hablar… Hablar con alguien que jamás repetirá una sola palabra oída es un buen ejercicio para alejar preocupaciones. ¿Tú no crees que si los sacerdotes católicos fuesen físicamente sordomudos habría menos pecadores? ¿O, al menos, habría más gente confesándose? ¿No lo crees?… Sí, creo que todo el mundo debería tener un sordomudo con el que saber practicar este ejercicio…, un sordomudo que sirviera para hablarnos a nosotros mismos como en un diálogo vivo».
¡Un sordomudo! Lo que este hombre quería era únicamente un bulto humano con dos oídos: una presencia que no dijera ni media palabra y se limitara a dejarlo hablar, hablar y hablar, porque hablar, como se sabe, es cosa saludable. Pero si lo único que quería era desahogarse, ¿por qué no lo hacía con un poste de luz o con un palo de escoba? Después de todo, esto último fue lo que hizo Jonathan Swift y los resultados no fueron tan malos después de todo. ¿O por qué no incluso ante un psicólogo? Con él tendría la oportunidad de explayarse sin correr el riesgo de verse interrumpido…
A veces me da la impresión de que muchos de nuestros diálogos (permítaseme usar la cursiva) no son sino el recurso del que echamos mano para ahorrarnos la visita al psicoanalista, actos mediante los cuales convertimos a los otros en sordomudos para aprovecharnos de ellos y arrojarles a la cara los traumas de que estamos llenos. Da la impresión de que les hablamos sólo para evitarnos la fatiga de escucharlos.
Pero volvamos a la cuestión inicial: ¿existe un arte de conversar? Sí, y me parece que se halla resumido en esta sola máxima que el padre Jacques Loew (1908-1999) formuló en 1970 ante el Papa Pablo VI en ocasión de un retiro cuaresmal: «Cuando estéis en una reunión, no olvidéis dos grandes principios. El primero: escucharás con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu a quien te habla. Y el segundo: cuando hables tú, habla con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas».
Todo el arte de la conversación, en efecto, está contenido aquí. Esta sola máxima lo resume todo. Lo demás que pudiéramos decir serían sólo glosas y añadiduras.
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com