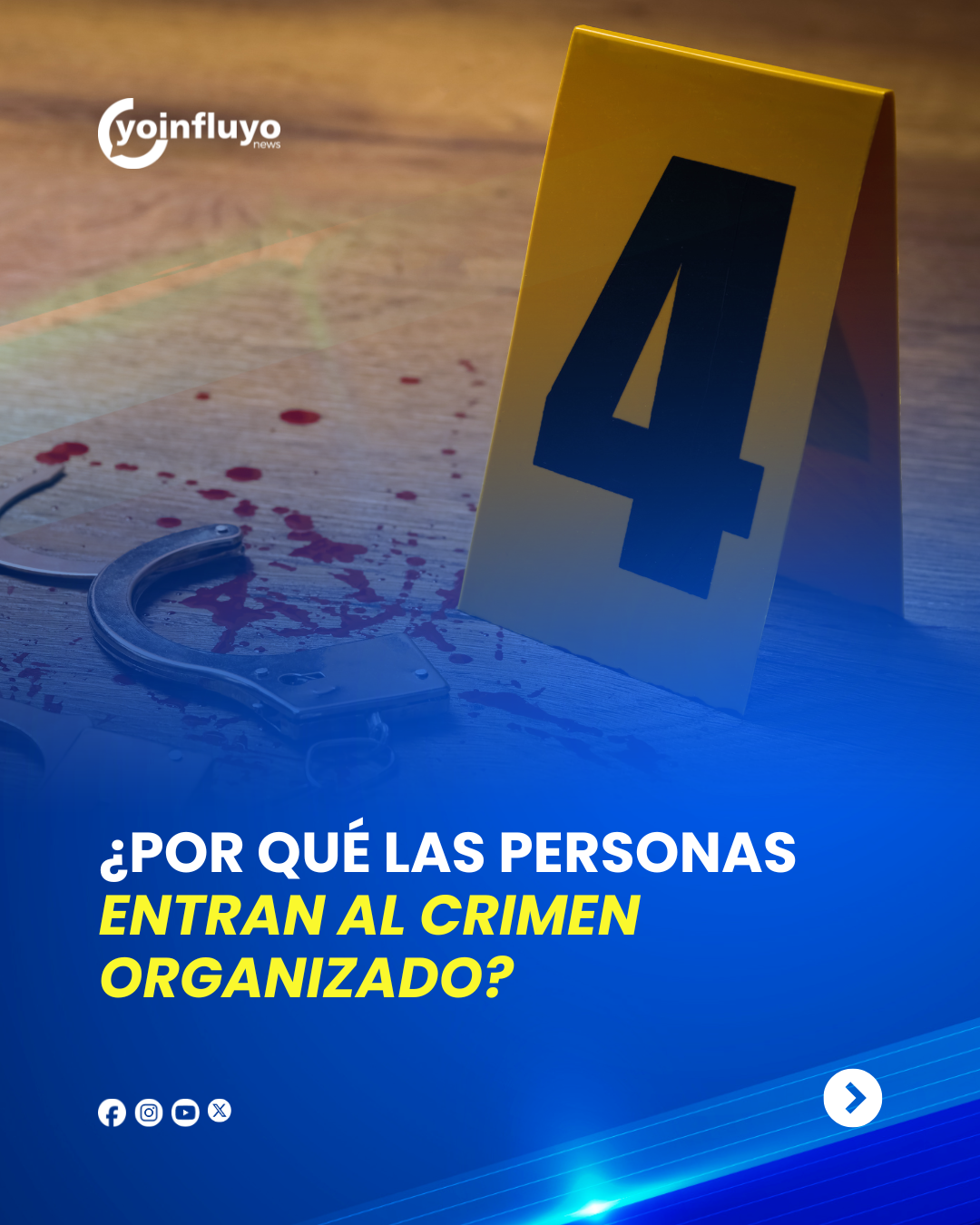Vivimos en una cultura donde el cumplimiento de las metas se verifica por determinados indicadores de tiempo, costo, eficiencia, impacto, beneficiarios, etc. Las gráficas y los números van sustituyendo paulatinamente a las explicaciones y los razonamientos; ya no hay lugar para la prudencia y la deliberación, para el detalle fino, para la comprensión y la exigencia… ¿Usted quiere ser percibido bien por su jefe o sus pares como una persona exitosa? Muestre bastantes números, aderezados de gráficas con tendencias a la alza. Deje al lado la reflexión de los costos que significa alcanzar un número: usted simplemente alcáncelo. No atienda a lo que el presente hipoteca para alzarse fuerte y alto; por favor, no mire al futuro, a la gente, a los perjuicios colaterales o generacionales que conlleva llegar a estándares internacionales de excelencia y productividad, usted simplemente alcance esos estándares. Deje que mañana otro grafique esos costos… usted por ahora concéntrese en la inmediatez.
Hoy hablar claro es hablar el lenguaje del dinero. Saint-Éxupery denunciaba este drama cuando ironizaba diciendo: «Si uno dice a los adultos: “Vi una bella casa de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas en el techo…” no logran imaginársela. Hay que decirles: “Vi una casa de cien mil francos.” Entonces exclaman: “¡Qué lindo!”». Si usted logra traducir su esfuerzo y talento, sus ideas y empeño, su cariño y valores en dinero, en beneficio contante y sonante, entonces usted hablará con claridad, usted será entendible. Si usted no domina este lenguaje de la nueva alquimia, usted está en un serio aprieto.
Porque, seamos francos, esta constante traducción de nuestro ser y quehacer a términos financieros equivale a una mutilación de la realidad. Los “datos duros” son los únicos que gozan de buena aceptación, y dentro de ellos, los “financieros”. Si lo que hago abona a la utilidad marginal de mi empresa, entonces mi trabajo tiene sentido. Si abono mucho, seguramente mi acción forme parte del “core” del negocio. Si no abono, o abono poco, entonces estoy en los márgenes, en una situación de incertidumbre, en la mira de los tomadores de decisiones.
La paranoia de la numeralia ha creado varios efectos, y uno de ellos es la simulación. Con tal de mostrar que se alcanzan los objetivos se segmenta la realidad y se ofrece cuanta evidencia haya para el segmento que nos conviene realzar; los otros aspectos de la realidad se acallan. Ni la cultura de la evidencia y la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, todas ellas, supuestas garantías culturales de la democracia, han podido evitar la corrupción. Lo del socavón de Morelos es un testimonio de ello.
Pero la cultura de la simulación va más allá de la corrupción flagrante y cínica de los gobernantes; ha alcanzado a la gente ordinaria y sencilla, a las aburridas clases medias, que ni son lo suficientemente santas ni tampoco lo suficientemente pecadoras. Simulamos mucho y cada vez mejor. Simulamos en el trabajo. Simulamos en el estudio. Simulamos para salir del apuro. Simulamos para escalar de puesto. Simulamos para ganarnos la confianza de los demás. Simulamos para evitar que un dedo nos apunte o para hacer que unas palmas nos aplaudan. Y hoy, usted lo sabe, la simulación se hace con números y gráficas y en una embellecida presentación de power point.
No objeto que en la vida haya que alcanzar objetivos y metas, eso es de sentido común. Cualquier organización humana, desde los tiempos más remotos, ve comprometida su subsistencia en caso de no cumplir sus objetivos. Más bien mi molestia es que hay instituciones humanas cuyos objetivos y metas no son medibles, o no lo son con los parámetros del dinero, la utilidad, el tiempo y la eficacia inmediata. Voy a considerar, para este efecto, tres instituciones que apoyan mi tesis: la familia, la escuela y la iglesia. Estos tres ámbitos fundamentales de la vida de un ser humano no pueden ser juzgados con los baremos utilizados en una empresa que vende tornillos (con todo respeto a esta noble industria). La acogida irrestricta que brinda la familia, el aprendizaje y crecimiento integral que brinda la escuela, y la maternidad y comunidad que supone la iglesia no son más o menos exitosos por sus niveles de ahorro y gasto. Pero ya estamos midiendo, y esta es mi mayor preocupación, estas instituciones con aquellos parámetros.
El Papa Francisco, este huracán de gracia y bendición que hoy azota las costas del egoísmo y la indiferencia de nuestras vidas, no se ha cansado de repetir una y otra vez que la iglesia no es una empresa ni una ONG. Uno puede ir comprendiendo, poco a poco, que familia, educación e iglesia están llamadas a acoger la fragilidad, suscitar el encuentro, sanar y animar, consolar y esperanzar. En las familias no hay el retorno sobre la inversión… hay derroche, puro y duro. La familia es una de las instituciones más ineficaces según algunos parámetros que hoy usamos. La pregunta obligada es si están bien los parámetros y entonces nos deshacemos de la familia, o la familia está bien y ponemos en su justa dimensión dichos parámetros. Una buena escuela, un extraordinario profesor o un sacerdote, no escatima, da de más, da sin que se note, siembra sin cosechar, gasta tiempo, confía… hay derroche, puro y duro. Afortunadamente mis mejores maestros no escatimaron su tiempo, mis grandes educadores no ahorraron sus energías.
Sí… hay instituciones que bajo “ciertos parámetros”, tendrían los peores indicadores, pero esas instituciones, paradójicamente, son las más esenciales para la vida humana. Espero que no llegue el día que la tecnocracia nos diga que dichas instituciones no son rentables para el Estado, que son un desperdicio de vida y energía de las personas, que son ineficaces o socialmente sustituibles.
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com