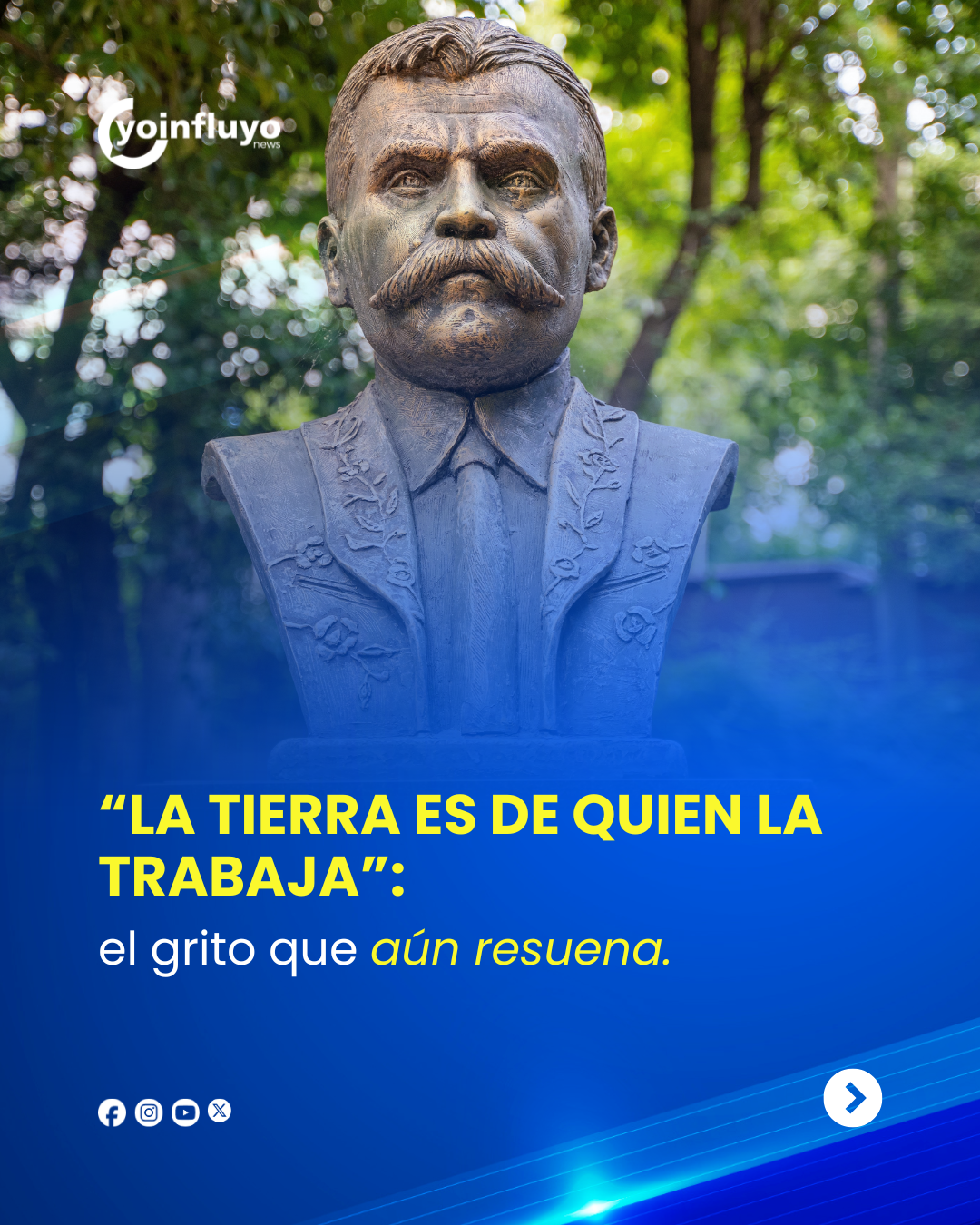El tema de la regulación en materia de salarios mínimos regresó a los primeros planos de la atención nacional a finales del mes de junio, después de que los líderes de la Coparmex, encabezados por su presidente, Gustavo de Hoyos Walter, hicieran un teatro en el Monumento a la Revolución, exigiendo que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos eleve el salario mínimo para llevarlo a los $92.72 pesos por día.
El sainete tiene dos probables explicaciones bastante lógicas,o quieren posicionarse políticamente, o quieren quitarse de encima la competencia de las pequeñas y medianas empresas, que no puedan permitirse ese incremento en sus gastos. Después de todo, si realmente quisieran ayudar a las trabajadores, en lugar de turistear frente a las cámaras de televisión en un monumento con una nefasta carga política e histórica de por medio, los líderes de la Coparmex le subirían directamente el salario a sus empleados, que para eso no necesitan que el gobierno les de autorización. Si ellos quisieran hoy mismo podrían subir el salario a $92.72 pesos por día, o a $100, o a lo que quieran.
Lo criticable no es que los empresarios quieran empezar a hacer méritos para la grilla electoral del 2018, pues, ¿A estas alturas quién de la clase política y empresarial no anda más o menos en las mismas? El problema es que la solución que proponen, elevar el salario mínimo por decreto, para que los ingresos y la calidad de vida aumenten automáticamente, es una receta que no funciona y es un primer paso para regresar a una senda de populismo que nos ha llevado a graves crisis en el pasado.
¿Por qué?
Porque el salario no es resultado de una tenebrosa conspiración de burgueses que nadan en albercas llenas de monedas, al estilo de Rico Mc Pato. El salario tiende a representar el valor descontado de su productividad marginal, lo que en castellano significa: la aportación del trabajador al proceso productivo. Por lo tanto no es algo que pueda definirse centralizadamente e imponerse de manera exitosa a través de la violencia del estado.
Una vez más, para que quede claro: no se define al capricho de los sentimientos ni de las buenas conciencias, sino principalmente con base en la productividad que depende entre, otras cosas, del equipo de capital con que cuentan los trabajadores, de la eficiencia de la administración de las empresas y de la libertad de mercado que incentive a las empresas a competir en base a producir más y mejor, y no en base a sus contactos con la clase política.
Entonces ¿Qué pasa cuando se aumenta el salario mínimo?
Lo que sucede es que muchos de los supuestos beneficiarios, cuyo aporte al proceso productivo es inferior a la nueva cifra mínima impuesta por el estado –por falta de experiencia, porque la actividad que realizan no es lo suficientemente valorada, o porque no cuentan con las herramientas necesarias- se quedan sin empleo y sin posibilidad de encontrar otro. En consecuencia su situación económica empeora tanto a corto plazo, porque pierden el ingreso que (bien que mal) es mejor que no recibir nada; como a largo plazo, porque al no poder contratarse no podrán aprender nuevas habilidades que les habrían permitido avanzar a trabajos mejor pagados.
En consecuencia, las personas más vulnerables y marginadas de la sociedad quedan atrapadas en un círculo vicioso de subempleo e incluso de indigencia, todo ello mientras las nuevas consciencias se dan palmaditas en la espalda por hacer la buena obra del día, que en realidad fue el equivalente salarial de cortarle los primeros cinco escalones a escalera, esperando que quienes apenas caminan puedan brincar hasta el sexto escalón.
Pero, bueno (dirán algunos) aquí no funciona por culpa de Peña Nieto, pero en países con gobiernos eficientes, como Estados Unidos o Alemania, el salario mínimo seguramente es un éxito rotundo. La respuesta es no.
En Seattle el salario mínimo no funciona. Un estudio financiado por el gobierno de la ciudad concluyó que la adopción de un salario mínimo de 13 dólares por hora dio como resultado una reducción del 9% en las horas trabajadas por los empleados de bajo nivel, con el consiguiente efecto en sus salarios. De hecho, los supuestos “beneficiarios” pierden en promedio $1,500 dólares al año, y eso sin contar a los miles que se quedaron sin empleo o han sido incapaces de encontrarlo debido al incremento en los costos que implica el nuevo salario y que se calculan en $120 millones anuales.
Recapitulando: el incremento al salario mínimo en Seattle resultó en más costos para las empresas, menos salario para los trabajadores y menos competitividad para la zona. Un desastre.
En Alemania tampoco funciona. La semana pasada se dio a conocer un estudio elaborado por el Instituto del Mercado Laboral, que aporta cifras escalofriantes: La imposición del salario mínimo interprofesional, tasado en 8,50 euros la hora ha destruido 60,000 empleos durante su primer año de aplicación, y eso sin contar a los otros miles que no se crearon.
En pocas palabras.
Los aumentos en el salario mínimo hacen sentir bien a los activistas, pero le desgracian la vida a los trabajadores; llenan de orgullo el pecho de los políticos, pero dejan vacío el estómago de los trabajadores menos cualificados, y de sus familias, condenándolos al desempleo o a quedarse en la economía informal, ganando incluso menos que antes.
Ni aquí, ni en Seattle, ni en Alemania, el salario mínimo no funciona. ¿Entendido?
redaccion@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com